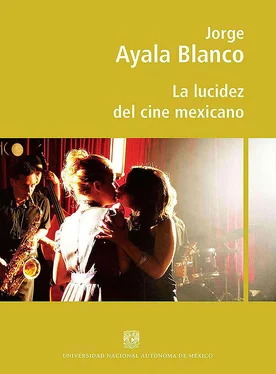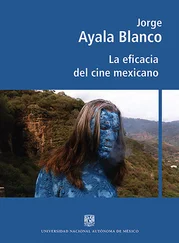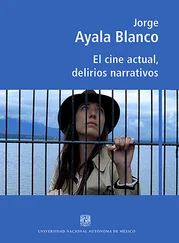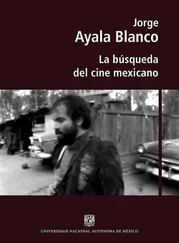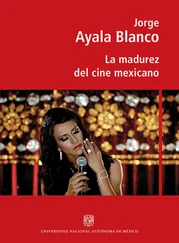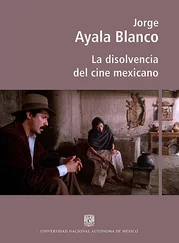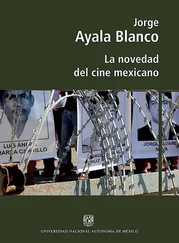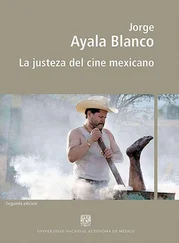La lucidez anticinéfila culmina en forma neta y reiteradamente paródica. Emulando, o acaso citando posmodernamente, el final del ya mentado y lamentado El infierno, el chavillo Memo con sombrero negro, bufanda roja y protectores lentes de soldador, aborda en la carretera hacia Estados Unidos un camión de redilas destinado al inconfundible transporte de ignominiosos pollos emigrantes, pese a la tierna edad de ese nuevo pasajero, pero manifestando desde el alma un autoodio nacional tan omniplausiblemente compartido por el film ahora apagadamente enardecido (“No quiero saber nada de este pueblo”) y explicando que sólo va en pos de unos tenis de lucecitas y para dar paso a la inmediata revelación de que ha quedado infectado por la fatal radiación (“Me estoy poniendo verde”) aún contagiosa (“Sáquese, sáquese”), para coruscarse al anacronizante ritmo del Bule-bule de los años sesenta y para dar paso a una autocelebratoria sesión de furcios actorales durante los créditos, dejando que la cinta se regocije por ser la primera (¿y la única?) en reírse sin reñirse de sí misma. Ni punzante ni sarcástico, el trazo grueso se ha fingido morigerado refinamiento contenido, o loquibambia a lo Monty Python, pero jamás virtud absurdista con su gracejo antiintelectual.
Y la lucidez anticinéfila era por insistente rizado de rizo y por erizada inconsistencia un apelmazamiento que tenía todo para ser una gran película cómica, salvo la película en sí.
Ensangrentado a partir de las sienes, ocluida la boca mediante una mordaza de cinta plateada y con férrea bota militar encima, dentro de un plano muy cerrado aunque el vehículo en que vaya esté en movimiento, cierto infeliz es trasladado sobre una pick-up por la carretera hasta un puente peatonal caminero donde él será cargado y el cadáver del sujeto medio muerto que iba junto (“Agárralo de los pies, con fuerza”) será arrojado al vacío desde allí, para acabar colgante, pendiendo de la cabeza y con los pantalones bajados como una grotesca figura paracrística, empedernida efigie y autorretrato abestiado de la brutalidad más cruelmente gratuita. Es sólo la apertura estridente en seco, la obertura disonante, el insensible prólogo de un film sañudo, feroz e impío, pero de impecable factura y autoconciencia inmisericorde.
Así pues, en el principio fue la violencia, una violencia sin posibilidad de freno, y su dominio era la brutalidad.
En una casa aislada dentro del semidesierto guanajuatense, el tranquilo joven de bici y obrero sin pretensiones en una ensambladora de autos Heli (Armando Espitia) vive de arrimado en la casucha de su manso padre sobretrabajado Evaristo (Ramón Álvarez), al lado de su recién parida esposa duranguense con reservas para retomar su vida sexual común Sabrina (Linda González) y de su hermanita de 12 años Estela (Andrea Vargas), muy estudiosa aunque precozmente erotizada (“¿Cómo sabía que mi hermano era el indicado?”, le pregunta anhelante a su guapa cuñada) y deseosa de también matrimoniarse pronto (“Nos vamos a Zacatecas y nos casamos”), cuyo novio soldado de 17 años Alberto Silva Menéndez Beto (Juan Eduardo Palacios) le rinde visitas románticas, para demostrarle su fuerza alzándola en vilo a puño limpio, sobarle los pechos e intentar meterle prometedoramente mano, en los tiempos que le dejan libre sus duros entrenamientos en un campo militar de la región, donde es obligado a trotar en pelotón por la carretera durante jornadas enteras exclamando a coro consignas obscenas (“Ella en su cama”), dar interminables vueltas sobre su cuerpo y sobre sus propias vomitadas en caso de producirse, o de beber las ajenas dentro la apenas agitada letrina común en medio de una explanada (“¿Quieres más agüita?”).
Por intolerable que pareciera, todo eso estaría dentro de lo aceptado como normal, pero cierto inopinado día, tras una pomposa quema de enervantes, Beto el soldadito logra apropiarse una bolsa negra con sendas pacas de cocaína, oculta por su destacamento en unas aledañas ruinas custodiadas por un perro pronto baleado, y se le hace fácil esconderla oportunamente al interior de un tinaco del hogar de su noviecita. A causa de una carencia de agua corriente a mitad de la ducha de su rechazante esposa enjabonada, Heli encuentra la bolsa escondida en el tinaco y, tras verificar su naturaleza e interrogar inútilmente a Estela (“Te odio, me voy a casar con Beto y nunca más voy a volver”), se deshace de la preciada droga con temerosa prudencia, vaciando y espolvoreando el blanquísimo contenido de los paquetes en un primitivo cárcamo recolector de agua vuelto charco para que sólo chapotee allí un buey. Eso hará dar un brutal giro al destino de todos los implicados, pese a que una avería en la bicicleta de Heli retarde el regreso del muchacho a su domicilio al salir de la usina y a pesar de que su esposa haya partido con su crío Santiago en brazos a visitar a una cartomanciana, para que le leyera la suerte, tras hacerle confesar el rencor que le guarda a su marido por haberla arrancado de su presunto terruño dorado.
Así pues, por la noche, cargando con el infeliz Beto en calidad de pelele, un grupo de soldados con máscara negra ávidos de recuperar el valioso botín, o de venganza, irrumpirá en la desprotegida casa familiar de Heli, derribando la frágil puerta, acribillará de buenas a primeras y sin misericordia al padre Evaristo que intentaba repeler la agresión amenazando con una vieja escopeta, y se llevará tanto a Beto como a Estelita y a su hermano recién llegado, en calidad de inermes levantados (“Ya valieron verga, ¿eh?”) e irreconocibles rehenes, pronto entregados a unos cómplices, ya no con uniforme, dentro del narcocrimen organizado (“Van a conocer lo que es amar a Dios en tierra de indios, cabrones”). En una casa de seguridad sólo habitada por varios televidentes púberes aprendices a sicarios, a modo de castigo Beto será colgado de un gancho del techo por las manos y despiadadamente apaleado, por todos y por turno, con una batea de madera, hasta despedazarle todos los huesos del tórax (“Rata, ¿ya te arrepentiste?”), luego se le someterá a tortura rociándole gasolina en los genitales para hacerlos arder en vivo y en directo, y al final, una vez desmayado y dado por muerto (“Ya se durmió”), se siguen con Heli, pero a él sólo habrán de apalearlo para abandonarlo destrozado (“No, a ése déjenlo”) y reptante, pero con vida (“Fue tu día de suerte”), sobre el puente peatonal desde el que habrán de lanzar pendiendo de una soga al supuesto cuñadito.
Apenas rescatado por las policías municipal y federal, aún sin poder recuperarse físicamente, Heli será paseado por su casa, por las ruinas aledañas y por las baldías inmediaciones donde fue arrojado el cadáver de su padre, y en seguida será interrogado por dos ineptos detectives, macho y hembra, pero él nada se atreverá a confesar en torno al paradero de la droga. Sin embargo, poco después, recapacitando sobre su culpa y temiendo por la vida de la querida hermanita rebelde que los malhechores se han llevado consigo y desaparecido, osará despepitarlo todo, si bien ya infructuosamente, pues los trámites burocrático-judiciales de la investigación legal dificultan, retardan y bloquean cualquier solución positiva del caso. Hasta que un buen día, cuando ya el traumatizado y aun así rechazado por su mujer Heli haya perdido toda esperanza, Estela regrese a la casa por su propio pie, aunque abestiada, preñada y enmudecida, víctima además de una psicopatológica secuela de la ruindad y el secuestro violatorio.
Al cabo del tiempo, cuando las aguas turbulentas hayan dado paso al aquietamiento sin escuela de Estela y al despido de su empleo de Heli, la pequeña le hará silenciosa entrega de un elocuente croquis a su hermano para que localice la casa de seguridad donde había quedado detenida, cosa que de inmediato hará el cordero vuelto lobo para sorprender al sicario encargado de la vigilancia de ese distante lugar y descerrajarle un tiro mortal, antes de retornar vencedor a casa y desquitarse poseyendo por fin a su esposita, ruidosos y jadeantes, mientras Estela dormita abrazada a su sobrinito en el sofá de la estrecha estancia.
Читать дальше