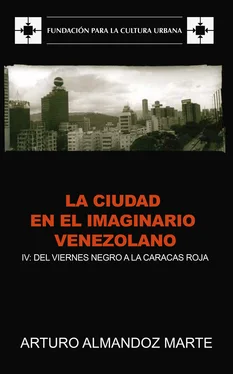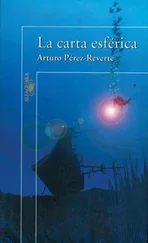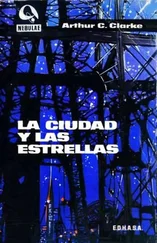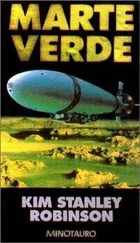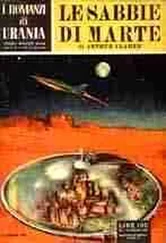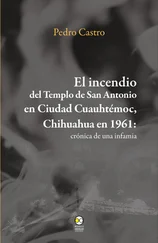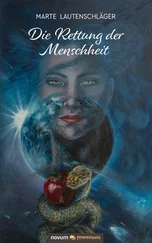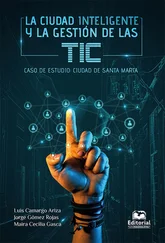Cónsona con este renacimiento la novela finisecular también se renueva y recobra estratos rurales y provincianos, históricos y míticos del patrimonio y la memoria capitalina, pero no son ya los tradicionales recuentos o descripciones del pasado, sino la captura del legado caraqueño desde la memoria de un sujeto urbano que reconstruye su pasado personal y lo inserta en lo colectivo. La voz rural de Maricastaña, dice Almandoz, se urbaniza y vuelven las voces de recuerdos provincianos, pero ahora para una memoria de cuño capitalino. Sirvan los ejemplos que cita el autor: El round del olvido (2002), de Eduardo Liendo, mi Malena de cinco mundos (1997), Viejo (1994), última novela de Adriano González León, así como Ojo de pez (1990), de Antonieta Madrid, y aunque un tanto anterior, Cartas de relación (1982), de Antonio López Ortega. Habría que agregar los nuevos imaginarios que surgen de la ciudadanía mediática y cosmopolita que llega del cine, la televisión, la música, los países visitados, y que se integran como ciudades intertextuales en la vieja Caracas. Es la cultura pop que registran Elisa Lerner o Boris Izaguirre, o Carlos Noguera en Juegos bajo la luna (1994).
Una modalidad de este fin de siglo son las postales retro de la Caracas cosmopolita. Cita el autor dos ejemplos estupendos en las crónicas autobiográficas de Silda Cordoliani, «Luces de neón» (1990), y de Celeste Olalquiaga, «Autobiografía íntima de la plaza Altamira» (1999) –y de nuevo una novela mía , Vagas desapariciones (1995)–, que reflejan al mismo tiempo el fulgor del neón y el desengaño. En este registro sin duda es emblemático el cuento «Residencias Pascal» (2000), de Stefania Mosca. Allí puede leerse el desarreglo de la Caracas finisecular de la clase media. Perdido ya el deslumbramiento sesentista de mi personaje Pepín –que era también el mío– cuando contemplaba las luces de neón desde las oficinas de un edificio de Bello Monte o el de Cordoliani en su llegada a la capital en los años de su infancia, la narradora que autoficciona Mosca mira desde los balcones enrejados de un apartamento en Los Palos Grandes la ciudad violenta y fracturada, al mismo tiempo que sufre el deterioro físico y social de su vivienda, un magnífico regalo del esfuerzo de sus padres emigrantes llegados en el esplendor y deslumbramiento de la ciudad moderna.
Y sobreviene la Caracas roja. Quizá sea la colección de ensayos El país que siempre nace (2008), de Gisela Kozak, la obra que mejor recoge lo ocurrido en el imaginario literario, y para ello recurre a dos personajes de ficción: Andrés Barazarte de don Adriano, a quien conocimos tiempo atrás, en 1968, y el general Pardo, aparecido en 1999, de quien esto escribe. Ambos reivindican su genealogía de héroes rurales, trujillano uno, y central el otro, para guiar al pueblo que busca su redención en el caudillo decimonónico, que finalmente se presenta, como predecía Eduardo Liendo, y acoge la prédica revolucionaria para desconocer la institucionalidad, la democracia, la urbanización y la modernidad de la segunda mitad del siglo XX venezolano. Pero sus pasos literarios serán motivo de otro volumen.
ANA TERESA TORRES
I INTRODUCCIÓN
Fin del costumbrismo urbano
Negar el costumbrismo decimonónico y la narrativa agraria para caer en un costumbrismo urbano (el barrio, el malandro, la clase media empobrecida, la jerga, etc.) no significa superación creativa alguna. Y es lo que guía a algunos narradores jóvenes…
JUAN LISCANO, Panorama de la literatura venezolana actual (1984)
Como si al hablar de la ciudad, aún en clave experimental, no sea otra forma de costumbrismo.
HARRY ALMELA, «Enderezar la modernidad» (2005)
1. A COMIENZOS DE LOS AÑOS OCHENTA, al revisar su Panorama de la literatura venezolana actual (1973, 1984), Juan Liscano entreveró factores tecnológicos, económicos y existenciales que atentaban contra la función intelectual en un mundo de polarizados totalitarismos, herederos en mucho de la Guerra Fría que estaba por finalizar:
La descomposición cumplida en forma inexorable al parecer, y unida al crecimiento agobiante de la natalidad y de las ciudades ya apoplegéticas, el acondicionamiento creado en forma creciente por la tecnología puesta al servicio del consumo y apoyada en el tecnomercado, desvían la formación de los existentes, desde su más tierna edad, hacia el interés por la artificialidad y la valoración de las cosas, más que del espíritu. La evolución material se produce a costa de la conciencia. El objetivo secreto y hasta involuntario, tanto del capitalismo como del totalitarismo, es el de convertir al individuo en hombre-masa apto para consumir los bienes producidos o las consignas expuestas…[1]
El dictamen de Liscano se avalaba no solo por haber sido uno de nuestros más representativos críticos literarios, sino también por fungir como uno de los últimos humanistas del siglo XX venezolano. No olvidemos que, junto a su congénere Arturo Uslar Pietri, don Juan era uno de los argos de la intelectualidad nacional, lo que le haría ser considerado «notable» en la crisis política de la Venezuela finisecular.[2] Sin embargo, al tomarlo para abrir esta reflexión introductoria del cuarto libro de la investigación sobre la ciudad en el imaginario venezolano,[3] conviene advertir en la posición de Liscano –marcada por antinomias propias de su generación, como capitalismo y totalitarismo– un recurrente pesimismo sobre la sociedad de masas y el crecimiento desmesurado de las ciudades. También el resabio ante a la omniprescencia tecnológica y consumista en la civilización occidental, liderada por Estados Unidos desde la segunda posguerra.[4]
Resonaba en Liscano algo del arielismo de los humanistas venezolanos de las generaciones del 18 y 28, si se nos permite retomar estos años sin connotaciones políticas contra el gomecismo, como ocurriera de hecho en el caso de don Juan. Algunos de sus miembros, como Mariano Picón Salas, habían escuchado los ecos de Darío y Rodó, de Manuel Ugarte y Francisco García Calderón, lo que de jóvenes les sublevó ante al supuesto materialismo anglosajón.[5] Pero la Segunda Guerra Mundial los haría capitular ante el portento estadounidense, tal como reconocería el mismo don Mariano en sus visitas a ciudades y universidades norteamericanas en los años de la Buena Vecindad. También se habían opuesto algunos de aquellos humanistas a la penetración del consumismo y la sociedad de masas, sobre todo en la insensata bonanza de la Venezuela petrolera, tal como hiciera Mario Briceño Iragorry en Mensaje sin destino (1951).[6]
Eran cuestiones que parecían superadas entre la intelectualidad venezolana del último cuarto del siglo XX, como ya veremos, de manera que podemos atribuirlas al pesimismo generacional de Liscano, inaudible ya, como él mismo sabía, en un país de escritores crecidos en ciudades grandes, aunque no fueran grandes ciudades. Una Venezuela de aparente estabilidad económica y política, respetada en una Latinoamérica sintonizada con los avances del fin de siglo, aunque fuera un continente todavía subdesarrollado. Pero allende los supuestos atributos de su generación que no eran exigibles a las siguientes, como el argos seguramente reconocía en su fuero interno, había un aspecto vigente de aquella crítica formulada en la segunda edición de su Panorama… , reconfirmado por don Juan en 1999. Se trataba del «nihilismo como negación de todo», el cual formaba parte «del alma juvenil actual», llevando a las nuevas generaciones a desconocer a escritores consagrados; era una postura diferente de la suya, por ejemplo, al asumir la dirección del Papel Literario de El Nacional en 1943, cuando abrió sus páginas «a los jóvenes de entonces y a los mayores de entonces».[7]
Читать дальше