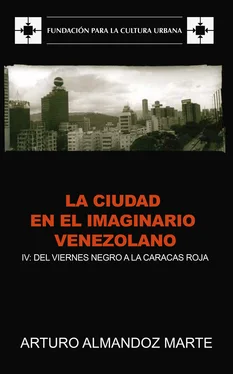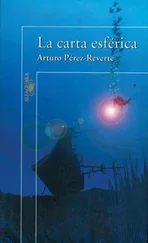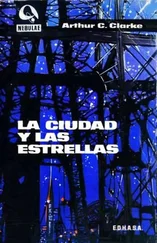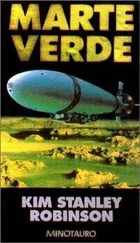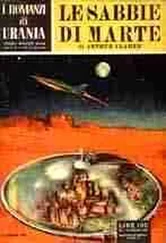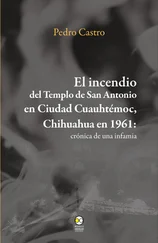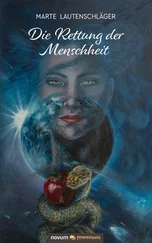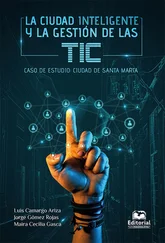Cuando quiero llorar no lloro (1970), hasta la mordaz y erosiva sátira con la que Luis Britto García irrumpe contra la picaresca crecida en los años de bonanza, todo parecía indicar que el imaginario literario tomaba la senda de la crítica social para convertirse en un vehículo de expresión política (no sé si antidemocrática pero sin duda anti democracia venezolana). No hay reconciliación en esta narrativa con el derroche y el lujo que marcaron este tiempo. En uno de los apartes encontramos la genealogía narrativa de la fiesta burguesa: desde
El Cabito , de Pío Gil (1909);
La casa de los Abila , de José Rafael Pocaterra (1921);
Allá en Caracas , de Laureano Vallenilla Lanz (1948);
Los platos del diablo , de Eduardo Liendo (1985);
Ojo de pez , de Antonieta Madrid (1990); y
El exilio del tiempo , de mi autoría (1990), a las que muy bien podría añadirse el capítulo inicial de
Juegos bajo la luna (1994), de Carlos Noguera, o la posterior
Morir de glamour (2000), de Boris Izaguirre; hay un regusto en la novela venezolana por el tema, quizás porque la fiesta sea un componente importante de nuestro imaginario.
Pero no es esta la única visión de la ciudad. Otros seres, nuevos pequeños seres , dice Almandoz, la pueblan. Los noctámbulos de Luis Barrera Linares en sus Beberes de un ciudadano (1985) que reeditan La mala vida garmendiana (1968); el imaginario televisivo de José Balza en D (1977), los rescoldos de subversión relatados en las novelas de Victoria de Stefano ( La noche llama a la noche , 1985) y de Carlos Noguera ( Inventando los días , 1979). En suma, una «Caracas acechante y congestionada, adolescente y monstruosa, densificada y consumista, donde los malestares capitalinos laten físicamente, de noche y de día».
Habría que plantear aquí un tramo generacional. Los autores antes citados hablan y describen lo que ocurre en su ciudad, que aman y odian a un tiempo, y que expresan en sus malestares capitalinos , pero hay otros que presentan un problema ideológico en términos de concepción de la ciudad, y de país. En cierta forma el tema planteado por los positivistas de la primera mitad del siglo XX venezolano parece mantenerse y el autor lo pone de relieve por si lo habíamos olvidado. Confieso que yo sí. Las polaridades cultura versus civilización, universalidad versus localidad, o ciudad versus terruño, quedaban localizadas en mi imaginario personal como pertenecientes a la ciudad de los techos rojos , pero la lectura obsesiva del investigador demuestra lo contrario; es más, pensando en el final (de este libro, no de la historia) no pocas premisas de la llamada Revolución bolivariana vuelven al mismo punto, o quizás no vuelven, siempre habían estado allí y las pasamos por alto. Dos voces resaltan en el capítulo «Entre cultura y desmemoria»: Juan Liscano y Arturo Uslar Pietri. Este último considera –y con esta opinión podríamos coincidir– que el gran aporte latinoamericano a la civilización occidental reside en su literatura de creación, pero luego –y aquí terminan las coincidencias, al menos las mías– arremete contra la ciudad de los centros comerciales, el metro, el Parque Central, el complejo Teresa Carreño. Toda esa ciudad que pretendía la universalidad, el cosmopolitismo, es en la visión uslariana una aglomeración cancerosa; para Liscano el símil es el mismo, Caracas es un cáncer urbano. Uslar piensa que París es París y los parisienses son parisienses, pero en su imaginario Caracas no es Caracas y los caraqueños han perdido su identidad. ¿La causa?, la transformación desordenada de la ciudad. No sería justo simplificar su argumento que, en un sentido amplio, dice Almandoz, obedece a una crítica política, urbana y urbanística basada en el reproche al populismo, por una parte, y a una falta de control y planificación, por otra; en suma, una incivilidad que rompe las formas culturales de Occidente y que en su descomposición natural y cultural conduce al caos. Para Liscano, en una suerte de «fundamentalismo ecologista», la desconexión con la tierra ha traído la deshumanización.
Y es que asistimos a la reedición de polaridades nunca abandonadas (y que se reencarnan en los presupuestos «endógenos» de la Revolución bolivariana) entre lo propio y lo universal. Para Ángel Rosenblat, otra voz que irrumpe en el foro, en Venezuela la cultura es la herencia española, y la civilización y el progreso, cosmopolitas. Pero he aquí que para el poeta Liscano, creador de La Fiesta de la Tradición –espectáculo que organizó para la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos en 1948–, la cultura es sin duda el folclor, del mismo modo que los valores nacionales humanistas son lo contrario de la urbanización y la tecnificación. El investigador nos está presentando aquí los argumentos de una disputa intelectual, política, casi que religiosa, fundamental para comprender el imaginario venezolano. Está trazando un capítulo esencial en nuestra historia de las ideas de la mano de los que denomina argos y aristarcos, detrás de quienes asoma la crítica feroz, sobre todo en Uslar, de la democracia de partidos (después mal llamada «puntofijismo»). Otras voces literarias del ensayo y la novela, Luis Beltrán Guerrero y José León Tapia, se unen bajo estos argumentos, según los cuales la patria es lo que era y no lo que quiere ser. Sin duda, aunque no es el tema de este cuarto libro, el petróleo sobrevuela en el imaginario como ave del mal y el excremento del diablo subyace a toda la polémica, porque es finalmente la riqueza petrolera (bien o mal administrada, ya eso es otra discusión) la que permitió los cambios que, para algunos, como puede desprenderse, fueron el detrimento de la venezolanidad.
En esta controversia José Balza apunta una posición conciliadora de los extremos. Lo propio, la creación venezolana, no es solamente una virtud de la «tierra», es también una contribución a los valores universales, y enumera los nombres que lo manifiestan en la música, el arte, la cultura en general. Otros autores en esta postrimería de la Gran Venezuela, como Salvador Garmendia, Adriano González León, Orlando Araujo, Igor Delgado Senior, desarrollan también en sus ficciones y ensayos el deterioro urbano y el crecimiento de la marginalidad que viene ocurriendo sin remedio, pero sus miradas no se dirigen a una Venezuela rural e idílica, poseedora de la nacionalidad y de lo autóctono, sino hacia la crítica irónica, a veces sarcástica, otras netamente política, de lo que viene ocurriendo en este desplome de los sueños de grandeza que nacieron y murieron en el transcurso de dos décadas. Ofrecen, dice el autor, «metáforas del país mutado y babélico, nuevo rico y urbanizado a empellones». Será José Ignacio Cabrujas quien de alguna manera pone fin al debate entre cultura, civilización e identidad. Acepta el dramaturgo la desmemoria y «la arqueología del derrumbe» como una nueva naturaleza urbana y cultural en su visión desconcertada de la identidad y sentido patrimonial. Ante ese desconcierto la suya es una mirada que habla de resignación y permisividad. Una manera de decir esto somos, esta es también nuestra identidad, de la que partirán las generaciones posteriores.
No fueron solamente la acelerada urbanización y la expansión de la economía petrolera los factores que transformaron el paisaje, y por consiguiente abrieron fracturas en lo que podríamos llamar la identidad idílica rural venezolana; también actuaron los cambios sociales de la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX. La literatura recoge los movimientos de la inmigración foránea y provinciana, los tours internacionales, los viajes y mudanzas del lar provinciano, desde los cosmopolitas a los «tabaratos» de la Gran Venezuela. El país expande sus fronteras imaginarias y los escritores dan cuenta de ello, son ellos mismos, en su errancia y retorno , parte de esa expansión. Las fronteras de la imaginación abren nuevos territorios, y al mismo tiempo la ciudad, que siempre es Caracas, deja de ser un núcleo sólido y compacto. Es lo suficientemente urbana, valga el pleonasmo, para que se produzcan procesos migratorios intraurbanos, cónsonos con el ascenso social que caracteriza la época, y se consoliden arraigos comunitarios que despiertan nostalgia por el lugar abandonado. Las parroquias tradicionales, las nuevas y novísimas urbanizaciones (como se denomina en Venezuela a lo que en otros países llaman barrios residenciales y comerciales), las montañas que rodean el valle, todo, a excepción de El Ávila, único bastión permanente, sigue un ritmo constante de mutación, y adquiere identidades que tampoco serán muy duraderas. Caracas es lo suficientemente grande para que contenga distintas Caracas, que también ocupan sus locaciones literarias. Así el San Bernardino judío espejado por Elisa Lerner en sus crónicas, o Alicia Freilich en su novela Cláper el marchante (1987), pero también La Candelaria y sobre todo Chacao, como enclave de los emigrantes mediterráneos en mi novela El exilio del tiempo (1990), para quienes la modernidad todavía en esplendor, con sus autopistas y automóviles último modelo, causa cierto asombro. O La Florida, Altamira, La Castellana en las referencias burguesas de Federico Vegas.
Читать дальше