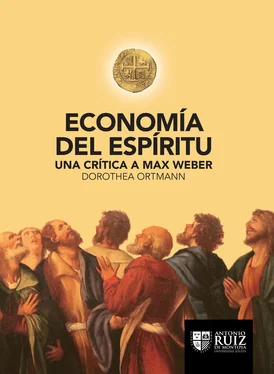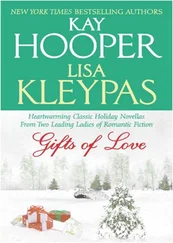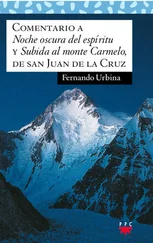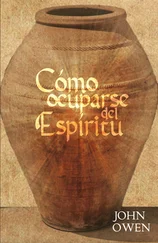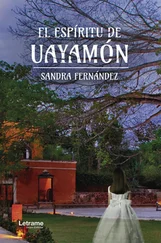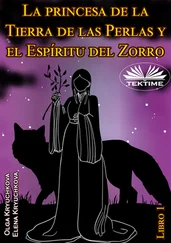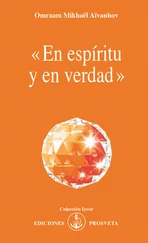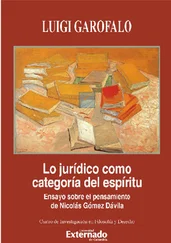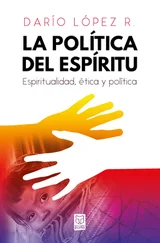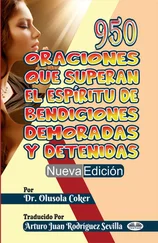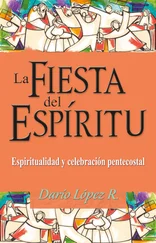Queremos seguir la pista argumentativa sobre el estilo de vida de algunos grupos religiosos y sus vínculos con los verdaderos impulsos psicológicos que hicieron posible que el individuo asumiera un nuevo comportamiento frente al trabajo. Al final de su ensayo, Weber indica que: «[…] el hombre moderno, en general, aun con la mayor de sus voluntades, no suele estar en condiciones de representarse en su magnitud real la importancia que los contenidos de conciencia religiosa han tenido para el modo de vivir, la cultura y el carácter de los pueblos; ello no nos autoriza a sustituir una interpretación causal, unilateralmente materialista de la cultura y de la historia por otra espiritualista igualmente unilateral. Ambas son igualmente posibles. Pero con ambas se haría el mismo flaco servicio a la verdad histórica si se pretende con ellas, no iniciar la investigación, sino darla por concluida» (Weber, 1992:201-202). Con ello, Weber alude a la importancia de campos de vida que cree fueron omitidos por una historiografía materialista, como cree igualmente que la historia eclesiástica no puede ufanarse sosteniendo que la religión hace girar el mundo, asumiendo con ello una posición intelectual que deja en suspenso el saber cuáles son los impulsos reales que empujan procesos históricos.
Queremos seguir los pasos del autor para penetrar en su pensamiento y, al mismo tiempo, contrastarlo con los ejemplos que él mismo emplea. Partimos de una sospecha: la observación de que los ejemplos usados son sobreinterpretados. Ante La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el lector queda sorprendido por el hecho de que un economista nacional se dedique a un tema que vincula el surgimiento del capitalismo con actores sociales de índole religiosa. Eso sorprende porque Weber mismo no era religioso y además combina dos factores que, aparentemente, tampoco tienen nada en común: el desarrollo del capitalismo y una ética religiosa, en este caso la protestante. Pero la sospecha va más allá, no queda solo en el contraste de estos dos campos de la acción social, sino que, avanzando en el mismo texto, el lector se ve confrontado con muchos detalles de conocimiento especializado que suelen usar los teólogos, mas no los pensadores sociales en un mundo secularizado. Entonces surge la pregunta: ¿Por qué necesita un economista plantear una argumentación sobre las religiones del mundo y su vínculo con las formas económicas de su momento? Así, nuestro interés surgió únicamente por curiosidad y, un poco, por la sorpresa vivida al observar cómo un no especialista se entrometía en un área que no era la suya.
Es posible que La ética protestante y el espíritu del capitalismo sea quizás la obra más conocida de Weber, pero por ello no es necesariamente la más importante. Es un libro emblemática, tanto para el autor como para la época en la cual surge y eso la hace interesante. El nombre de Max Weber se asocia normalmente con el sociólogo, economista nacional, el teórico sobre el origen del capitalismo en Occidente, o con el principio de la racionalización y desencanto del mundo natural, con su sociología de comprensión y la construcción de tipos ideales. No obstante haber sido en vida un intelectual de renombre, su verdadero salto a la fama mundial comenzó recién en los años sesenta del siglo XX y podemos nombrar algunas circunstancias que influyeron en ello. En primer lugar, la traducción de su libro al inglés, realizada por Talcott Parsons, quien ofreció la obra al público angloparlante. También es importante el «Coloquio de Sociólogos de Heidelberg», celebrado en 1964 y organizado por los discípulos de Weber, quienes convocaron a este evento en la antigua casa de estudios donde su maestro dictaba la cátedra de «Economía nacional». Pero, curiosamente, fue la recepción en el ámbito angloparlante lo que consagró definitivamente a Weber como uno de los grandes sociólogos contemporáneos. Algunos sociólogos lo comparan con Karl Marx y lo denominan el «Marx burgués» (Salomon, 1926:144). Weber mismo se autodefinía como un liberal y miembro de la burguesía, con cuyos fines se identifica plenamente (Mommsen, 1981:170).
Por cierto, no faltan las voces críticas que afirman que el rol de Weber en la teoría social es sobreestimado porque su pensamiento sirve como alternativa sugerente para explicar las razones de la modernización y el desarrollo en las sociedades capitalistas actuales, pero sirve porque las explica sin recurrir a los modelos de una teoría marxista. La recepción de la obra de Weber no ha sido un proceso lineal y sin cuestionamientos, por lo que al momento de acercarnos a su obra debemos tomar en consideración desde qué punto de vista se realiza la aproximación.
Subrayamos una vez más que para las teorías sociales de los países latinoamericanos este pensador cumple una función específica porque, de cierta manera, su influencia es lanzada y deseada con el fin de confrontar las explicaciones del materialismo histórico y dialéctico que apuntan a un cambio del sistema capitalista. Antes de que la teoría de la dependencia entrara en vigencia en el pensamiento social de América Latina, se sostenía con plena convicción que el desarrollo capitalista podría producir resultados similares en cualquier parte del mundo. Era una teoría compartida, sobre todo entre los pensadores europeos y norteamericanos, que presumía que aquello dependería únicamente del estado de desarrollo en el cual se hallara una nación o país dado. El problema con esta visión consiste en que no considera el largo camino que necesitaría el capitalismo para llegar al nivel en el que se encuentra hoy. Además, se deja de lado a países en vías de desarrollo que no tienen las mismas condiciones ni autonomía para recuperar, en un corto plazo, aquel avance logrado que —dicho sea de paso— era solamente posible en base a la desigualdad entre países imperialistas y explotados sin mayor freno. Aquella teoría ignora la interrelación entre todos los países y el rol protagónico y dominante de algunos países capitalistas que no permite el desarrollo autónomo de ninguna economía que no se inserte en el sistema vigente. Para entender la modernización frente al atraso, la tesis de Weber revivió entre los teóricos latinoamericanos la idea de que capitalismo y modernidad son fenómenos confluyentes y, de esta manera, se reanimó la importancia de su obra (Bendix, 1964:12-13). A nuestro parecer, el capitalismo, como sistema económico, no ofrece ninguna alternativa para solucionar los problemas de la pobreza y el subdesarrollo de los pueblos latinoamericanos. Si nos dedicamos a estudiar el pensamiento de Weber lo hacemos con el interés de enfocar a este personaje como ideólogo, no tanto como sociólogo o historiador. Partimos del supuesto de que esta es su función específica, sobre todo en países donde se busca alternativas respecto al desarrollo propio.
Las bases teóricas de la obra
Contexto histórico social
El pensamiento de Max Weber se inserta en la filosofía fenomenológica y la filosofía de la vida emergente a comienzos del siglo XX, y gira alrededor de conceptos como «racionalidad» y «cultura de Occidente». Con ello, Weber forma parte del coro de pensadores —con Wilhelm Dilthey, Theodor Mommsen, Leopold von Ranke, Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche y Heinrich Rickert— que resaltan los logros de la cultura europea e indican al mismo tiempo su ocaso. Weber comienza su carrera intelectual en una época de crecimiento económico sin precedentes, cuando Alemania, de ser un país feudal económicamente atrasado, deviene en una potencia imperialista. Su desarrollo galopante entre 1845 y 1900 la llevó a colocarse a la altura de Inglaterra. Su producción de estaño y carbono se multiplicó en pocos años, alcanzando así los mismos, o quizá mayores, niveles que Inglaterra, la potencia mundial del momento. Dice Klein (1970:63):
Читать дальше