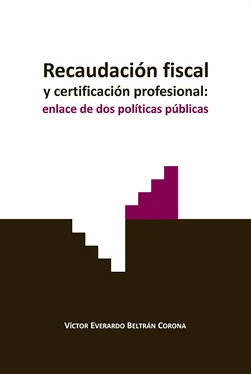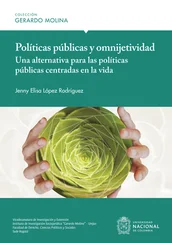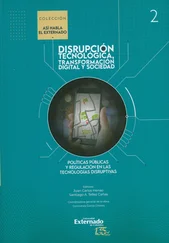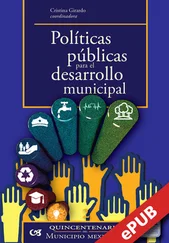En este caso particular, la SHCP buscó en la SEP el marco normativo para el logro de sus fines. Mientras que la SHCP a través del SAT quería contadores públicos capacitados que le garantizaran calidad en las auditorías realizadas para efectos fiscales, la DGP de la SEP tenía la responsabilidad de instrumentar esquemas de certificación profesional para, por una parte, cumplir con compromisos internacionales del Estado mexicano y, por la otra, dar respuesta a una creciente demanda de la sociedad mexicana de profesionistas actualizados y certificados adecuadamente.
Por tal motivo, surgió la siguiente pregunta: ¿qué efectos tiene una política pública implementada por la SHCP en los procesos de certificación profesional de la SEP, en específico para el campo de la contaduría pública?
Por novedad del tema en el contexto nacional, además de revisar la literatura existente y la discusión teórica relacionada con el ciclo de las políticas públicas, se recurrió a fuentes primarias, entrevistas y documentos oficiales. Lo que, sumado a nuestra experiencia profesional y participación en la implementación de una de las mencionadas políticas públicas, proporcionó los elementos requeridos para demostrar que el diseño de una política fiscal con un fin eminentemente recaudatorio, que nada tenía que ver con la educación y mucho menos con la calidad del ejercicio profesional, impactó de una manera considerable en el ejercicio de las profesiones.
De esto trata el libro que el lector tiene en sus manos. Es una primera sistematización conceptual de la certificación profesional en México y, al mismo tiempo, una demostración de que en el caso concreto de los contadores públicos mexicanos, la calidad del servicio que brindan tiene incidencia directa en el aumento de la recaudación fiscal.
A lo largo de la investigación hicimos algunos hallazgos, entre los que destaca el de la falta de una normatividad general que regule los procesos de certificación profesional a nivel nacional. Lo anterior puso en evidencia la discrepancia en las legislaciones estatales sobre el mencionado ejercicio en sus intentos por regularlo. De igual modo se constató la falta de un plan de incentivos que estimule la certificación profesional, y la resistencia de algunos sectores a someterse a esquemas de evaluación para obtener la certificación.
La investigación también permitió comprobar que la urgencia de la SHCP por regular a los contadores públicos fue un pivote clave para que la SEP tomara cartas en el asunto y estableciera un esquema coherente de certificación profesional, impactando así al resto de las profesiones.
Por último, esta obra pretende demostrar que la certificación profesional es uno de los procesos establecidos por la SEP para garantizar una política pública de calidad, y que la primera, junto con la acreditación de las instituciones de educación superior, es una de las maneras de lograrlo. Así se completan las dos fases: una relativa a la formación profesional y otra centrada en el ejercicio de la actividad profesional.
Se escogió el análisis de la implementación de la certificación profesional en México por tratarse de una materia novedosa que no ha recibido estudios sistematizados. Además, se trata de un tema fresco sobre el cual se proporciona aquí información inédita que puede ser útil para futuras investigaciones.
Esperamos que esta investigación contribuya positivamente al entendimiento de las peripecias que ha significado para el Estado mexicano la implementación de un programa cuyo objeto es garantizar a la sociedad que los profesionistas a los que recurre son competentes, honestos y calificados profesionalmente.
Introducción
La presente obra se inserta en el contexto del estudio de la certificación profesional de los egresados de las universidades e instituciones de educación superior de México y del extranjero que cuentan con título profesional debidamente registrado ante las instancias oficiales establecidas en la legislación mexicana vigente, [1]en este caso, la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP); [2]y tiene como objeto estudiar la implementación de la certificación profesional en México, en especial su impacto en el ejercicio de la contaduría pública.
Para ello, en este libro se analiza, desde la perspectiva del estudio de las políticas públicas, la repercusión del establecimiento de la obligatoriedad de la certificación, la cual es exigida por una ley ajena a la regulación del ejercicio de una profesión, cuyo objetivo es normar el proceso de recaudación tributaria [3]a través del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Como se abordará con detalle en el primer capítulo, se entiende por certificación profesional el proceso de evaluación al que voluntariamente se somete un profesionista con el fin de hacer constar su actualización en el área de su competencia. Asimismo —y aunque no será objeto de más desarrollo en este texto—, conviene agregar que, en lo referente al concepto de profesión, nos apegamos a la definición de Abbott, para quien las profesiones son grupos ocupacionales que ejercen jurisdicción en áreas específicas del conocimiento (citado en Ríos, 2005). Con respecto al marco legal, coincidimos con Jáuregui cuando advierte que, aun cuando no existe una única definición del término profesionista en las diferentes leyes para el ejercicio de las profesiones de los estados, sí hay cierto consenso en considerarlo como aquella persona que cuenta con un título profesional debidamente registrado y con una cédula expedida por la Dirección General de Profesiones (DGP) (Jáuregui, 2003: 17).
El tema nodal de esta investigación fue examinar la forma en que la SEP ha establecido una política pública de calidad. Esta última incluye varios sectores, entre éstos el relacionado con la educación superior. Por un lado, con el objetivo de asegurar excelencia en la formación universitaria, la calidad “se ha convertido gradualmente en la principal apuesta gubernamental para el cambio universitario” (Del Castillo, 2004: 119) y para fortalecer dicha estrategia se crearon varios programas, [4]a través de la entonces Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), [5]Ambos forman parte del objetivo gubernamental de crear dos sistemas nacionales estrechamente ligados: el de evaluación y el de acreditación, que en conjunto conforman una política de aseguramiento de la calidad en educación superior (Del Castillo, 2004: 121).
Como parte de la política pública descrita y con el propósito de vigilar que la calidad educativa sea permanente en el ejercicio profesional de los egresados de las IES, se creó un programa garante de la educación y actualización continua de los profesionistas. Para ello, a través de la DGP de la mencionada subsecretaría se organizó un esquema de certificación profesional.
Actualmente, y de acuerdo con lo estipulado en códigos internacionales ya establecidos, cuando se habla de acreditación educativa se hace referencia a la evaluación de planes y programas de estudio de las diferentes carreras en las IES, mientras que la certificación alude al peritaje al que se someten los profesionistas para demostrar conocimientos actualizados en su campo profesional. Tanto en la acreditación de planes y programas como en la certificación de los profesionistas, la evaluación desempeña un papel fundamental; sin embargo, el presente libro se aboca sólo al área del ejercicio profesional.
Ambas estrategias —acreditación y certificación— obedecen a una política pública que busca la calidad educativa, una en lo relativo a la formación del futuro profesionista, y la otra en lo que respecta a la educación continua del mismo. Lo segundo en concordancia con lo solicitado por el mercado, entendido en su naturaleza de iniciativa privada y la sociedad civil representada por los colegios de profesionistas, asociaciones empresariales y algunas empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Consejo de la Judicatura Federal.
Читать дальше