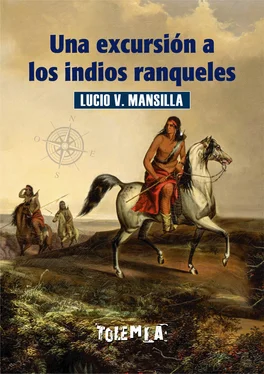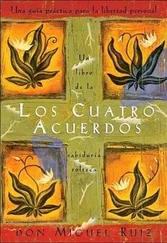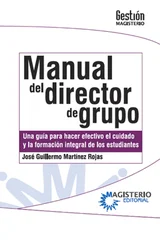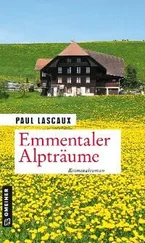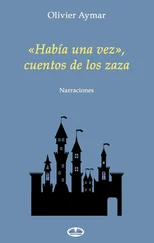Son iguales a los de Yuca, cuya explotación ha hecho y sigue haciendo la empresa del Gran Central Argentino.
Estos campos son mejores que aquéllos.
Y si un ferrocarril, a más de las ventajas del terreno, de la línea recta, de las necesidades del presente y del porvenir, debe consultar la estrategia nacional, ¿qué trayecto mejor calculado para conquistar el desierto que el que indico?
La impaciencia patriótica puede hacernos incurrir en grandes errores; el estudio paciente hará que no caigamos en la equivocación.
No puedo hablar como un sabio: hablo como un hombre observador. Tengo la carta de la República en la imaginación y me falta el teodolito y el compás.
Los peligros para el trabajo son más imaginarios que reales. Oportunamente podría ocuparme de este tópico. Por el momento me atreveré a avanzar que yo con cien hombres armados y organizados de cierta manera, respondería de la vida y del éxito de los trabajadores.
Incito a meditar sobre este gran problema del comercio y de la civilización.
No he visto jamás en mis correrías por la India, por África, por Europa, por América, nada más solitario que estos montes del Cuero.
Leguas y leguas de árboles secos, abrasados por la quemazón; de cenizas que envueltas en la arena, se alzan al menor soplo de viento; cielo y tierra; he ahí el espectáculo.
Aquello entenebrecía el alma. Las cabalgaduras iban ya sedientas. Chamalcó estaba cerca.
Llegamos.
El peligro estrecha, vincula, confunde, la unión es un instinto del hombre en las horas solemnes de la vida.
Nadie se había quedado atrás. Según los cálculos del baquiano, Chamalcó tenía agua. Esperamos un buen rato antes de dejar beber los animales.
Se reposaron y bebieron.
Nosotros hallamos un manantial al pie de un árbol magnífico de robustez y frondosidad.
Cambiamos caballos y seguimos, saliendo a un gran descampado. Respiré con expansión.
El europeo ama la montaña, el argentino la llanura. Esto caracteriza dos tendencias.
Desde las alturas físicas, se contemplan mejor las alturas morales.
Los pueblos más libres y felices del mundo son los que viven en los picos de la Tierra.
Ved la Suiza.
A poco andar volvimos a entrar en el monte. Aquí era más ralo. Podíamos galopar y era menester hacerlo para llegar con luz a Utatriquin –otra aguada–, porque la noche sería sin luna, salía recién a la madrugada.
Me apuré, cuando la arboleda lo permitía, y llegamos a la etapa apetecida.
Era la tarde, y la hora
en que el sol la cresta dora
de los Andes...
Esta aguada es un inmenso charco de agua revuelta y sucia, apenas potable para las bestias.
En previsión de que no estuviera buena, habíamos llenado los chifles en Chamalcó.
Había marchado muy bien, ganando más terreno del que esperaba; no tenía por qué apurarme ya.
Podía descansar un buen rato, lo que les haría mucho bien a los caballos y a mis queridos franciscanos.
Mandé desensillar.
El padre Marcos me miró como diciendo: ¡Loado sea Dios!, que si en estos berenjenales me mete también me ayuda.
Había un corral abandonado; cerca de él campamos.
Ordené que se redoblara la vigilancia de los caballerizos, entusiasmé a los asistentes, con algunas palabras de cariño y un rato después ardió flamígero el atrayente fogón.
Comenzó la charla de unos con otros, sin distinción de personas.
Ya lo he dicho: el fogón es la tribuna democrática de nuestro ejército.
El fogón argentino no es como el fogón de otras naciones. Es un fogón especial.
Estábamos tomando mate de café, de postre; la noche había extendido hacía rato su negro sudario.
Una voz murmuró, como para que yo oyera:
–Si contara algún cuento el coronel.
Era mi asistente Calixto Oyarzábal, de quien ya hablé en una de mis anteriores; buen muchacho; ocurrente y de esos que no hay más que darle el pie para que se tomen la mano.
–¡Sí, sí! –dijeron los franciscanos al oírle, los oficiales y demás adláteres–, ¡qué cuente un cuento al coronel!
Me hice rogar y cedí.
Es costumbre que los hombres tomamos de las mujeres.
¿Y sabes, Santiago, qué cuento conté? Uno de los tuyos.
El del arriero.
Vamos, ¡a qué te has olvidado! Voy a contártelo a tres mil leguas.
El respetable público que asiste a este coloquio me dispensará.
–Fíjense bien –dije antes de empezar–, que este cuento es bueno tenerlo presente cuando se viaja por entre montes tupidos.
Todos estrecharon la rueda del fogón, uno atizó el fuego, los ojos brillaron de curiosidad y me miraron, como diciendo: ya somos puras orejas, empiece usted, pues.
Tomé la palabra y hablé así:
–Era éste un arriero, hombre que había corrido muchas tierras; que se había metido con la montonera en tiempos de Quiroga y a quien perseguía la justicia.
Yendo un día por los Llanos de la Rioja, le salió una partida de cuatro. Quisieron prenderlo, se resistió, quisieron tomarlo a viva fuerza, y se defendió. Mató a uno, hirió a otro, e hizo disparar a tres.
En esos momentos se avistó otra partida: prevenida ésta por los derrotados, apuraron el paso. El arriero huyó y se internó en un monte.
Montaba una mula zaina, medio bellaca. Corría por entre el monte, cuando se le fue la cincha a las verijas.
Írsele y agacharse la bestia a corcovear, fue todo uno. El arriero era gaucho y jinete.
Descomponiéndose y componiéndose sobre el recado, anduvo mucho rato, hasta que en una de ésas, como tenía las mechas del pelo muy largas y porrudas se enganchó en el gajo de un algarrobo.
La mula siguió bellaqueando, se le salió de entre las piernas y él quedose colgado.
Permaneció así como un judas, largo rato, esperando que alguien le ayudase a salir del aprieto; pero en vano.
Llegó la noche.
Los que le seguían, aciertan a pasar por allí.
El arriero, con la rapidez del pensamiento, concibió una estratagema.
Dejó que la partida se aproximara, poniendo la cara lánguida, y cuando al resplandor de la luna vinieron a verle, dijo con voz cavernosa:
¡Viva Quiroga!
La partida, al oír hablar un muerto, huyó, poseída de terror pánico, sujetando los pingos quién sabe dónde.
El arriero se salvó así.
Pero aquella actitud no podía prolongarse demasiado.
Era incómoda.
Procuró salir de ella. Buscó su cuchillo; con los corcovos de la mula lo había perdido.
Era una verdadera fatalidad. No tenía con qué cortarse los cabellos, y como eran muy largos, no alcanzaba con la mano a desasirlos del gajo en que estaban enredados.
Un hombre como él, acostumbrado a todas las fatigas, podía resistir el peso de su propio cuerpo, si no había otro remedio, no digo un día, muchos días, teniendo qué comer. Es claro. La necesidad tiene cara de hereje.
Pero no tenía nada. Todo se lo había llevado la mula en las alforjas. Felizmente, tenía un pedazo de queso en los bolsillos, yesquero, tabaco y papel.
Agua era lo de menos para un arriero. Se comió el pedazo de queso.
Sacó después su chuspa y armó un cigarro, luego sacó fuego y fumó.
Nadie pasaba por allí, a pesar de la voz que debieron esparcir los de la partida, despertando la curiosidad popular.
El arriero fumaba, fumaba, y en lugar de otras cosas cuando tenía necesidad echaba humo y humo.
Y así pasó muchos días, hasta que de hambre se comió la camisa y se murió de una indigestión.
Y entré por un caminito y salí por otro.
No sé si al público le gustará este cuento: en el fogón fui aplaudido. Yo soy porteño, del barrio San Juan y nadie es profeta en su tierra.
Por eso Sarmiento, siendo de San Juan, es Presidente, habiéndose cumplido con él una de mis profecías del Paraguay.
Читать дальше