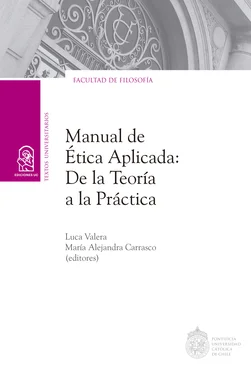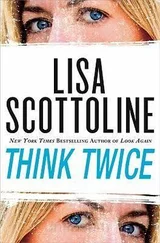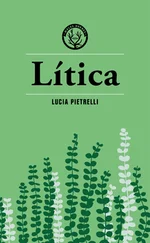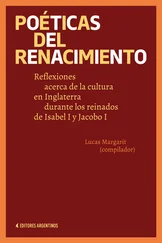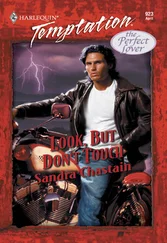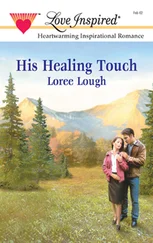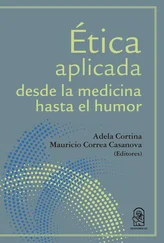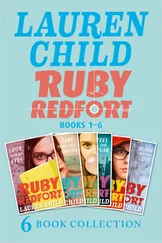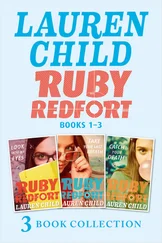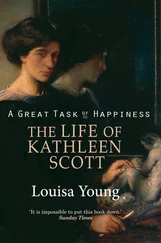2. Intuiciones morales valiosas. La experiencia moral “espontánea”
Por un lado, para tratar de defender el paradigma esbozado, podríamos afirmar que “no es tarea de la ética resolver conflictos, pero sí plantearlos” (Camps, 2004, p. 27), y en este caso se habría alcanzado el objetivo propuesto: hemos planteado un problema, pero la solución es todavía inalcanzable. Por otro lado, siguiendo a Cortina, podemos también afirmar que “la Ética es un tipo de saber normativo, esto es, un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos” (Cortina y Martínez Navarro, 2001, p. 9). Si esta es, efectivamente, la tarea de la ética, no podemos quedarnos contentos con un sistema de reflexiones tan aproximativas como la moralidad común. No es cierto que algo que todos sentimos como intuitivamente malo o bueno debe ser así: puede serlo, pero hay que mostrar el porqué, es decir, las razones que hay detrás de una cierta afirmación de valor. Por cierto, esta es la segunda tarea de la ética y de quienes se ocupan de ella: argumentar en favor de una u otra decisión, aclarando las razones de dicha decisión.
Tenemos que detenernos un poco más en las “intuiciones morales” que tenemos –que muy a menudo son las mismas que las de otras personas y que, por lo mismo, se recogen en una llamada “moralidad común”. Estas intuiciones, aunque insuficientes para fundamentar una ética, pueden ser un primer punto de partida. Hasta el momento hemos destacado la insuficiencia de estos “principios intuitivos”, pero ahora intentaremos rescatar algunos elementos valiosos de ellos en nuestra vida cotidiana.
Escuchando la radio, o mirando el noticiario en la televisión, muy a menudo escuchamos noticias impactantes relacionadas con comportamientos reprochables de algunas personas… “¡Es un escándalo!”, gritamos inmediatamente. O, al revés, si es que se habla de una persona que ha hecho algo excepcional –como un actor que ha donado muchos fondos para la investigación científica sobre una enfermedad rara–, “¡Qué admirable!”, afirmamos. O, en otra situación, cuando nos damos cuenta de haber provocado sufrimiento a un ser querido… “¡Qué estúpido que soy!”. Todas estas expresiones –“¡es un escándalo!”, “¡qué admirable!”, “¡qué estúpido que soy!”– son juicios de valor que pronunciamos casi intuitivamente y sin reflexionar demasiado.
Se trata de indicadores importantes, aunque no todavía suficientes, para demostrar nuestra sensibilidad para las cuestiones morales. Tenemos experiencias morales y las juzgamos casi espontáneamente. Podríamos tratar de emprender una “fenomenología”3 de algunas de estas experiencias tan intuitivas para nosotros, distinguiendo entre el juicio que emitimos respecto de los otros (el escándalo y la admiración) y el que emitimos respecto de nuestras propias acciones o comportamientos (el remordimiento y el sentido de mérito) (Vendemiati, 2008, pp. 48-53):
• El “escándalo” (del griego skándalon, “trampa” u “obstáculo”) es un juicio de valor negativo sobre el comportamiento de otros. Podría ser traducido por la siguiente frase: “¡No deberían pasar hechos como este, esto no se debería permitir!”. Por ejemplo, un hecho que provocó escándalo fue el derrumbe de un edificio en Lahore, Pakistán, en noviembre de 2015:
El edificio de la fábrica en cuestión, propiedad del fabricante de bolsas de polietileno Rajput Polymer, sufrió daños a consecuencia de un terremoto acaecido más de una semana atrás; además, se estaban realizando obras de construcción en el edificio para agregar un cuarto piso, aparentemente sin permiso oficial. […] Los trabajadores han informado que se les pagaba menos del salario mínimo de 13.000 rupias al mes (US$ 122) y que trabajaban turnos de doce horas. […] Refiriéndose a la tragedia […], Kahlid Mahmood, director de la Labour Education Foundation de Lahore, señaló: “Estos incidentes se producen porque en Pakistán no se realizan inspecciones adecuadas de las plantas de producción. Están matando a trabajadores y trabajadoras debido a que los dueños de las fábricas buscan ahorrar dinero que debería haberse gastado para crear lugares de trabajo seguros. No hay voluntad política en el gobierno para implementar inspecciones de fábricas y otras leyes laborales. No había ningún sindicato en esta gran fábrica: si hubiera habido alguna representación sindical, los trabajadores se habrían hecho oír y se habrían salvado muchas vidas”4.
Frente a un hecho como este, la reacción inmediata es la de un juicio de rechazo e incomprensión al mismo tiempo. Dicho juicio de valor negativo espontáneo –que surge en todos– se basa implícitamente sobre una “axiología compartida”, esto es, sobre un horizonte de valores comunes a la luz del cual podemos decir que algunos comportamientos son escandalosos y otros no lo son.
• La “admiración” (del latín ad-mirari, mirar a), “presupone por esencia un conocimiento del valor del objeto. […] El objeto […] se nos ha de presentar como importante en sí mismo” (Von Hildebrand, 1997, p. 101). Estamos acostumbrados a pensar en que solamente los héroes, santos y personajes famosos del cine o de la televisión son dignos de admiración. Sin embargo, la admiración es un sentimiento común, cotidiano, que se hace más presente cuando vemos personas excepcionales en uno u otro aspecto de la vida. Escuchando la historia de Steve Jobs, por ejemplo, podemos admirar su tenacidad o genialidad, así como leyendo el Critón o la Apología de Sócrates podemos admirar la personalidad de Sócrates mismo. De la admiración –que, a diferencia del escándalo, es un juicio de valor positivo– puede surgir la idea de “modelo o ejemplo moral”5, es decir, la idea de que el “objeto de admiración” puede ser imitado por cada uno de nosotros. Así como el sentimiento moral del escándalo produce rechazo, la admiración atrae a la persona que está mirando.
• El “remordimiento” (del latín re-mordere, volver a morder) es el sentimiento espontáneo de sentirnos culpables por algo hecho (u omitido). Se trata de una experiencia trágica, de una fractura insanable entre el pasado y el presente, de una herida que no se puede remover de la conciencia. Es el abismo de quedarse a observar el mal cometido, de una desproporción con respecto a un principio que nos transciende y que no hemos puesto nosotros en nuestra conciencia. Dicha imposibilidad de la remoción de nuestra culpa demuestra, justamente, la prioridad de dicho principio con respecto de nosotros mismos, esto es, la presencia de un orden “superior” o “exterior” a nosotros (si lo hubiésemos inventado o puesto nosotros mismos, de hecho, podríamos removerlo fácilmente). Un precioso ejemplo de la literatura de dicho remordimiento por los delitos cumplidos es el Ricardo III de Shakespeare, en el Acto V, Escena III:
¡Calla, no ha sido más que un sueño! ¡Ah, conciencia cobarde, cómo me afliges! Las luces arden como llama azul. Ahora es plena medianoche. Frías gotas miedosas cubren mi carne temblorosa. ¿Qué temo? ¿A mí mismo? No hay nadie más aquí: Ricardo quiere a Ricardo; esto es, yo soy yo. ¿Hay aquí algún asesino? No; sí, yo lo soy. Entonces, huye. ¿Qué? ¿De mí mismo? Gran razón, ¿por qué? Para que no me vengue a mí mismo en mí mismo. Ay, me quiero a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por algún bien que me haya hecho a mí mismo? ¡Ah, no! ¡Ay, más bien me odio a mí mismo por odiosas acciones cometidas por mí mismo! Soy un rufián: pero, miento, no lo soy. Loco, habla bien de ti mismo: loco, no adules. Mi conciencia tiene mil lenguas separadas y cada lengua da una declaración diversa, y cada declaración me condena por rufián. Perjurio, perjurio, en el más alto grado; crimen, grave crimen, en el más horrendo grado; todos los diversos pecados cometidos, todos ellos en todos los grados, se agolpan ante el tribunal gritando todos: ‘¡Culpable, culpable!’.
Читать дальше