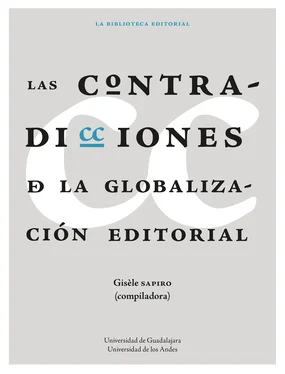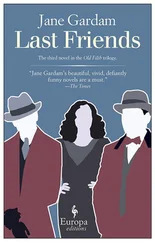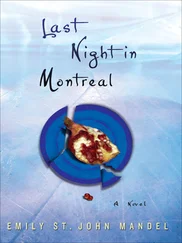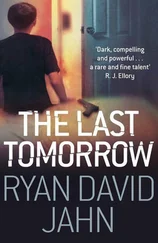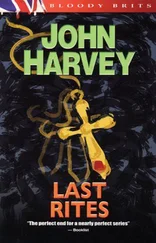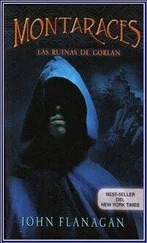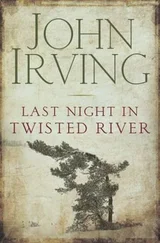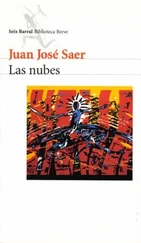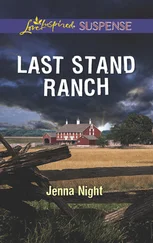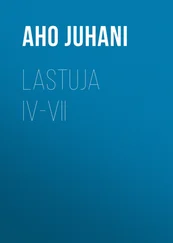En L’Édition internationale, obra publicada diez años más tarde y que, en principio, pretendía ser una simple actualización de la precedente, Schuwer modifica ligeramente su definición. La coedición se entiende allí como «un acuerdo para la traducción-adaptación de obras generalmente ilustradas, concebidas por un editor, poseedor del copyright, que cede a uno o varios colegas extranjeros los derechos de edición»124. Resaltamos la sustitución (reemplazo de «adaptación» por «traducción-adaptación»), la adición del adverbio «generalmente» (lo que permite que la coedición pueda, a veces, tratarse de obras de texto) y el reconocimiento del hecho de que esta práctica puede comprometer a más de dos socios. También aquí, la definición está seguida de una nota al pie de página:
También hay coediciones en una misma lengua. Nosotros citamos esta forma de acuerdo sin extendernos, pues este libro trata de las coediciones internacionales. Evoquemos la más común, la que une dos editores que firman una misma obra o una misma colección. Así, por ejemplo, Seuil-Gallimard para las publicaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Editores ingleses y estadounidenses editan también numerosas coediciones, con sus respectivos logos o con los de todos, de acuerdo con sus mercados. [...] Una política que practican también ciertos editores francófonos, como los belgas, los suizos y los quebequeses con sus colegas franceses, y viceversa125.
El tratamiento de la coedición en una misma lengua en dicha obra se resume en estas líneas, no obstante, de ello se pueden inferir conclusiones interesantes; la primera, que la distinción entre coediciones nacional e internacional es una cuestión de lengua. Esta categorización reposa en una presuposición de equivalencia lengua-nación que Schuwer mantendrá en todas sus publicaciones subsecuentes. Según este principio, los acuerdos entre editores francófonos pertenecen entonces al campo de la coedición nacional. Notemos que la posibilidad para los editores belgas de realizar acuerdos con colegas quebequeses o suizos, sin pasar por Francia, no se contempla. Además, África francófona no parece interesada en la coedición. Así como esta nota al pie de página, el matiz establecido en la nueva definición —según la cual la coedición se refiere «generalmente», es decir, no siempre, a la edición ilustrada— abre una puerta que el autor, sin embargo, cierra enseguida. En el capítulo siguiente enumera los diferentes campos de aplicación de la coedición: libros de arte, de fotos, científicos, paso a paso, enciclopedias, diccionarios, atlas, cómics y libros juveniles, escolares y paraescolares, muchas categorías en las que «la ilustración, generalmente en color, si no es dominante, al menos tiene un lugar importante»126. Las obras «de texto», que reúnen géneros tales como la novela, la poesía o el ensayo se encuentran de nuevo excluidas de la esfera de la coedición. El Traité pratique d’édition publicado en el 2002, que contiene dos capítulos detallados sobre la edición internacional, sigue la misma lógica. Aunque el autor especifica, siempre en nota al pie de página, que «el término coedición se aplica tanto a publicaciones ilustradas como a las que no, publicadas en una misma lengua, firmadas por dos editores (u organismos, instituciones, sociedades, ministerios, etc.)»127, la obra está estructurada alrededor de la oposición entre «la traducción de obras de texto» (sección 1) y las «coediciones/coproducciones de obras ilustradas» (secciones 2 y 3).
La categorización propuesta por Schuwer está ratificada en la entrada coedición del Dictionnaire encyclopédique du livre, publicado en el 2002, en el cual se reconocen dos acepciones:
1. Edición de una obra (de una colección, etc.) en una única lengua (lo que distingue la coedición de la coedición internacional) [...].
2. Coedición internacional o, comúnmente, coedición: edición de una obra (de una colección, etc.) generalmente ilustrada, en varias lenguas […]128.
La primera acepción se explica en apenas veinte líneas, la segunda, en una página y media. Además de lo que ya sabíamos, este artículo hace hincapié en que el término coedición es comúnmente empleado para designar la coedición internacional. El primer sentido —que remitía a asociaciones entre editores de una misma lengua sin restricción de género— tendería entonces a incluirse en el segundo, que asocia la coedición con acuerdos multilingües, por lo general, sobre libros ilustrados. En otras palabras, cuando se habla de coedición, en Francia, suele tratarse, de hecho, de la traducción de libros ilustrados. La expresión «o, comúnmente» no es neutra, sugiere el lugar muy marginal que tiene la coedición en la misma lengua dentro del universo del discurso, al tiempo que crea las condiciones de una marginalización más grande, pues la coedición se convierte aquí, oficialmente, unas cuantas líneas después, en sinónimo de coedición multilingüe.
Este sesgo quizá explica (al menos en parte) por qué el autor de Éditer dans l’espace francophone, un libro muy interesante en el que «cada uno encontrará […] cómo alimentar su reflexión y contribuir a una mejor penetración del libro en este espacio»129, reserva una página y media a tratar el tema de la coedición en una subsección de un capítulo consagrado a África subsahariana130. Luc Pinhas sugiere allí que el auge de la edición africana probablemente se deba a la coedición, procedimiento que estaría a prueba desde hace algunos años, pero cuyos resultados son tímidos. La obra publicada en el 2005 no menciona la existencia de proyectos de coedición en otras regiones francófonas. La poca atención que se le presta a la coedición en este libro es posible que se deba a la metodología y al punto de vista adoptados por el autor; sin embargo, sorprende, si se considera que esta estrategia editorial aparece con frecuencia en los textos sobre edición, que desde hace varios años se han publicado en la periferia de la francofonía, como una de las primeras maneras de favorecer la difusión del libro en este espacio, en Quebec o en África, por ejemplo131.
Esta marginalización de la coedición en una misma lengua y la coedición literaria se refuerza en la cuarta edición de Métiers de l’édition, obra colectiva dirigida por Bertrand Legendre, publicada en el 2007 en París, por Cercle de la Librairie. Al inicio de un largo capítulo sobre el tema, los autores advierten que «interesarse en la coedición es darles una mirada a los libros ilustrados»132, luego de recordar que es «esencial» distinguir las «actividades de coedición y de coproducción internacionales que implican los libros ilustrados»133 de las compras y ventas de derechos propias de la literatura general. No explican, sin embargo, por qué es esencial esta distinción. Aquí ya no hay notas al pie de página ni los modalizadores que le permitían a Philippe Schuwer matizar y ampliar su observación.
Las prácticas de coedición en una misma lengua o literaria ya no solo son marginalizadas, la idea misma es borrada, eliminada del abanico de lo que vale la pena ser estudiado, al menos por los sociólogos de la edición, porque, según esta perspectiva, los acuerdos entre editores francófonos o entre editores literarios no surgen de un trabajo de colaboración con miras a publicar un título que tendría un potencial internacional; tienen que ver «simplemente» con la difusión-exportación de productos ya terminados, o casi, en los otros mercados francófonos (en el primer caso), o como es más usual a la compra y venta de derechos (en el segundo caso). Así, ya no abordan el corazón de la actividad editorial (la concepción y la producción de libros, originales o traducciones), sino que se sitúan en la periferia del proceso (antes o después). Se puede esperar, en consecuencia, que los sociólogos le concedan relativamente poca importancia a este asunto, dejándolo en manos de los especialistas de la mercadotecnia. No obstante, basta con invertir la perspectiva, con adoptar un punto de vista periférico, para darse cuenta hasta qué punto estos simples «acuerdos de difusión» pueden, paradójicamente, incluso antes de haber sido firmados, condicionar la fase que, a priori, es la más sensible e íntima de la producción de un libro: la escritura misma, las decisiones estilísticas y lingüísticas134.
Читать дальше