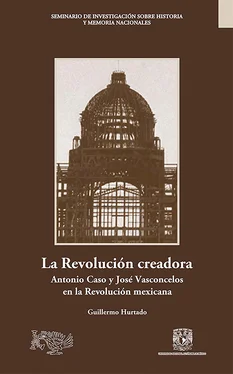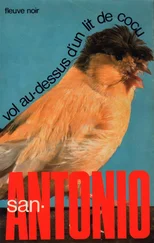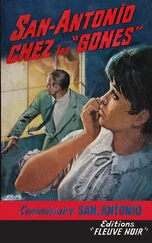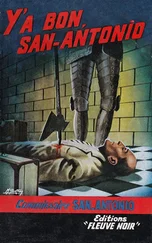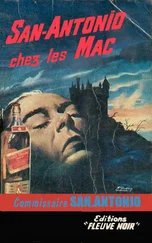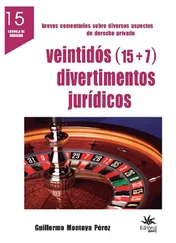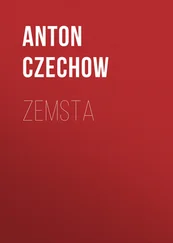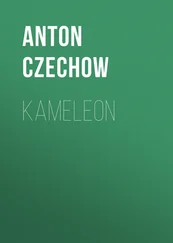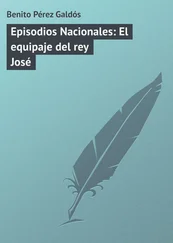Ligada a la idea oficial de la Revolución mexicana se formuló una historia de la filosofía mexicana en el siglo XX que sostenía que la crítica al positivismo porfiriano por parte del Ateneo de la Juventud había sido un antecedente de la Revolución en el campo de las ideas. Esta tesis —planteada por los ateneístas Vasconcelos, Caso y Reyes, luego ratificada por Vicente Lombardo Toledano y Samuel Ramos y, por último, expresada en su versión canónica por Leopoldo Zea— sincronizaba el desarrollo de la filosofía mexicana con el movimiento revolucionario. Es importante aclarar que no se afirmaba que la filosofía intuicionista y espiritualista de los ateneístas hubiese sido la filosofía de la Revolución mexicana. Su cédula de participación revolucionaria la ganaban por su crítica al positivismo, base ideológica del porfiriato, no tanto por la filosofía que propusieran en su sustitución. Sin embargo, este asalto al bastión positivista se leía como una batalla en el campo de las ideas.
5. La filosofía y la Revolución mexicana: el revisionismo
A principios de los años setenta del siglo anterior, se realizó una crítica de la “idea oficial” de la Revolución desde varios frentes. El postulado de que la Revolución mexicana había sido un movimiento social inmaculado que había destruido un antiguo régimen corrupto para sustituirlo por otro más justo colapsó ante el peso de las objeciones que se fueron acumulando una a una. Los académicos revisionistas pusieron en duda que la Revolución hubiese sido un movimiento de corte popular y nacionalista como afirmaba la historiografía estándar. También rechazaron que siguiera con vida en la segunda mitad del siglo XX. Hacia 1960, para la mayoría de los jóvenes intelectuales, la Revolución mexicana, comparada con la cubana, parecía una grotesca momia. El revisionismo histórico de la Revolución que tuvo lugar en aquellos años no se entiende sin su trasfondo político. El discurso histórico oficial fue sustituido por otro más crítico pero que también respondía a otra agenda política. A partir de los años sesenta, la izquierda universitaria se propuso ganar la batalla sobre la interpretación de la historia de la Revolución mexicana. Y se puede decir que venció.4 La llamada versión oficial de la Revolución fue desmantelada y sustituida por otras que frecuentemente adoptaban una crítica de orientación marxista de la Revolución mexicana y del régimen político vigente en la segunda mitad del siglo XX.
El revisionismo histórico también puso en su mira la tesis oficial de que la Revolución había nacido sin ideas. En un importante artículo de 1975, Arnaldo Córdova rechazó que la Revolución mexicana hubiese carecido de una filosofía, pero negó tajantemente que el humanismo espiritualista de Antonio Caso y José Vasconcelos hubiese sido esa filosofía. La verdadera filosofía de la Revolución mexicana, afirmaba Córdova, había sido el cientificismo social positivista, como, por ejemplo, la obra de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales.5 Las filosofías de Caso y Vasconcelos, según él, estuvieron enclaustradas en el estrecho reducto de la Universidad y no tuvieron repercusión alguna en el desarrollo ideológico y político de la Revolución.6 El impacto de ese artículo y luego de su libro de 1973, La ideología de la Revolución mexicana, fue muy grande y en la mayoría de los círculos académicos se convirtió en lectura obligada de la historia de las ideas en México.7
6. La filosofía y la Revolución mexicana: el post-revisionismo
En este libro rechazo tajantemente la tesis de que la Revolución nació sin ideas, incluso sin ideas filosóficas. Pero, en contra de Córdova, sostendré que es falso que la Revolución tuvo una filosofía predominante y que ella fue el positivismo social. Mi propuesta es que la Revolución recibió la influencia de no una sino varias filosofías o ideologías: el liberalismo decimonónico, el liberalismo reformista del XX, el anarquismo, el socialismo, la doctrina social cristiana, el positivismo social y el humanismo espiritualista de Caso y Vasconcelos. Negar la repercusión del pensamiento de ambos filósofos mexicanos en el proceso revolucionario —por restringida que haya sido— es un error que no nos permite entender a cabalidad ese periodo de nuestra historia. Caso y Vasconcelos no fueron filósofos encerrados en torres de marfil: ambos fueron intelectuales que influyeron en la Revolución mexicana y que dejaron que ese movimiento impactara en su pensamiento. Pero más allá de lo que Caso o Vasconcelos pudieron haber dicho o hecho, sostendré que hubo un clima de ideas en el campo revolucionario que encontraba su motivación más honda en un rechazo tajante del materialismo, ya sea del positivismo o del marxismo.
Este libro pertenece a un conjunto de estudios históricos recientes que pueden describirse como post-revisionistas.8 A diferencia de otros autores de la segunda mitad del siglo anterior, yo no combato la llamada “historia oficial”.9 La crítica a esa historia ya se hizo. Es más, se puede decir que esa historia oficial de la Revolución ya no existe. El régimen político que defendía —cada vez con menos entusiasmo— la también llamada historia de bronce desapareció antes de 2000 y lo que los gobiernos del siglo XXI han promovido —sí acaso— ha sido una patética historia de cartón.
Pero por otra parte, la narrativa histórica hegemónica sobre la Revolución desde finales del siglo XX —al menos en los salones de clases de las universidades públicas— ha sido la que antes pretendía ser la heterodoxa. Por eso, el término post-revisionista ha de entenderse no sólo como una descripción de lo que viene después del revisionismo, sino también como una revisión del revisionismo, lo que de ninguna manera supone volver al pasado, es decir, a una lectura ingenua, llana y oficiosa de la historia revolucionaria, pero sí dejar de repetir una y otra vez los tópicos y tropos de un revisionismo que se volvió esclerótico. Este libro pretende ofrecer una lectura diferente de la historia de las ideas en la Revolución mexicana que nos sirva de inspiración para enfrentar los retos del presente.10
A continuación ofrezco un resumen de cada uno de los cuatro capítulos de este libro.
En el primer capítulo describo lo que llamo el clima de ideas en el que surgió la Revolución mexicana. Comienzo con un rápido recuento de las tesis liberales, socialistas, anarquistas y socialcristianas presentes en el discurso político de principios del siglo XX. Posteriormente, examino con atención las bases del pensamiento social de Justo Sierra, Francisco I. Madero, Antonio Caso y José Vasconcelos. Aunque el anti-positivismo de los ateneístas no era del todo compartido por Sierra, él fue el primero que entendió las hondas repercusiones sociales y políticas que podía acarrear la crisis del positivismo en el crepúsculo del porfiriato. Por otra parte, muy lejos de la ciudad de México, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, un joven terrateniente aficionado al espiritismo coincidía con los ateneístas en su rechazo al materialismo cientificista. Para Madero, la política tenía que estar fundada en una moral contraria al egoísmo, y esta fue una idea elaborada por Caso y Vasconcelos. Madero es el padre de la democracia mexicana, en la teoría y en la práctica, y en diversos momentos del libro examino sus ideas y sus acciones. Más adelante en el capítulo presto atención a los sucesos de 1910, año en el que se conmemoró el Centenario de la Independencia y colapsó nuestra Belle Époque. Dentro de este escenario, las conferencias del Ateneo de la Juventud con motivo de la Independencia marcaron un antes y un después de la historia intelectual de México. El objetivo final del capítulo es explicar de qué manera el pensamiento del Ateneo se ligó con la Revolución mexicana.
Читать дальше