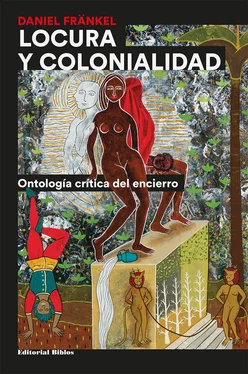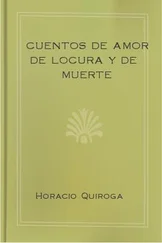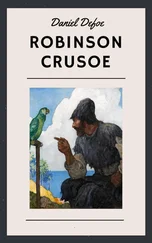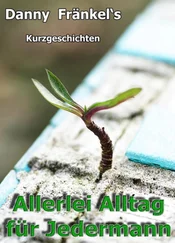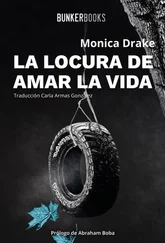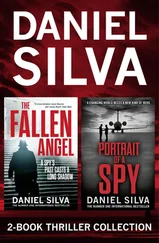Estamos hablando de un Estado totalitario en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores gobiernan a una población de esclavos a los cuales no se ejerce ninguna coerción sino el amor hacia su condición de esclavitud. 6
Transitamos a una dictadura universal con apariencia democrática, a una cárcel sin muros de la cual los prisioneros no podrán ni soñar en evadirse, a una esclavitud donde, gracias al sistema generalizado de consumo, al soma –la droga “perfecta” que no tiene ningún efecto negativo sobre las personas– y al condicionamiento general, ellos estarán agradecidos de su situación de siervos. 7
Alejados de todo romanticismo, arrojamos un diagnóstico dramático sobre el presente en el que la imposibilidad radical de acometer con la resistencia no debe confundirse con inacción.
Precisamente el paradigma de análisis sobre la locura permite comprender la configuración indistinta entre encierro y ensoñación. Aún más, el paradigma asilar del encierro sobre la locura constituye un presupuesto privilegiado para el análisis de la lógica gubernamental que agita al modelo totalitario vigente de las democracias.
Es aquí donde adquiere espesor el concepto de eugenesia social, que explica la lógica interna que rige el destino biopolítico de la colonialidad americana de estos tiempos. En este escenario las democracias neoliberales van desplegando repertorios que legitiman diferencias y justifican la esclavitud al tiempo que van alojando masivamente a las poblaciones en el exilio en vida, en la vida espectral, en el repliegue de sí. 8
Este es el punto de vista de un horizonte sin salida; la voluntad de liberación queda relegada a la negación de ese deseo. La habilidad del poder reside en mantener y fomentar la nuda subjetividad. Precisamente dicha condición confirma el impedimento trascendente de alcanzar una vida digna, protegida, segura, sin desigualdad ni pobreza; empero, las vidas espectrales, los cuerpos expuestos concurren indefinidamente a la imposibilidad de alcanzar dicha condición. Ambos, ¡Estado y mercado!, convergen simultáneamente en decretar la nuda subjetividad.
Por lo tanto, concurre en esta construcción una propuesta totalitaria más silenciosa, una disposición que aplasta la subjetividad y suprime la otredad, afianza la violencia y se asegura la inseguridad en todos los espacios de la vida. ¡Es el mundo de la felicidad efímera, sin sujeto, el infierno tan temido de las pasiones suspendidas condenadas al extrañamiento!
Los senderos para una ontología crítica
La investigación arqueológica de la colonialidad se orienta a rastrear las diferentes capas discursivas –algunas superficiales y otras más profundas– de modo tal que el ordenamiento de estas capas se lleva a cabo siguiendo principios de continuidad, serialidad y homogeneidad. Por lo tanto, más allá de condiciones históricas, sociales y económicas particulares, aparece una cierta uniformidad entre la vieja y la nueva colonialidad. De modo tal que es sugestivo descubrir la regularidad de un discurso eficaz y unificado asociado al encierro, la sumisión y el poder. Se trata de fuentes discursivas que matizan la propuesta arqueológica. 9
La propuesta reúne el agrupamiento de prácticas discursivas que abonan la querella biopolítica sobre la permanencia y profundidad de la colonialidad. En nuestro caso, la colonialidad adquiere una connotación histórico-social; subrayamos que no es universal, pero tampoco parcial ni mucho menos local; insistimos en que, a pesar de las diferencias o condiciones de posibilidad diferentes, existen marcas estructurales que signan sus particularidades y permanecen en el tiempo.
Ciertamente el carácter arqueológico destaca regularidades y niveles de pertinencia de prácticas discursivas particulares y heterogéneas –enunciaciones y formaciones simbólicas– y que plantean la vigencia de la colonialidad en los tiempos presentes, 10evidencia de que la sujeción fija la nuda subjetividad como paradigma de gobierno.
En definitiva, al explorar la condición subjetiva, ahondamos más específicamente en la destitución del sujeto al interior de las democracias liberales latinoamericanas. Aun cuando nuestro trabajo está inspirado en el ejemplo argentino, sus conclusiones son generalizables al escenario de colonialidad latinoamericano de estos tiempos que caracteriza la captura masiva de las conciencias afines a políticas que terminan ratificando renovados encierros. Precisamente el horizonte americano legitima el despojo masivo a través del cual se incrementan las disposiciones de producción masiva de nuda subjetividad referida al arrasamiento masivo de las conciencias.
En su andar singular, el desarrollo de la categoría “colonialidad” respondió a nuevas y crecientes necesidades de dominación que, en estos tiempos neoliberales, se complejizan, pero no modifican ni desplazan en su esencia las preguntas y relaciones originales.
Si el colonialismo tiene su expresión en la dominación política y social, la colonialidad destaca, además, para nuestros tiempos su valor en el plano simbólico-cultural y en el condicionamiento de las conciencias colectivas. Es una misma configuración ontológica que conserva la misma estructura original en cuanto que hay una voluntad subjetiva que se doblega; más aún, elige su sujeción.
El planteo ontológico crítico incluye un tiempo presente –de corta duración desde la dictadura militar a nuestros tiempos– en el cual los acontecimientos discursivos acerca de la colonialidad pensados como procesos simbólicos conservan su actualidad. Es un estudio de la contemporaneidad, de actualización del pasado reciente. Esta historia del presente adquiere potencialidad vigente porque al mismo tiempo está en desarrollo. 11El pasado es un pasado muy presente y actual; por eso es un pasado inacabado, que mantiene su continuidad en el presente.
Por este motivo el análisis conlleva a un doble movimiento: hacer pasado el presente y descubrir rastros presentes en dicho pasado. 12Tal como se manifiesta en nuestros países, y en la Argentina en especial, la colonialidad es un proceso inconcluso. La captura de conciencias colectivas, sus adormecimientos, los procesos simbólicos en general, fluctúan entre el silenciamiento, el enmascaramiento y la expresión manifiesta. Guardan en común la jugada del poder por mantener viva la llama de la esperanza y, al mismo tiempo, sostener la nuda subjetividad y nuda vida como expresiones del control de las conciencias y del repliegue material de la vida.
Precisamente a pesar de dispersiones y discontinuidades se destaca que el argumento sobre el encierro, la sumisión y el poder conservan rasgos esenciales entre el pasado y el presente: nos referimos a cómo las tecnologías de sometimiento también encuentran concreción en acontecimientos discursivos positivos aceptados masivamente, levantan argumentos que procuran abonar derechos o garantizar bienestar, ensayan un porvenir esperanzador, contribuyen con la felicidad, protegen la libertad, resguardan la inclusión o eliminan la pobreza, entre tantos.
De esta forma nos apartamos de la pretensión de un conocimiento universal que no abreve en lo parcial ni en lo local, como de aquel que solo toma en cuenta los acontecimientos históricos y las experiencias singulares, contingentes. Recordamos que Michel Foucault sugiere la diferencia entre un criterio no trascendental que descarta estructuras universales de todo conocimiento y que reafirma la arqueología como perspectiva de articulación entre saberes y prácticas vinculadas con las posibilidades históricas de llevarlas a cabo. 13
También planteamos que entre el viejo colonialismo y la actual configuración del poder se da una misma hechura ontológica. A pesar de cuestiones históricas, políticas y sociales singulares y aun cuando no se mantenga la misma situación respecto de la colonialidad en su formato original, consideramos que existe una misma conformación sustantiva referida a la sujeción.
Читать дальше