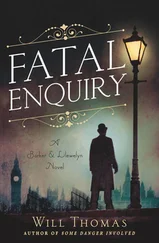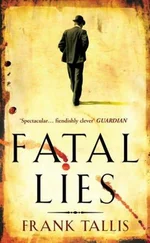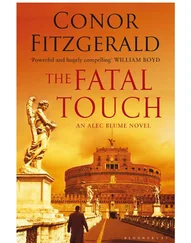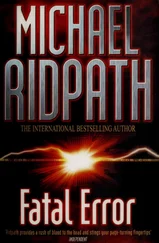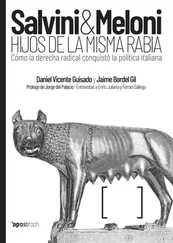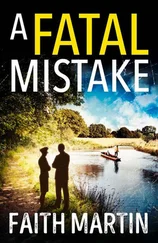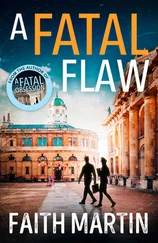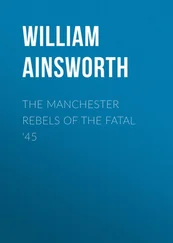EL BESO DE LAS ONDAS
Hace tres días, El País publicó un editorial (al que desde esta antepenúltima carilla me adhiero con la boca grande) en defensa del beso y sus peligros. Y en él se hacía justa referencia a lo mucho que el cine ha promovido el arte de besar, no solo en pantalla (recordemos que una muestra muy pionera, The kiss, realizada por Edison en 1896 con su vitascopio, consistía en un largo beso ante la cámara de los actores May Irwin y John Rice), sino en las salas oscuras y las filas de atrás, tan propicias al apretón furtivo.
Leyendo dicho comentario me acordé de un estupendo texto sobre cinematografía publicado por Corpus Barga, en la primera etapa de la Revista de Occidente, en el que se hace un canto a lo que el gran escritor llama el «cultivo del beso»: «No puede negarse que el cinematógrafo ha venido a intensificar el cultivo de una de las suficiencias más sospechosas de los humanos, la suficiencia de los escasos y monótonos excitantes sexuales, especialmente el más vulgar y menos limpio, que junta unos labios con otros y mezcla los alientos y salivas (...). El cinematógrafo no ha traído ninguna imagen superadora del amor. Ha traído la imagen subrayadora de los labios al besar, ninguna invención: un descubrimiento. Antes del cinematógrafo, sobre todo el cinematógrafo al ralenti, no se había visto besar».
Mi pregunta es esta: ¿se besa tanto y con tanto detalle en la televisión? Todo indica que no. Dejemos hoy de lado lo poco que estimula realizar esa fusión bucal el cuartito de estar de nuestro domicilio, saturado de niños, animales domésticos y lámparas de pie, y en el que el aparato receptor no tiene más prestigio que el de un electrodoméstico, por lo común situado en un aparador entre enciclopedias básicas, fotos de boda y tiestos. Hablemos de los besos originales, propios, dispensados por la pequeña pantalla. Del erotismo, en suma, que es una ciencia humana que nuestro ente, tan inclinado a otras enseñanzas científicas, cultiva escandalosamente.
Es cierto que las locutoras de continuidad desgranan a veces sus anuncios de futuros programas tan aterciopeladamente y con tanta riqueza de aceites y abalorios que uno se ve envuelto en efluvios dulcísimos. Pero eso yo no lo cuento como beso. Beso es lo que hubo el viernes en La clave, y no precisamente dado por Balbín a un contertulio, sino por Anthony Quinn a Sofía Loren en la película que ilustraba el debate sobre los godos, ese tema de palpitante actualidad. Quinn hada de Atila, y en una escena memorable mostraba indiscriminadamente su apetito; se metía en la boca un muslo de pollo, lo mascaba y, con las manos y labios aún grasientos, se abalanzaba sobre la hermosa patricia y le daba un beso profundo, de esos que no temen el contagio de gérmenes. Pero a mitad del beso apartaba bruscamente a la chica y masticaba otro poco el muslo, se tragaba el bocado y volvía a la Loren. ¡Qué apogeo carnal!
No se defiende aquí que en todos los programas haya besos y transporte amoroso. En debates, conciertos, telediarios y reportajes sobre la fauna animal es hasta conveniente que nos los haya y el contacto corporal se vea limitado a lo que estrictamente exija el guión. Pero, entre tanta serie histórica y tanto cine clásico, ¿dónde está la válvula de escape a los «escasos y monótonos excitantes sexuales»? Ya sabemos, por lo visto hasta ahora, que la sesión golfa de esos indefinidos viernes de mes es un fraude, donde lo fuerte puede llegar a ser un pezón peruano. ¿Se quedará atrás TVE, también en esto, hasta que la televisión privada levante la liebre y tenga que penetrar con prisas en ese terreno virgen, a riesgo, claro está, de quedarse corrida?
NAVIDADES EN JUNIO
¿Se va a llevar el viento a Calviño? El propio director general de RTVE vino a decir con anterioridad que la emisión, el día 27, del blockbuster primero de la historia del cine constituiría su último gesto: redención de penas, bombón de despedida o bomba relojera programada para abrasar las manos del sucesor. Pero, cuando las elecciones están ganadas y respiramos un aire de continuidad, se insinúa que aquel anuncio pudo ser un tropo. «Fue simbólico», dicen los portavoces.
Lacan afirmó una vez que el símbolo es la muerte de la cosa. La cosa, en este caso, sería la mismísima casa de la radio y la televisión estatal, que Calviño tal vez deje o tal vez no. ¿Pretende el director general, en un acto fallido, matar a su criatura al marcharse? «La mató porque era suya», escribirá un cronista. «La mató porque ya no era suya», dirá otro peor.
Yo, en cualquier caso, me dispuse el viernes, provisto de vituallas, paipais y otros remedios para mi cuerpo, a ver la gran película. La primera media hora me transportó a la infancia, no solo cautivado como millones de espectadores antes que yo por el recuerdo de esta obra que todo bien nacido ya ha visto al menos una vez, sino rendido sin condiciones a los mecanismos de la leyenda de Eldorado, el mito del orgullo nacional, la frustración sexual, la guerra y el amor imposible.
Pero al descanso, doble-activado por la primera tanda de detergentes, mi cerebro perdió la suciedad de los romanticismos y tuvo un instante de lucidez. La película es suntuosa, magnífica; demasiado magnífica. ¿No era sospechoso que el director general de un ente público decidiera, porque él lo deja, hacer de rey mago adelantando las Navidades y emitiendo la película más esperada de todos los tiempos un viernes calurosísimo del mes de junio, cuando millones de españoles deseosos de verla están de vacaciones y más millones aún salen de puente?
Y entonces recordé una frase que Calviño, esa misma mañana del viernes, había pronunciado en RNE: «Yo, como hacía Escarlata O’Hara con las tierras arrasadas de Tara, traté de levantar una radiotelevisión pública». ¿Cómo era yo, éramos todos, tan tontos de no captar la verdadera trama simbólica de esa emisión, testamentaria o no? Algún atravesado esperaba una comida de coco subliminal. Un amigo que ve mucha televisión se apostó una cena a que el incendio de Atlanta iba a verse animado por una voz extraña que, como la que recogió el otro día un micrófono en un coso taurino, hablaría de la munificencia del amiguete Calviño; otro, más de derechas, aseguraba tener noticia de que en la escena cumbre de la despedida de Rhett y Escarlata ante el rojo horizonte, cuando toda España sería un mar de lágrimas, en el borde inferior del fotograma aparecerían sobreimpuesta las iniciales de Calviño seguidas de un «de nada». Gente boba, que cree capaz de tales zafiedades a un hombre tan astuto.
Elegida sibilinamente, aplazada durante los años de su mandato con argumentos económicos, Lo que el viento se llevó era el guión perfecto del credo calvinista, el épico resumen de su esfuerzo. A partir de esa iluminación, mi disfrute del filme se transformó; olvidé los refrescos, clavado ante el aparato, iba dilucidando plano a plano la clave oculta de este filme colosal. En cuatro años de mandato, en cuatro horas de película, suceden muchas cosas, y la identificación del director general con los personajes de la película es casi inagotable: hay episodios en que Melania era Calviño, pero al siguiente descubríamos sus rasgos en la respondona criada negra y en el rictus cínico de Rhett Butler.
Tara –como Prado del Rey– es lo obvio, si recordamos la flaubertiana frase de Calviño: «Escarlata soy yo». Pero no hay que pasar por alto que Escarlata es una mujer que se ata matrimonialmente a novios que no quiere, sin dejar de ser fiel al dueño de su corazón, el noble caballero del Sur ocupado en la guerra. De cuando en cuando, el valiente guerreador le ofrece el consuelo de un beso, de una caricia, pero nunca se da del todo. Ahora bien, Escarlata al fin vence. El caballero del Sur se queda viudo y pobre, y a ella la cortejan vividores y estraperlistas de fortuna privada, hombres que viajan con frecuencia al extranjero y le traen regalos que en Tara escasean. El final de Lo que el viento se llevó queda abierto a un posible romance, pero no es feliz. El jugador de ventaja se aleja de la casa; Escarlata le mira. ¿Habrá dejado escapar al único hombre digno de ella? Afortundamente, y pese a los desgastes de la guerra, Escarlata aún se mantiene seductora, y las columnas de Tara están de pie.
Читать дальше