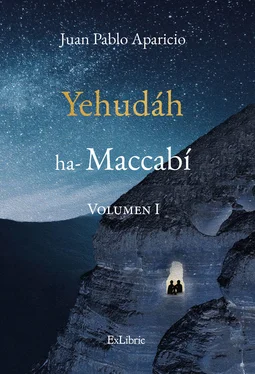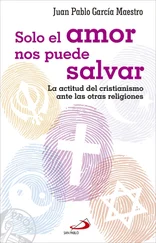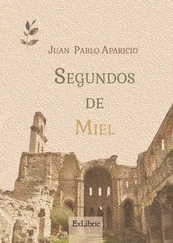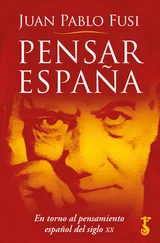Sin pretenderlo, la maquinación de Menelao había terminado beneficiando al rey, pues lo sucedido fue el pretexto ideal para que Antíoco acabara con un enemigo.
Quizás por esta inesperada consecuencia, Menelao quedó casi impune, ya que únicamente sufrió prisión por cuarenta días en los que terminó de planificar la forma de quitar de en medio a su hermano Lisímaco y cumplir con la segunda parte de su plan. Para ello le escribió una carta desde su encierro.
De Menelao, tu hermano, a Lisímaco, Cohén–ha–Gadól.
Hermano, tal vez merezca por mis pecados este castigo que sufro y no me quejo de ello, porque Di–s sabrá confortarme. En la soledad que se me ha impuesto, he encontrado el sosiego que los muchos problemas y traiciones vividos como ha–Cohén–ha–Gadól me impedían tener. Di–s bendiga tu labor y te conceda muchos años de vida para seguir guiando al Pueblo y cumplir con nuestro compromiso hacia Antíoco, rey.
Como hermano ya apartado de toda competencia, me permito aconsejarte que aprendas de mis errores y no los repitas, por ello tengo el deber de aconsejarte que te apresures a reunir una buena suma de dinero y objetos preciosos para ser enviados al rey como prueba de tu compromiso, porque es sabido el carácter cambiante de Antíoco y harías bien en mantenerle contento.
Pidiendo a Di–s Su Bendición para ti, me despido con la esperanza de que te sea entregada esta carta y la tomes conforme al buen espíritu que la inspira.
Menelao (10)
Como Menelao conocía la torpeza y el servilismo de su hermano, adivinaba un desenlace perfecto para su causa. En efecto, Lisímaco no podía hacer otra cosa para atender los gravámenes comprometidos con la corte, que volver a robar en el beit–ha–Mikdásh (el Templo). Pero el expolio fue tan magno que el Pueblo se amotinó y lo mató en el propio gazofilacio. Muchos sospechaban que todo había sido inspirado por Menelao para desprestigiar a Lisímaco y poner en peligro su vida. Gracias a su astucia, Menelao consiguió librarse de la acusación de ser el auténtico instigador de este robo. Mediante nuevas promesas que hizo llegar al rey, logró recuperar el poder como ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) y mantenerse en él. En su lugar, fueron condenados otros miembros del Sanhedrín, el Consejo Supremo de los yehudím (judíos), como chivos expiatorios de estos sucesos. Menelao volvió a ocupar el cargo de ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) hasta el año 162 a. e. c., cuando fue definitivamente sustituido por Álcimo.
Los graves acontecimientos aquí resumidos ilustran ese período de acusada turbulencia y corrupción que atravesó la sagrada llevanza del beit–ha–Mikdásh (el Templo) y la propia nación yehudí.
Estos recurrentes desórdenes acentuaron el rechazo del Pueblo a cuanto emanaba del beit–ha–Mikdásh.A consecuencia de ello se instauró un estado de desobediencia generalizado que las autoridades aplacaban con durísimas represiones contra el Pueblo. Las comunidades de yehudím (judíos) mantenían su resistencia a la apostasía y mostraban su desprecio por las leyes injustas de Antíoco y las órdenes de sus ministros.
La helenización por decreto y bajo pena de muerte
Ciertamente, la política helenizante fue heredada de sus antepasados, pero con Antíoco se recrudeció sin límites. Desde el primer día de su reinado ejerció una persecución implacable contra el judaísmo. Impuso fuertes restricciones y políticas a los yehudím y no toleró una sola transgresión de sus normas. En el año 175 a. e. c., poco después de asumir el trono, había mandado redactar, publicar y difundir en todo el territorio un ignominioso decreto que tenía que ser acatado por todas las naciones. Entre otras imposiciones, la norma establecía:
–Todos los pueblos de su Imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único Pueblo.
–Se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el Santuario.
–Se debían tener por ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas.
–El Santuario ya no sería tenido por sagrado y tampoco sus ministros.
–Debían alzarse y dedicarse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos.
–Tendrían que sacrificarse cerdos y otros animales considerados impuros para los yehudím.
–Quedaba prohibida la circuncisión.
–Debían olvidar su Toráh (Pentateuco) y cambiar sus costumbres.
–Habría pena de muerte para quien no cumpliera la ley.
Las medidas de Antíoco no tenían parangón en los imperios de la antigüedad. Ni siquiera su padre, Antíoco III, había alcanzado estos extremos de ensañamiento. Los yehudím (judíos) estaban acostumbrados a las dominaciones y a tener que convivir con las deidades del Pueblo conquistador, pero jamás se había prohibido de esta manera la práctica de las tradiciones y las religiones locales.
Antíoco IV llegó a odiar profundamente a los yehudím (judíos) fieles a la Alianza. Fue un rey vanidoso y soberbio que no pudo soportar que un Pueblo insignificante en sus territorios se opusiera a sus deseos y desacatara sus órdenes. Esto fue lo que verdaderamente despertó la brutalidad de Antíoco, quien, desde su cuna, pertenecía a la mejor tradición helenística que excluía la persecución y sadismo con los pueblos dominados. De igual forma, la herencia política recibida en Roma, tampoco se correspondía con sus extravagancias y arbitrariedades injustificables. Los yehudím (judíos) no se habían mostrado anteriormente contrarios a los griegos. Recordaban con orgullo la visita de Alejandro el Macedonio que quiso honrar la Ciudad Santa y al dios de los yehudím (judíos). Así, muchos niños hebreos habían sido llamados como él, en reconocimiento de su bien ganado apodo de «El Magno».
Los comisionados y los inspectores del rey viajaban por todas las provincias para asegurar el cumplimiento de los decretos de Antíoco: levantaban altares y quemaban incienso en honor de Febo, Mercurio, Diana o Júpiter (designación respecto de Apolo, Hermes, Artemisa, o Zeus que Antíoco había adoptado durante su vida en Roma). Rasgaban y echaban al fuego todo rollo de la Toráh (Pentateuco) que encontraban. Mataban al que sorprendían cumpliendo los preceptos sagrados. Capturaban y castigaban con mano dura a los hebreos rebeldes. Les hacían comer alimentos impuros y los sometían a terribles torturas. Todas las mujeres que hubieran consentido la circuncisión de sus hijos, eran ejecutadas en la horca junto a ellos y otros familiares. Muchos israelitas, unos por miedo y otros por convicción, se pasaron al bando seléucida y cometían atrocidades contra sus hermanos. Pero la mayoría de los que vivían en la provincia de Yehudáh (Judea) se resistieron y por ello padecieron una incesante persecución que les obligó a vivir en refugios y a ocultarse como podían.
Ente los pueblos más allegados a los seléucidas, estaban los shomroním (samaritanos), quienes habían levantado siglos atrás un templo sobre har–Guerizím (monte Guerizím) para rivalizar con el de Yerushaláyim (Jerusalén). Tal fue el grado de preocupación por mostrar su inclinación al helenismo, que los mismos shomroním (samaritanos) habían solicitado a Andrónico, por entonces comisionado de Antíoco para Shomrón (Samaria), que concediera a su templo el título de Júpiter Hospitalario.
Un frigio llamado Filipo fue el alto oficial encargado de velar por el estricto cumplimiento del decreto en las provincias de la meseta y singularmente en Yehudáh (Judea), obligando al Pueblo a abjurar de la religión de sus padres. Se profanó reiteradamente el beit–ha–Mikdásh (el Templo) con estatuas del rey y de los dioses, debiendo dedicarse a Júpiter Olímpico al igual que se había hecho con el citado templo de har–Guerizím (monte Guerizím) en Shomrón (Samaria).
Читать дальше