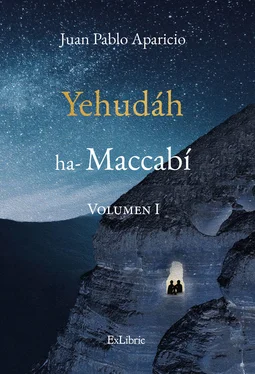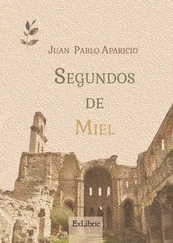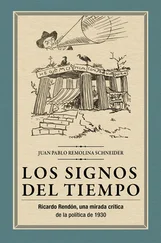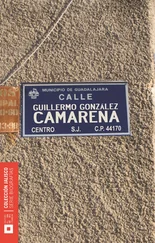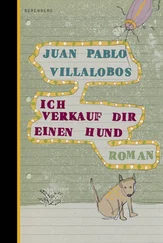En cuanto a las principales fuentes inspiradoras, como son los citados libros sobre los Macabeos (2), la obra no alberga propósito alguno de discutir su autenticidad ni su carácter canónico.
Con relación a las fechas, he adoptado la forma de la historiografía hebrea que marca la eras con el acrónimo «a. e. c.» (antes de la era común) en lugar de la fórmula «a. C.» (antes de Cristo).
La información contenida en las notas procura ceñirse lo más posible al momento histórico de los sucesos que se narran en la novela. A parte de las fuentes hebreas, hay también algunas referencias a los textos evangélicos pues aportan ciertas descripciones útiles sobre lugares y tradiciones que pueden ayudar a conocer las existentes en el tiempo de los macabeos. Del mismo modo, se ha evitado recurrir a otros textos latinos elaborados con posterioridad, a excepción de la obra de Flavio Josefo cuando narra acontecimientos acaecidos en el siglo II a. e. c.
Los textos bíblicos citados proceden de la versión castellana de la Toráh, (el Pentateuco) según la tradición judía efectuada por Moisés Katznelson (editorial Sinaí, Tel-Aviv, Israel, 2007).
Si la historia de los pueblos debe ser siempre contada con el máximo respeto, aquellas que tienen como protagonista al Pueblo Yehudí han de ser, además, tratadas con devoción. Pido humildemente perdón si alguna sensibilidad quedase herida por esta obra y confío en que no sea así, ya que, en ese caso, mi trabajo no habría valido la pena.
Los antecedentes históricos de la Revuelta Macabea
De Alejandro Magno (356-323 a. e. c.) a Antíoco IV (215-163 a. e. c)
En el siglo IV a. e. c., Alejandro Magno asegura el dominio sobre toda Grecia y se lanza a la conquista del gran Imperio persa. Con su intensa actividad expansiva comienza la época llamada «helenística», caracterizada por la difusión de la cultura y la lengua griegas en todos sus dominios desde la cuenca del Mediterráneo hasta Egipto, Mesopotamia e India, produciéndose una transformación política y cultural sin precedentes.
A pesar de la magnitud de sus conquistas, el Imperio no tardará en desmembrarse. En tan solo trece años, Alejandro el Macedonio había hecho temblar a los reinos, imperios y naciones con sus triunfos. Sin embargo, el joven conquistador murió a los 33 años en extrañas circunstancias en su palacio de Babilonia. Era el mes de junio del año 323 y tras su desaparición se desataron las luchas de poder que, en poco tiempo, desintegraron el vasto Imperio.
Como Alejandro no había hecho disposición sucesoria alguna, los nobles con los que él se había criado formaron un consejo único para gobernar. (1) Pronto, quienes habían sido sus generales (los llamados diadocos, que significa “sucesores”) se repartieron los territorios creando sus propias dinastías reales y dando lugar a los estados helenísticos, al reino ptolemaico en Egipto (Mitsráyim en hebreo) y al Imperio oriental sobre el que reinó Seléuco. Ptolomeo, hijo de Lagos, instauró la dinastía de los Lágidas, y Seléuco, la de los Seléucidas.
Unos y otros regentes fueron siempre enemigos de la religión de los judíos. A excepción de breves períodos de tolerancia, los yehudím (judíos) continuaron padeciendo el azote de quienes odiaban su religión en cualesquiera naciones donde el disperso Pueblo de Di–s tenía comunidades. Al mismo tiempo, y debido a su ambición, los poderosos entraban gobernantes constantemente en guerra unos con otros.
Antíoco III, apodado Megas (223-187 a. e. c) había tomado el poder tras el asesinato de su hermano Seléuco III. (2) En el año 199 a. e. c. derrotó al ejército egipcio, extendiendo así el reinado seléucida sobre buena parte de los territorios de la dinastía lágida, entre los que se encontraban las tierras de la provincia de Yehudáh (Judea). Las guerras y el desprecio a las tradiciones no helenísticas marcarían la vida de este rey hasta su asesinato en Elymaida tras robar los tesoros del templo de Bel para sufragar sus campañas militares.
Antíoco III había tenido siete hijos. Seléuco, su primogénito, le sucedió con el nombre de Seléuco IV (218-175 a. e. c.), apodado Filopátor, que fue asesinado poco después por Heliodoro, su propio ministro, a quien había confiado el saqueo del beit–ha–Mikdásh (el Templo de Yerushaláyim) para nutrir las esquilmadas arcas del Imperio. Seléuco IV tuvo dos hijos varones: Demetrio y Antíoco, por este orden sucesorio. Cuando su padre es asesinado, Demetrio estaba en Roma a título de invitado-rehén. Este cautiverio era consecuencia del tratado de Apamea con el que romanos y seléucidas pusieron fin a la batalla de Magnesia (189 a. e. c.). En su condición de vencido, Antíoco III tuvo que aceptar muy duras cargas, entre ellas la de pagar una gran suma anual a Roma. Como era costumbre de los pueblos vencedores, el cumplimiento por parte del obligado se garantizaba, además, mediante la entrega de un descendiente de la dinastía que viviría retenido y custodiado por el vencedor, aunque respetándose muchos de sus privilegios. La enorme carga económica con la que se selló la paz de Apamea fue el legado de Antíoco III para sus sucesores y condicionó el destino del Imperio.
Heliodoro, el regicida, se autoproclamó Regente del Imperio aprovechando dos circunstancias que bien conocía: la forzada ausencia de Demetrio, en Roma, legítimo sucesor de Seléuco IV y la minoría de edad de Antíoco.
Pero la perfidia de Heliodoro pronto encontró su castigo a manos de Antíoco, hermano del asesinado rey Seléuco IV, quien, a la postre, se entronizaría como Antíoco IV. Era uno de los hijos de Antíoco III y había sido educado en Roma como rehén-invitado en cumplimiento de lo estipulado en el aludido tratado de Apamea. El citado Demetrio, hijo de Seléuco IV, había sustituido como rehén a su tío Antíoco años atrás y ahora éste se encontraba en Atenas ejerciendo ciertas funciones asignadas por Roma. No obstante su condición de cautivos, los rehenes disfrutaban de condiciones muy favorables para su educación personal y formación política y militar pues los romanos siempre pensaban en futuras alianzas y en la utilidad que tendría para sus propósitos contar con futuros mandatarios instruidos en Roma.
Antíoco tuvo noticia del asesinato de su hermano, el rey Seléuco IV, así como de la Regencia ilegítimamente instaurada por Heliodoro tras el magnicidio. Para recuperar el trono dinástico, pidió la ayuda militar de Pérgamo, uno de los reinos creados tras la muerte de Alejandro Magno. Con este apoyo regresó a Antioquía y después de matar a Heliodoro, se coronó rey con el nombre de Antíoco IV. Para mostrar su respeto a la línea sucesoria, nombró rey adjunto a su sobrino del mismo nombre, hermano menor de Demetrio, pero poco después fue también asesinado, por lo que finalmente se entronizó como único rey.
La situación de los yehudím bajo la tiranía seléucida
Durante el reinado de Antíoco IV, muchos fueron los hechos que reflejaron el carácter de un monarca cuyas ansias de poder, dominación y helenización de cada rincón de su Imperio llegaron a degradar la elevada formación recibida por él en Roma durante su estancia como invitado-rehén. Sin lugar a duda, sus peores acciones se dirigieron contra los yehudím (los judíos), a quienes persiguió y ordenó asesinar sin otro motivo que la resistencia a la apostasía por parte de ese minúsculo pero indómito Pueblo del Imperio.
El proceso de asimilación que conocemos como helenización se venía produciendo de forma natural y pacífica en los pueblos conquistados. En la cultura que representaban los griegos (yavaním en hebreo), la vida presente merecía ser vivida intensamente, porque no veían en la muerte liberación ni felicidad alguna. Los griegos aristocráticos se preocupaban por la plena afirmación del individuo y el sentido de su personalidad. Hacían hincapié en la naturaleza individual del destino del ser humano y pensaban que el mayor bien del hombre era su propia valía. Sin embargo, desde tiempos remotos, el judaísmo se caracterizaba por la responsabilidad colectiva del Pueblo. Vivían convencidos de que las acciones de cada uno acarreaban consecuencias para todos. Los helenos rechazaban la mortificación de la carne y todas las formas de abnegación que restaran disfrute y satisfacción. También los yehudím apreciaban y celebraban el placer de vivir, pero siempre orientado por la Toráh (Pentateuco), al amparo de la cual obtendrían la felicidad de todos, no solo la individual. Procurar este gran bien para el mundo exigía obediencia, disciplina y renuncia dirigidas a un fin supremo: que sus actos agradaran a Di–s. Aunque cumplir con la Ley de Moshé pudiera parecer una carga a los ojos de muchos, el yehudí (judío) piadoso hallaba su mejor recompensa sirviendo a Di–s.
Читать дальше