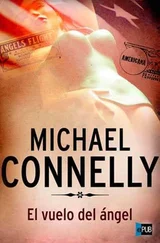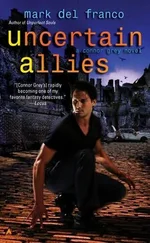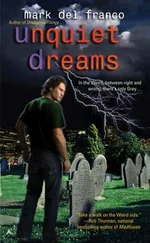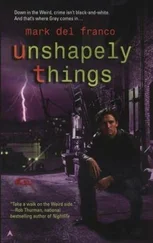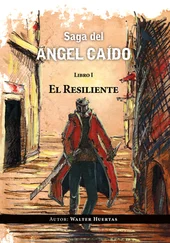—Me temo que no comprendo, lady Katherine —exclama Samuel Beston, que alguna vez trató a su padre por cálculos en la vejiga—. ¿Dijo una mujer?
—Esposa, ve a supervisar el servicio, por favor —le advierte Vaesy con una sonrisa igual de vacía a la de su mujer.
Por el rabillo del ojo, Kat se da cuenta de que el rostro generalmente adusto de John Lumley dibuja una sonrisa apenas disimulada. Es la única persona en la habitación a la que no tiene que convencer.
—Por favor, señor Beston —dice la mujer, deleitándose con la incomodidad de su marido—, ¿acaso he sugerido algo muy revolucionario?
—Pero, señora, las cosas tienen un orden que hay que respetar —dice Baronsdale—, y ese es el orden que dicta Dios. Además, una mujer no tendría el conocimiento…
—Pero podría adquirir el conocimiento, ¿no es así?
—¿Cómo, lady Vaesy? —pregunta Lopez, el judío portugués, uno de los médicos de la reina.
—Lady Vaesy no está sugiriendo imposibles —dice Lumley. Parece estar disfrutando todo ello—. La abadesa Hildegarda ejercía la medicina en el palatinado hace quinientos años. Antes de que los moros fueran expulsados de España, había cualquier cantidad de mujeres médicas. Aun así, lo único que tenemos en Inglaterra son unas pocas practicantes de la medicina popular.
—A quienes vamos a inhabilitar tan pronto como el alcalde y el obispo de Londres nos lo permitan —dice Beston, quien ha malinterpretado por completo lo que quería decir John Lumley.
—No es correcto desafiar el orden que Dios nos ha impuesto —dice Baronsdale con firmeza—. De camino hacia aquí, vi a una banda de merodeadores que buscaban comida en las zanjas. ¿Los elevaría al nivel de un príncipe?
—Los alimentaría —dice Kat.
Beston hace un gesto para indicar que Kat entendió todo mal.
—Y son alimentados, señora.
—¿Les preguntó si era así, señor?
—No hay necesidad. A aquellos que han caído en la calamidad por causas ajenas a su voluntad, el Estado y la Iglesia les proporcionan limosna y caridad. A los que el maese Baronsdale se refería eran de otro tipo.
—Ah, sí —dice Kat—. A los pobres que no merecen nada. Me preguntaba cuándo hablaríamos de ellos.
—Exacto, señora. Los chapuceros, los vagabundos irresponsables y los demás de ese corte. Para ellos está la ley del azote y el látigo.
—¿Ese es el orden de Dios?
—No hay la menor duda —dice Baronsdale.
Los médicos se van. John Lumley es casi el último en irse. Le besa la mano a Kat y le dedica una sonrisa conspiradora.
—Gracias, Kat. Estuvo deliciosamente picante, como siempre; la comida, quiero decir.
—Envíele mis saludos a Lizzy, milord —responde ella. Le agrada la nueva esposa de John casi tanto como le agradaba Jane.
—Así será, señora, lo haré con mucho gusto.
Mientras Lumley se aleja, Fulke Vaesy se da el gusto de no despedirse de su esposa sin más que una dura mirada de reproche. Llama airadamente a un sirviente para que ensille su caballo.
Ahora que había vuelto a ser la señora de la casa solariega de Cold Oak, Kat camina por el huerto para deshacerse del recuerdo hostigante de su marido y sus colegas. Se detiene ante la fila de colmenas que se erigen como lápidas blancas entre los árboles. Recuerda cuando tenía quince años, el año en el que se casó con Fulke. El hombre tenía treinta y cinco años entonces, la edad que ella tiene ahora, y era el médico de John Lumley. Todavía puede ver la carta de su padre. Ni siquiera tuvo el valor de decírselo en la cara:
“Hija, sé obediente y acepta mi voluntad, que es que te unas en matrimonio…”.
Kat no logra reconciliar a esa jovencita ingenua con la persona que es ahora. Esa persona, esa niña, había albergado sueños extravagantes de una vida llena de felicidad, un esposo apuesto y galante a su lado, una casa llena de niños, una vida casada con el hombre al que ella adoraba…, un hombre que sin duda no era Fulke Vaesy.
Y luego, con esa carta, su padre le había cerrado la puerta a cada uno de ellos.
Se pregunta si Fulke todavía la desea como lo hizo cuando ella tenía quince años. Espera que sí. Veinte años de hambre serían una penitencia irrisoria por lo que le hizo a ella.
Capítulo 6
POCO ANTES DEL MEDIODÍA de un miércoles gris de mediados de octubre, un joven en un jubón de lona sucio, cuya barba y pelo negro grueso están apelmazados y enmarañados, se abre paso entre la multitud en el puente de Londres. Un grupo de aprendices que van al sur a divertirse a los burdeles y tabernas de Bankside lo llaman vagabundo y le dan patadas en las espinillas cuando pasa, pero la mayoría de la gente lo evita. Parece un tipo con el que a nadie le gustaría pelear.
Ya ha sido detenido varias veces por los oficiales de la ley de la ciudad, que tocan sus garrotes con discreción, para hacerle entender que no tolerarán las tonterías de un vagabundo. Ante la presencia de estos hombres se vuelve deferente, de cierto modo más pequeño, casi ocupa menos espacio. No quiere causarles problemas. Les asegura que no es un vendedor ambulante ni un carterista, solo un hombre honesto que ha caído en una mala racha. Lo dejan pasar.
Al parecer no tiene posesiones más que la ropa que lleva puesta y un bolso de cuero que tiene colgado sobre su hombro izquierdo. Allí solía ocultar su bata de médico cuando bebía en el Cisne Blanco y no quería que todo el mundo se le acercara a discutir sus enfermedades. Pero se deshizo de la bata unos metros atrás, sin siquiera molestarse en observar cómo el viento se la llevaba a través de un espacio estrecho entre las casas revestidas de madera que se aferraban precariamente a un costado del puente. Lo más probable es que ahora esté envuelta alrededor del mástil de algún barco mercante del Báltico blanqueado por la sal como tantos que atracan en Pool. Lo único que queda en el bolso es un paquete envuelto en tela. También lo habría arrojado después de la bata, pero las casas del lugar están demasiado apiñadas como para hacer un buen lanzamiento.
El hombre reaparece en Southwark bajo el enorme portal de piedra que protege el extremo sur del puente. En la parte superior, como si fueran las puntas de una corona, se ve una cosecha de cabezas de traidores que abarcan todos los colores de la paleta de un artista, desde el blanco más claro hasta el púrpura negruzco de las ciruelas en descomposición. Acostumbrado a que la gente ahora lo mire, siente que las cuencas vacías lo observan mientras pasa por debajo. “Ven con nosotros, Nicholas Shelby —parecen decirle—. De todos modos ya estás muerto, entonces, ¿qué importa? La vista es magnífica y aquí hay todos los gusanos que puedas comer”.
Hoy Southwark tiene su aire venal de siempre: el fango y los guijarros se elevan hacia las casas a lo largo de la orilla, y de vez en cuando un edificio enorme se asoma por encima de las casuchas como una perla puesta sobre mierda de caballo. Las prostitutas y las madamas desafían el frío para ejercer su labor. Las más exitosas llevan capas de invierno adornadas con esmero con piel de conejo; el resto se ven lúgubres como el cielo y al borde de la inanición.
No se le acercan; saben que los hombres inestables son peligrosos. Y aunque anhela el calor de un abrazo femenino, solo querría uno de Eleanor, de modo que ya no puede contar con ese consuelo jamás. Además, no le queda dinero para pagarle a una puta. Ni siquiera le alcanza para una jarra de cerveza. Por primera vez en semanas está sobrio.
Con el viento a su espalda, se adentra más y más en Bankside, bordeando la iglesia de St. Mary, en dirección a los fosos de osos y a los campos abiertos que hay más allá. Las banderas que ondean juguetonas sobre el teatro Rose indican que hay una obra en curso: la compañía de lord Admiral está interpretando Tamburlaine, de Marlowe. Si tan solo le quedara un penique, pagaría por estar de pie en la platea, con la esperanza de que el calor de los cuerpos lo reconfortara.
Читать дальше