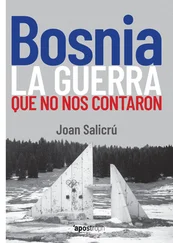Descendí algunos metros y en el mundo de abajo encontré lo que cualquier habitante de esta urbe habría soñado encontrar: lo único que queda de la Catedral primitiva, la primera Catedral que hubo en la Ciudad de México. Ahí estaban los restos de varios muros pintados de rojo, y ahí estaban los peldaños de una escalinata, decorada con unos –casi diabólicos– rostros de ángeles, que datan de los primeros años del siglo xvi.
El cronista Antonio de Herrera afirma que Hernán Cortés edificó la entonces llamada iglesia mayor, «poniendo como basas de los pilares las piedras esculpidas de un adoratorio azteca». A la fecha es posible contemplar esas basas, con restos de relieves prehispánicos, arrumbadas bajo el sol en la esquina suroeste del atrio. Se afirma que la obra fue terminada por fray Juan de Zumárraga hacia 1532.
Aquella Catedral primitiva, cuya portada principal no daba a la plaza de armas, sino a donde se halla actualmente el edificio del Monte de Piedad, no gustó ni convenció a nadie. Era demasiado pobre, demasiado baja, demasiado húmeda. En 1585, atendiendo a «su ruin mezcla», y a que a causa del deterioro se hallaba a punto de desplomarse, el arzobispo Pedro Moya de Contreras ordenó remozarla.
En la reparación intervinieron los artistas más señalados de aquel momento. El arquitecto Claudio de Arciniega diseñó el proyecto; los canteros Martín Casillas y Hernán García de Villaverde fueron los encargados de ejecutarlo.
La historia relata que en 1625-1626 fue demolido el edificio original y se inició la construcción de la suntuosa Catedral que hoy conocemos. Lo que yo miraba aquella tarde bajo el atrio eran las escalinatas que pisaron los primeros habitantes de la noble Ciudad de México.
Olvidamos la historia de las cosas. Algunas veces, esa historia se pierde para siempre. Otras, permanece dormida en lo que Artemio de Valle-Arizpe solía llamar «los papeles de entonces»: legajos sepultados por siglos en algún archivo.
Contra lo que solemos creer, la primitiva Catedral no fue arrasada totalmente. Claudio de Arciniega, Martín Casillas y Hernán García de Villaverde habían logrado construir una portada extraordinaria –la portada principal–, y las autoridades novohispanas…, decidieron preservarla.
Pero eso no se supo hasta 1985, año en que la historiadora María Concepción Amerlinck localizó un documento que señala que la portada de la primera Catedral –se le llamaba «Portada del Perdón» porque daba acceso al retablo del mismo nombre– fue vendida en 1625 al convento de Santa Teresa la Antigua «para que éste adornara la fachada de su templo». El cantero Manuel Sánchez la condujo, piedra por piedra, un par de cuadras, hasta el convento.
Se sabe que aquella portada fue retirada en 1691 y su lugar ocupado por la que vemos en la actualidad. Pero olvidamos que la historia de las cosas permanece, algunas veces, sepultada en «los papeles de entonces». Claudio de Arciniega, Martín Casillas y Hernán García de Villaverde habían logrado construir una portada extraordinaria y, nuevamente, las autoridades novohispanas decidieron preservarla.
Pero eso no se supo hasta 2008.
Ese año, Guillermo Tovar de Teresa dio a conocer un documento de 1691, hallado en el Archivo General de la Nación, que indica que el maestro de arquitectura Juan Durán firmó un contrato para desmontar, piedra por piedra, la portada del templo de Santa Teresa la Antigua, «y llevarla a su costa y asentarla en la puerta principal de la iglesia de la Limpia Concepción».
La iglesia de la Limpia Concepción no es otra que la Iglesia de Jesús Nazareno, que se ubica en República del Salvador, entre 20 de Noviembre y José María Pino Suárez. La que en 1691 era la «entrada principal» de ese templo, hoy día se ha convertido en la entrada lateral del mismo. Allí puede verse, a casi cinco siglos de su construcción, intacta, misteriosa, extraordinaria, ¡la portada principal de una catedral que se creía desaparecida: la que los cronistas llamaron «la primitiva Catedral de México»!
La noticia era de ocho columnas, pero quedó sepultada en una revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Lo que vi aquella tarde en el atrio no era lo único que quedaba de la vieja iglesia mayor. Pero olvidamos la historia de las cosas.
Y ahora quiero mirar esa fachada. Quiero atravesar la ciudad «fastidiosa nada más, sencillamente tibia», para oír el silencio que habita en esas piedras. Las piedras primitivas donde aún existe la ciudad de entonces.
1535
La agencia de contrataciones
El atrio de la Catedral es, como se sabe, la agencia de contrataciones de la urbe: herreros, plomeros, albañiles y pintores –los he visto casi siempre con un aire descorazonado– aguardan de sol a sol la llegada de improbables clientelas. Más allá, nubes de turistas gringos retratan el Sagrario –hermano deforme de la Catedral, lo llamaba Novo–, mientras un chamán azteca realiza «limpias» que se pronuncian en náhuatl, o mejor dicho, en chilango náhuatl.
Un habitante del siglo xvi que pasara frente a la portada de lo que entonces era la Catedral, en lugar de herreros, plomeros, albañiles y pintores, hallaría un conjunto más o menos lóbrego de tumbas: ahí se alzó el primer cementerio que existió en la ciudad. A dicho sitio iban a parar, desde 1535, los huesos de los conquistadores y de sus descendientes, los primeros habitantes de la urbe. Un caminante de nuestros días sólo encuentra elotes, sopes, billetes de lotería, música de organillo y –vaya usted a saber por qué– un puesto en el que se expenden ejemplares del Manifiesto del Partido Comunista : convertimos el atrio de la Catedral en uno de los sitios más inhóspitos y aburridos de la metrópoli.
No siempre fue así. En 1797, el virrey de Branciforte, considerado el más corrupto de la etapa colonial (para que Enrique iv perdonara sus trapacerías le encargó a Tolsá la célebre estatua ecuestre del monarca), eliminó el tristísimo cementerio y mandó instalar frente a las rejas del atrio una serie de postes unidos entre sí por elegantes cadenas de hierro. Marroqui relata que años más tarde, por orden del presidente del Ayuntamiento, José Mejía, fue plantada junto a las cadenas, en la orilla de la banqueta antigua del atrio, una serie de fresnos de copa espesa: sin haberse visto nunca, Branciforte y Mejía hicieron nacer uno de los paseos adorados por los capitalinos. Casimiro Castro lo inmortalizó en su litografía más celebrada: El Paseo de las Cadenas a la luz de la luna (1855-56). Una nota publicada el 14 de febrero de 1910 en El Imparcial , sostuvo que en aquel lugar «comenzaron la mayor parte de los idilios de aquella época». Para el anónimo redactor de la nota, aquel paseo era «un mundo de ensueño, de conversaciones románticas, de felicidad hurtada a los vaivenes políticos»:
En las noches de luna, las familias, por tácito acuerdo, se reunían en el jardín del atrio a comentar los sucesos políticos o los chismes de las damas palaciegas. Los elegantes de entonces se colocaban en las orillas de las banquetas y, sentados en las cadenas, se balanceaban displicentemente, lanzando a las muchachas que paseaban miradas más brillantes que las fosforescencias del viejo panteón, vecino lúgubre cuyo recuerdo no logró amenguar la alegría de los paseantes ni lo subido de color de las conversaciones.
Un designio de la ciudad ha consistido en asesinar lo bello. El Paseo de Casimiro Castro no podía perdurar. Antes que finalizara el siglo xix las 125 cadenas de hierro fueron retiradas (permanecieron en una bodega hasta 1969, en que algunas de ellas fueron exhumadas y enviadas a adornar la plaza de Santa Catarina) y al poco tiempo alguien protestó porque los árboles entorpecían la vista de la Catedral y poblaban de hojas muertas el embaldosado. Los fresnos fueron talados. Del legendario paseo quedó una litografía, hermosa y célebre, y sucesivas imágenes plasmadas en crónicas, cuentos, novelas:
Читать дальше