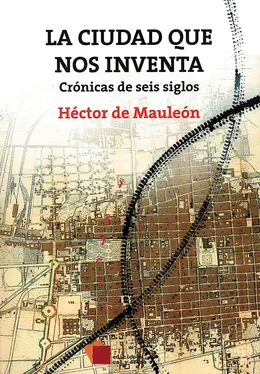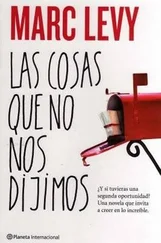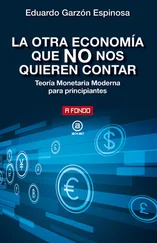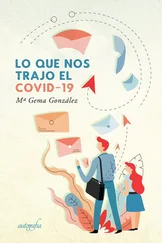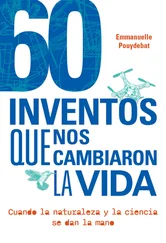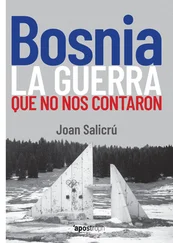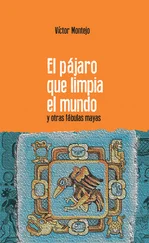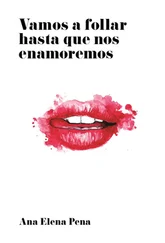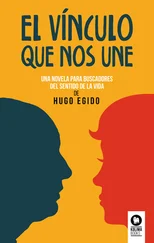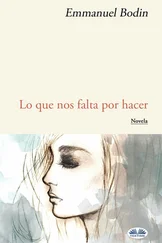En 1526, un vecino de la Ciudad de México, Pedro Hernández Paniagua, solicitó licencia para abrir un mesón en la capital de la Nueva España. Además de alojamiento para los viajeros, «dándoles cama e ropa limpia», Hernández se proponía ofrecerles «de comer o cenar dándole(s) asado e cocido e pan e agua». La calle donde instaló su negocio, hacia lo que entonces era el sur de la capital, se habrá poblado rápidamente –según los usos la ciudad gremial– con esa clase de establecimientos que durante cinco siglos han servido para identificarla: Mesones. Hernández se convirtió en padre de la hotelería nacional; a los establecimientos de que fue precursor, Luis González Obregón los describió de este modo:
Los viejos mesones fueron el lugar de descanso de nuestros abuelos en sus penosos viajes; ahí encontraron siempre techo protector, aunque muchas veces dura cama y mala cena; en esos mesones hacían posta los hoy legendarios arrieros con sus recuas, los dueños de carros, de bombés y de guayines, los que conducían las tradicionales conductas de Manila y del interior del país, y los que llevaban las platas de S. M. el Rey.
A mediados del siglo xix, el hotel llegó a la ciudad, dispuesto a conquistar el favor de los viajeros. En 1842 funcionaban el Hotel Vergara (en la actual Bolívar) y el de La Gran Sociedad (en 16 de Septiembre). Según el secretario de la legación estadounidense, Brantz Mayer, estos hoteles representaban apenas un pequeño progreso sobre las fondas y mesones del antiguo México. Escribía Mayer:
Esto tiene por causa que viajar es cosa que data aquí de época reciente; es como si dijéramos una novedad en México. En otros tiempos, las mercancías se confiaban al cuidado de los arrieros, quienes se contentaban con el alojamiento que les ofrecía una taberna ordinaria […] Cuando gente de categoría superior juzgaba necesario hacer una visita a la capital, encontraba abierta la casa de algún amigo; y he aquí cómo la hospitalidad fue obstáculo para la creación de una honrada estirpe de «bonifacios» que diesen buena acogida al fatigado viajero.
En un pasaje de El sol de mayo , Juan A. Mateos demuestra que estas instituciones eran usadas por los caballeros de ese tiempo (1868) para llevar a cabo ciertos lances amorosos. De modo que Hernández Paniagua fue también un precursor involuntario de la relación entre el amor y la urbe.
En la Novísima Guía Universal de 1901, la lista de hoteles capitalinos es infinita: Hotel América, Hotel Buenavista, Hotel del Comercio, Hotel Esperanza, Hotel Gillow, Hotel Humboldt, Hotel Juárez, Hotel San Carlos, Hotel del Seminario, Hotel Trenton. Al llegar la década de los veinte, los tubos de neón alumbrando zonas de la noche se habían convertido «en el icono urbano por excelencia». Pero la ciudad del deseo necesitaba alejar el amor furtivo de los inconvenientes del centro, en donde se corría el riesgo de encontrarse a «todo mundo». Asi, el paisaje erótico fincó en las afueras la inmensidad de sus columnas vertebrales: la calzada de Tlalpan, la salida a Cuernavaca, el camino a Toluca, la carretera a Texcoco. El cronista Armando Jiménez ha señalado que fue justamente en la calzada de Tlalpan en donde se inauguró, en 1935, el primer motel de la ciudad. Su nombre es inolvidable: El Silencio.
Ramón López Velarde escribió que en un hotel se descubre que hay jornadas luctuosas y alegres en el mundo. En esas habitaciones los hombres del alba del poema de Efraín Huerta habrán descubierto que existen «lecciones escalofriantes» y «modos envenenados de conocer la vida» –aunque también hay «lluvias nocturnas» y «pájaros entre hebras de plata»: amaneceres de los que se surge, decía Efraín, «con la cabeza limpia y el corazón blindado».
1527
La vieja calle del Seminario
Seminario es una de las calles más breves del Centro. Como a Guatemala, el hallazgo de la Coyolxauhqui le arrebató un largo tramo, bajo el que aparecieron las ruinas desvaídas de Tenochtitlan. La piqueta sacrificó construcciones de los siglos xvii y xviii e hizo de Seminario, no una calle, sino una especie de antigua litografía compuesta por cinco o seis casonas en donde la Historia sobrevive en condiciones de hacinamiento.
Prolongación de la vieja calzada de Iztapalapa, por la que entraron los conquistadores; a un tiro de ballesta de la Catedral y a sólo unos pasos del antiguo palacio de los virreyes, Seminario fue una calle codiciada por los primeros pobladores. En una ciudad estratificada en la que la posición social se diluía a medida que las casas se alejaban del centro, esta calle estuvo reservada para los personajes que habían ocupado lugar relevante en la guerra de conquista.
Cortés la repartió entre algunos hombres de confianza: allí levantaron sus casas Pedro de Maya, alguacil mayor de la ciudad y funcionario encargado del abastecimiento de carne; Hernando Alonso, primer herrero que hubo en la metrópoli, y Pedro González Trujillo, uno de los trece jinetes que formaron la avanzada del ejército conquistador.
Situada sobre los restos del templo de Hutzilopochtli, la calle ofrecía a sus moradores gran abundancia de materiales de construcción: muchas de las casas de Seminario aún conservan en sus muros bloques de piedra procedentes de la legendaria ciudad azteca (poner la mano en ellas es una experiencia perturbadora).
A pesar de sus continuas destrucciones, México posee una memoria portentosa. El historiador Salvador Ávila logró averiguar los nombres de los habitantes de la calle del Seminario desde el siglo xvi hasta la fecha. Averiguó también que los primeros colonos de la calle no lograron disfrutarla mucho tiempo. Pedro González Trujillo fue ahorcado por Nuño Guzmán en 1527, a consecuencia de una «disputa de indios». A Hernando de Alonso lo quemó la Inquisición en el auto de fe de 1528, después de llevarlo a proceso «por judaizante»: el primer herrero de la urbe se convirtió, así, en el primer mártir religioso del México colonial.
En el sitio donde estuvo la casa de Pedro González Trujillo se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, que el doctor Francisco Cervantes de Salazar describe en sus deliciosos Diálogos latinos . En ese mismo predio abrió sus puertas, toda una vida más tarde, la cantina El Nivel (1872) que fue hasta su desaparición la más antigua de la capital.
Un informe del Ayuntamiento señala que en 1790 algunas de las casas que formaban la calle se hallaban «vacías, y sin ninguna cosa ni gente» –¿en la Nueva España habría casas habitadas por cosas? Desde que los dueños originales fueron ahorcados y quemados, dichos predios sirvieron como vecindades. A lo largo del siglo xx habrían de convertirse en reposterías, restaurantes, tiendas de anteojos, librerías, relojerías, nuevas vecindades y casas de huéspedes. En fotos y litografías estas casas aparecen, una y otra vez, como mudando de traje, pintadas de diversos colores.
Han visto pasar carruajes, calesas, simones, tranvías y autobuses urbanos. Remozadas incesantemente, han estado allí desde siempre.
Una placa empotrada en un muro recuerda que en esa calle fue acribillado durante la Decena Trágica el médico de la Cruz Blanca, Antonio Márquez, «mientras hacía la curación de un herido».
Si la ciudad cabe en una calle, México está en Seminario, esa calle tan breve y tan vieja y tan deshecha.
1532
Noticias de la Catedral primitiva
Una tarde, inesperadamente, fui autorizado a bajar por una de las «ventanas arqueológicas» que hay en el atrio de la Catedral. En una ciudad construida sobre las ruinas de otra, esas «ventanas» parecen hechas para que uno se sienta como el personaje de aquel cuento de Pacheco, «La fiesta brava», en el que un hombre entra a los túneles del Metro y encuentra que Tenochtitlan sigue existiendo bajo la tierra.
Читать дальше