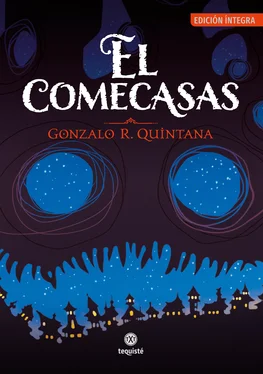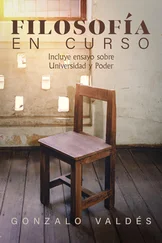—¡Allí, Aldar, allí! —le gritaba su amigo Berat señalando el puesto de armas de madera, pero los hipnotizados ojos del joven pescador ya se habían clavado otra vez en la enigmática caja—. ¡Las tirachinas, Aldar!
Los gritos de Berat se desvanecían en el barullo de la multitud. Aldar y su hermana se aproximaban poco a poco al enorme círculo de gente formado alrededor de la misteriosa caja forrada.
—¡Acercaos, acercaos sin miedo! —vociferaba un delgado personaje de pie sobre el armatoste.
Los hermanos atravesaron sin problemas la muchedumbre para escuchar al enjuto hombre.
—¡Venid y presenciad con sus propios ojos el comienzo y sorprendente cambio de esta villa!
Semejantes palabras despertaron un interés contagioso, atrayendo incluso a los artistas y puesteros más importantes del mercado. No faltaban tampoco soldados, sacerdotes, condes ni altos prelados.1
1Una rara versión de esta historia agrega que hasta los perros dejaron de perseguir a los gatos, y que los gatos soltaron de sus bocas a los ratones para escuchar al hombre. Dicen que guardias y ladrones olvidaron sus roles por un rato para acudir de la mano al llamado. Pero no la incluiré en mi versión, ya que la considero un tanto exagerada.

Aquel hombre y su misteriosa caja eran verdaderamente cautivadores.
—¡No os traigo especias ni trucos de tierras lejanas! —dijo el hombre a través de un altavoz de hojalata. Aldar rebufaba por lo bajo—. ¡Os traigo una mejor calidad de vida!
El círculo de espectadores engordaba cada vez más.
—¡Sí! Decidme, ¿cuántos de ustedes han soñado con una casa mejor? ¿Cuántos de ustedes ocultan su descontento?, acostumbrados a los pobres espacios donde duermen. ¿O es acaso que solo los más pudientes tienen derecho a vivir como desean?
La gente se miraba entre sí afirmando con la cabeza. Por un instante desaparecieron las clases sociales, los rangos distintivos. Los reunía un mismo interrogante: ¿Quién no quería una casa mejor?
—¡Hoy, todos, desde el más rico hasta el más pobre, podrán colocar el primer ladrillo de su nueva vida y edificar un futuro mejor! ¡Ayúdenme a cambiar el nombre de este precioso pueblo de Torre Baja por un nombre más digno de su gente, un nombre que describa el ascenso que desde hoy todos y todas podrán lograr!: ¡Torre Alta!
El alcalde del pueblo, quien tenía más ejercicio en reconocer las falsas promesas, se adelantó primero y alzó la voz.
—¡El pueblo de Torre Baja no necesita cambiar su nombre!, ¡así figura en libros y caminos! ¡Además, así nos gusta llamarlo! Mis ciudadanos no son tontos. Todos sabemos que una economía no cambia de la noche a la mañana. ¡Somos gente honesta y vivimos acorde a nuestro trabajo y esfuerzo! —ultimó con la barbilla en alto.
La verdad es que la gente miró a su alcalde con desconfianza al citar el trabajo y la honestidad, por lo que lo mandaron a callar de inmediato entre silbidos y abucheos.
—¡Pero yo estoy aquí para ofrecerles un regalo que no podrán rechazar! —continuó el insistente vendedor.
Entonces, Flaín, el herrero, tomó la palabra:
—¿Cómo levantaremos nuevas casas? ¿Cómo pagaremos sus ladrillos? Ni siquiera podemos pagar a nuestro propio alfarero.
El vendedor giró la cabeza como un buitre, sin ocultar su entusiasmo.
—¿Qué fabricas herrero?
—Herraduras, escudos, campanas... —respondió orgulloso Flaín Barba Quemada.
—Arrojadme una herradura —dijo el vendedor.
Flaín cogió una herradura de su puesto y se la arrojó por encima de la multitud.
—¿Y tú?, ¿qué traes? —preguntó el vendedor a otro ciudadano.
—Piezas de liebre y perdiz —contestó altivo Balkar Pies Pesados.
El vendedor golpeó sus palmas mientras le decía:
—¡Pues tiradme una, cazador! —Balkar le lanzó una liebre…
Segundos después el mercader saltó de la caja e introdujo en ella, a través de una compuerta, la herradura y la liebre. Entre tanto, el público seguía atentamente cada uno de sus movimientos.
De pronto, la caja tembló. En un extremo, por un hueco, salieron dos humeantes ladrillos recién hechos. El vendedor los tomó, caminó hasta el centro del gentío y los extendió como si fueran dos humeantes hogazas de pan. Hubo silencio. Luego, el pueblo estalló en aplausos.
Aldar y su hermana, aturdidos por el ruido y con dificultad, huyeron hasta el arco de la plaza. Habían perdido a Berat, así que decidieron trepar al arco de piedra. Desde allí sería más fácil encontrar a su amigo.
Sentados, mientras buscaban, Aldar se entretuvo viendo como la gente le recordaba a cientos de peces engañados nadando dentro de una red.
–¿Ladrillos por liebres? —preguntó la madre incrédula.
Aldar trató de convencer a sus padres de lo que había visto. Y también los incitó a intercambiar con el vendedor pescados por ladrillos.
—¡Os aseguro, si le lleváis pescados, nos dará ladrillos! No pide más...
»¿Quién no le daría una pequeña porción de lo que produce a cambio de ladrillos?
Toda la familia comenzó a reír. Aldar enrojeció como una espada a las brasas. Entonces su abuela, que preparaba mantequilla en la cocina, decidió intervenir.
—Aldar, eres muy inocente, aún no reconoces engaños ni trampas. Nadie compra ladrillos tan fácilmente. Verás cómo, de un momento a otro, el vendedor abandonará el pueblo.
—¡Que no! —dijo Aldar enojado.
Saltó de la silla y abrió de un solo tirón las ventanas del salón de par en par.
Desde el marco, su familia pudo contemplar una interminable fila de gente. Era tan larga, que serpenteaba desde los límites del pueblo hasta llegar a la caja del foráneo mercader. Se quedaron pasmados con lo que veían.
—¡Por las barbas de la última ballena blanca! —exclamó su padre.
Tomó un abrigo sin mirar y caminó con el ceño fruncido hasta la gente. Aldar lo siguió como un pez piloto por detrás.
Amis no podía entenderlo. Se llevaba a la cabeza las manos, las cruzaba, las golpeaba, las enlazaba o las ponía en la cintura, mientras caminaba. Claramente, sus manos se expresaban más rápido que sus pensamientos, pues no encontraba las palabras pertinentes que pudieran hacer entender a la gente que se trataría simplemente de un engaño del que irían a arrepentirse.
Caminaron pueblo arriba, siguiendo las curvas de la interminable hilera de personas. Todos llevaban en las manos objetos para intercambiar y, entusiasmados, comentaban a viva voz sus planes de construir y agrandar sus casas. Parecía que iban a hacer tributos a un nuevo rey. ¡El rey de la perdición!
Cuesta arriba estaba Dálibor el Alto, antiguo compañero de pesca de la familia. Llevaba doce perdices atadas por la cabeza. El padre de Aldar se dirigió a Dálibor de inmediato.
—¿Qué estás haciendo aquí, viejo Dali?
El hombre se alegró al verlos y respondió con los brazos abiertos.
—¡Qué alegría encontraros! ¡No los he visto en la feria de este año! ¿Qué habéis traído ustedes?, ¿sardinas?
Amis respondió tajante.
—Traemos sensatez. —Y apartó a Dálibor de la fila con un jalón—.¿No te das cuenta de que una casa más grande implica más impuestos?
—¡Oh! Ya había olvidado al sabio Amis y su lección sobre “cuántos peces pescar” —dijo Dálibor con sarcasmo.
Aldar, al escuchar a Dálibor mofarse de las lecciones de su padre, sintió algo de vergüenza y se escondió atrás de su progenitor.
—¡Necesito construir un establo más grande! —dijo Dálibor mientras miraba con firmeza los ojos de Amis. Y continuó—: Este año planeo comprar más animales, obligarlos a trabajar el doble, ganar más dinero; comer más comida, beber más vino y… y... —y agregó en un tono de voz más bajo, casi en secreto— dejar de preocuparme por los impuestos.
Читать дальше