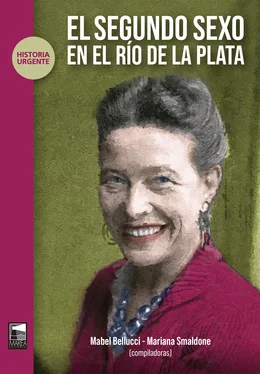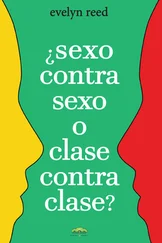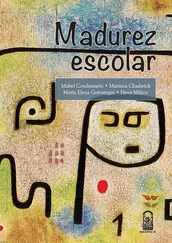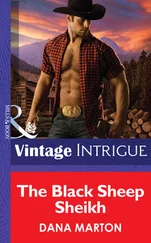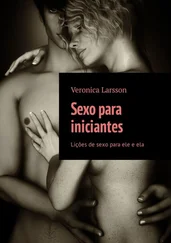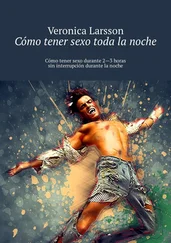Una de nuestras hipótesis es que el impacto de la lectura de Simone de Beauvoir se intensificó con el paso del tiempo, se elaboró y reelaboró a partir de la madurez política, intelectual y vital de estas mujeres. En el momento de la lectura, ellas confirmaron experiencias previas: el “problema de la mujer” existía, la subordinación de las mujeres frente a los varones no podía explicarse a través de casos individuales, y todos los valores, actitudes, hábitos e ideas apegados a “lo femenino” constituían una construcción socio-cultural, y su naturalización no era sino una justificación de la subordinación. No habían nacido mujeres sino que habían llegado a serlo. La marca beauvoiriana provino en el momento en que se dieron cuenta de haber devenido mujeres en carne propia. Más allá de lo que sucediera a otras, ellas encarnaron el “segundo sexo” y no solo tuvieron que aceptar haber devenido mujeres sino que, al mismo tiempo, quizás por solo percibirlo en ellas y en otras (en un “nosotras”), devinieron feministas.
Estas mujeres recordaban haber leído a Simone de Beauvoir en los años cincuenta o sesenta, así como otros textos, que “les abrieron los ojos”. Pero, en ese momento, la subordinación femenina fue elaborada como un problema para “las otras”.22 La mayoría de nuestras entrevistadas militaban por esos mismos años en agrupaciones políticas de izquierda y pensaban que una solución política al problema de la desigualdad de clase automáticamente desarticularía la opresión de género, en parte porque creían que esta era fundamentalmente padecida por mujeres de la clase obrera. “Ellas”, en cambio, jóvenes educadas y politizadas no se sentían discriminadas en la universidad o en sus grupos (o, como una de ellas sostuvo, no se animaban a sospecharlo). La discriminación solo aparecería en sus recuerdos, elaborados en los años noventa, después de haber pasado por complejos y dolorosos procesos de ruptura, provocados o no por ellas. Algunas devinieron feministas en los años setenta y comenzaron a formar grupos de “concienciación”; otras, lo hicieron en el exilio, después de 1976.
En esos momentos, El segundo sexo parece haber cobrado nuevos sentidos. Se trató de una época en que abandonaron la elaboración de “las otras” para construir y sentir un “nosotras”. De esta manera, se recupera y se le da una centralidad a El segundo sexo no encontrada en nuestra búsqueda por las revistas político-literarias de los años cincuenta. Como vimos, las referencias a El segundo sexo no abundan y, cuando aparecen, se trata de lecturas distantes en medio de otras lecturas y que valoran aspectos del libro (la objetividad, por ejemplo) que muchos años después, en los recuerdos, no aparecerán como los más relevantes.
Desde los años noventa, escuchamos: “hablaba de cosas que me pasaban a mí”, “me llegó mucho”, “me dio vuelta la cabeza”, “me cambió la vida”, “me reafirmó algunas cosas, me aclaró otras”, “fue un detonante, un descubrimiento, un deslumbramiento”. Esta lectura no fue publicada en los años cincuenta. Si existía, quedó sumergida en lo privado. Quizá, lo publicado de su lectura no relevaba ni revelaba todo lo removido privadamente. ¿Podríamos decir que fue siempre un libro de lecturas privadas?
El segundo sexo, por lo menos en Argentina, no fue uno de los textos habitualmente leídos colectivamente en los grupos de concienciación feminista. Para entonces, en los setenta, se prefería a Firestone, Lonzi, Millett. Paralelamente, en el norte, comenzaron su lectura crítica feminista. En realidad, pareciera que aquellas mujeres que lo leyeron en los cincuenta no lo volvieron a hacer. Sin embargo, parece haber sido recordado y ese recuerdo fue activo en su pensamiento y en la comprensión de sí mismas. Le dieron un sentido que aparentemente no tuvo en el debate público contemporáneo a su edición, y la lectura “a solas” ocupó un lugar central en sus vidas. Quizás, esto fue efecto del peso que la obra colocaba en la responsabilidad individual, en el voluntarismo solitario y en el lugar de vanguardia de algunas mujeres frente a las otras. Pero solo la crítica y el distanciamiento de estas premisas, a partir sus propias experiencias personales y políticas, permitieron la lectura que hoy generalmente se recuerda.
¿Un libro que se adelantó a su tiempo? Prefiero pensar que se trata de un libro que fue leído de maneras diferentes de acuerdo con el tiempo histórico, social y personal de la lectora o lector. ¿Aún hoy sucede lo mismo?
2Doctora en Historia y docente en Historia Social General, perteneció al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, hasta su fallecimiento en abril de 2000. En 2002, esta ponencia se publicó en la revista Mora, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, vol. 8, pp. 59-72. Este texto se mantuvo escaneado, hasta que Mariana Smaldone y Mabel Bellucci decidieron tipearlo como un tributo a Marcela Nari.
3No es nuestro objetivo, en este momento, extendernos demasiado en el contexto cultural de los años cincuenta. Para ello, cf. Ernesto Goldar: Buenos Aires. Vida cotidiana en la década de 1950, Buenos Aires, Plus Ultra, 1992; Francine Masiello: “Argentine Literary Journalism: the production of a critical discourse”, en Latin American Research Review, vol. XX, núm. 1, 1985; Silvia Sigal: Intelectuales y poder en la década de 1960, Buenos Aires, Puntosur, 1991; Oscar Terán: “Rasgos de la cultura argentina en 1950”, en En busca de la ideología argentina, Buenos Aires, Catálogo, 1986. Para Sur y Contorno, principales revistas culturales de la década: John King: Sur. Estudios de la revista argentina y de su papel en el desarrollo de una cultura, 1931-1970, México, Fondo de Cultura Económica, 1986; y Marcela Croce: Contorno. Izquierda y proyector cultural, Buenos Aires, Colihue, 1996.
4Un análisis de la emergencia en los años cincuenta de ideas de igualdad en el campo feminista y antifeminista de la diferencia sexual puede hallarse en María del Carmen Feijóo y Marcela Nari: “¿Mujeres iguales o femineidad diferente? Un análisis de las representaciones sobre las mujeres en la cultura política argentina de la década de 1950”, II Congreso Internacional “Literatura y crítica cultural”, Depto. de Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, noviembre de 1994.
5La edición alemana es de 1903. En Buenos Aires, fue publicado en 1942 por Losada.
6Encontramos una edición porteña de La mujer frígida de Wilhelm Steckel en 1941. Gregorio Marañón circulaba ampliamente para temas vinculados a la sexualidad y femineidad desde los años 30. Estos son solo dos ejemplos de esta literatura analizada más profundamente por Hugo Vezzetti, en “La promesa de la sexología”, en Freud en el país de los argentinos, Buenos Aires, Paidós, 1996.
7A través de la lectura de revistas y publicaciones de los años cincuenta e, incluso, de los sesenta, parece haber sucedido exactamente lo contrario. Un cuarto propio, por ejemplo, de Virginia Woolf, publicado en Buenos Aires por Sudamericana en 1935, aparece comentado y citado más asiduamente que Simone de Beauvoir en relación con el “problema de la mujer”, y no solamente en el esperado ámbito de la intelectualidad liberal de Sur. Sin embargo, años más tarde, de su lectura no se reconocerá un golpe emocional tan fuerte como el silenciosamente producido por El segundo sexo.
8María Rosa Oliver conoció y compartió diversas instancias e intereses con Simone de Beauvoir. Pocos años separan La larga marcha de la francesa y Lo que sabemos hablamos… Testimonios sobre China de hoy de Norberto Frontini y Oliver. Ambas ejercieron el género de las memorias y fueron sensibles a su sexo. En otro contexto y momento histórico, Oliver escribió, a nuestro juicio, uno de los textos más sagaces y profundos (“La salida”) sobre la situación de las mujeres aunque, por el momento de su “salida” (1971), resonaba más Betty Friedan (o, en todo caso, La mujer rota) que la aproximación de El segundo sexo. Cf. el número especial de la revista Sur dedicado a “la mujer”, núm. 326, 327 y 328, enero-junio de 1971. En las primeras páginas, Victoria Ocampo reconocía que, desde que había comenzado a aparecer la revista, le rondaba la idea de dedicar un número especial a la mujer. Deseo incumplido a lo largo de 40 años por tratarse de un tema no literario y, de acuerdo con sus palabras, que interesaba poco a los hombres que con ella trabajaban. Finalmente, Sebreli alude a la amistad entre Simone de Beauvoir y María Rosa Oliver en Las señales de la memoria, Buenos Aires, Sudamericana, 1984.
Читать дальше