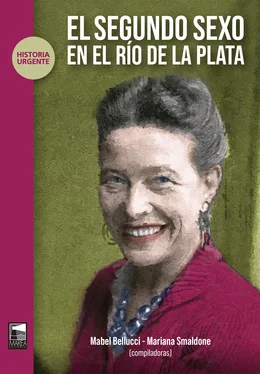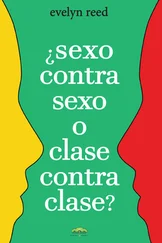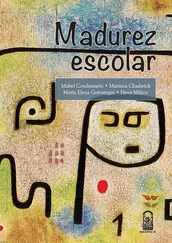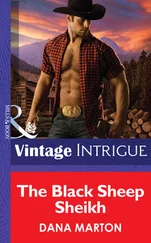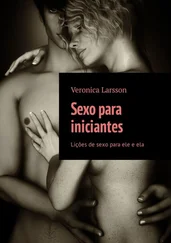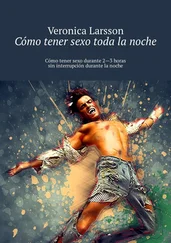Formalidades y no de la memoria, tras La larga marcha (1957), aquel tomo de Memorias hace converger, al final, libertad y muerte. Según la visión de la autora, las acechanzas de la existencia son expiadas con la muerte de la mejor amiga, Élizabeth Mabille, llamada cariñosamente Zaza. Se trata de una continuidad y un relevo entre mujeres, que dejan al descubierto, en el orden simbólico tanto como en el real, la necesidad de un sacrificio enfático e irreversible para alcanzar el objetivo propuesto, el precio de la propia libertad. Beauvoir, salvándose, se destruye y se construye sobre el dolor de la otra (por encima del hueco del amor en la desaparición física y la permanencia de la imagen en la imaginación o en el universo onírico).
Zaza no solo la acompaña en la infancia y adolescencia, ese tránsito pesaroso de la niña a la mujer que le torna imposible a Simone concebir la vida sin ella, sino que también escande el texto que la nombra en tanto hecho insustituible y necesidad de que la trama y el conglomerado de sensaciones de la joven protagonista puedan avanzar. En este sentido, Zaza anticipa a Sartre (en su impacto sobre la subjetividad de Simone y en lo que esta arma). Zaza es un doble menos idéntico que complementario de Simone. Si todo el volumen postula el relevo entre uno y otro personaje, la inscripción de esa muerte final insiste en él y es estructurante de la relación. Ese corte es el salto definitivo al encuentro con Sartre y a una memoria autobiográfica que le permitirá a Beauvoir sustituir los intercambios de aquel mundo de variedades dispersas por otro más concentrado aun en su variedad (Sartre, el entorno Sartre y el efecto Sartre).
Al cierre de la primera parte, una revelación desgarradora tiene lugar: “Y de nuevo una evidencia me fulminó: ‘Ya no puedo vivir sin ella’. Era un poco aterrador: ella iba, venía, lejos de mí y toda mi dicha, mi existencia misma descansaban entre sus manos” (Ib., p. 96). Y al cierre de la última, la salida de Zaza es paralela a la entrada de Jean-Paul. Sin embargo y por ello mismo, a causa de lo que llega a significar para Beauvoir, más que los varones con los que se vincula hasta ese momento, es Zaza quien, en muchos aspectos, habilita y precede la intensidad de aquella alianza con él.
Así la autobiografía la deja lista para Sartre, para el encuentro con él, en el punto exacto; allí se deja Beauvoir, con pérdida y adquisición, señalando con demasiada claridad el pasaje de una etapa a la otra. Hacia el desenlace se acumulan las muertes y los desprendimientos (la muerte del abuelo, la de Jacques –la cual, aunque cronológicamente acontecerá mucho después, se narra aquí para ya sacarlo del relato y de la memoria– y la muerte de Zaza; el alejamiento de Herbaud y de los otros personajes más o menos circundantes). Lo único que queda para ese presente y futuro son Sartre y el estudio, La Sorbonne, los proyectos intelectuales.
Antes, a lo largo de las Memorias, la admirada Zaza, a pesar de la devoción que despierta en Simone, le revela a esta en negativo lo que Simone no es ni habrá de ser (cree que por imposibilidad, aunque más tarde comprende que por elección). El juego de complementariedades que en forma tácita el relato postula, hace que primero la triunfadora sea la amiga pero al final lo sea ella. Inicialmente, las cartas se reparten entre el pecado, el secreto, la confesión de Simone, la insolencia de Zaza, su audacia, su adultez, su sarcasmo y hasta su severidad mayor que la propia.
Zaza funciona también como la pieza imprescindible de una autobiografía que, al interior, al mismo tiempo se constituye como novela de aprendizaje. Zaza conduce, organiza, desdice. Desde su irrupción está presentada para abandonar. El texto promete que, en algún momento, Simone habrá de quedarse sola, sin Zaza, pero durante esa travesía lo que no puede vislumbrarse es su muerte. El abandono más involuntario pero también más radical tiene lugar con el desenlace. Así termina el volumen: “Juntas habíamos luchado contra el destino fangoso que nos acechaba y he pensado durante mucho tiempo que había pagado mi libertad con su muerte” (Ib., p. 366).
La joven formal había perdido paulatinamente compostura a medida que pasaban los años y las páginas (de la escritura de la adulta narradora y de las lecturas efectuadas por la joven ávida). La formalidad de la relación con la mejor amiga se grafica verbalmente en el hecho de que entre ellas nunca anulen el correcto tratamiento del “usted”, es bajo esta fórmula que se articula incluso la complicidad.
Se nos dibuja una infancia excesivamente razonada y un límite impreciso entre la voz de la adulta narradora que organiza su memoria por escrito y los pensamientos de aquella joven a la que se evoca –no porque la perspectiva narrativa sea ambigua sino por el efecto que se genera, de manera inevitable–. Estamos frente a una juventud relatada de cabo a rabo para servir a la futura (actual) Beauvoir, por más sincera que esta sea: una petite Beauvoir transformada en una enorme memoria. Escribirse a sí misma irremediablemente debe conducir a sobreescrituras, es decir, a sobredeterminaciones.
Las fronteras entre la autobiografía y la novela quedan desdibujadas, el sello de esa resolución formal novelesca lo da la muerte final. (Una novela sin final feliz, aunque no desgarra, ya que es mucho lo que promete para una próxima entrega, mucho lo que abre). El cierre de las Memorias articula con claridad una apertura y la convocatoria a una continuación. Sabemos que allí lo que acaba es la jovencita, que la memoria seguirá su curso. Pues, la inquietud que inmediatamente sale al paso con aquel título –Memoires d’une jeune fille rangée– o dicho de otro modo, la ambigüedad ahora sí casi insalvable y deliberada, es la de quién detenta la memoria; como en varios otros ejemplos del género (autobiográfico), estas memorias de Beauvoir se presentan de una manera doble. “Memorias de” pueden ser tanto las memorias “acerca de” como las memorias que “pertenecen a” una joven formal, puesto que el relato presionará por cubrir esa brecha y reconstruir el punto de vista de aquella joven. El efecto final de esta doble presión es que las memorias se disponen como si la joven hubiese vivido (más) para contarlas, como si las hubiera consignado mientras acontecían para narrarlas después.
El texto tiende cada vez más a ello. A medida que la narración avanza, la voz se va cediendo en mayor proporción a la joven y a quienes la rodean. El dúo que conforma la materia vivida inseparable de la materia narrada en el ejercicio de la memoria también parece invertir su causalidad natural: la materia narrada precede a la materia vivida, puesto que la narración organiza la vivencia.
La morosa
Dispersos y variados, con abundancia y prolijidad, se ofrecen los materiales de un itinerario de lecturas y la construcción paulatina del personaje de la escritora. Esta opción, que se sostendrá en las memorias siguientes, tiene en las de la joven formal su apogeo, en tanto se trata de sus primeras etapas de formación.
En ese tiempo, la diferencia entre crear y ejecutar se presenta como reveladora. Frente a la colección de “Obras para la juventud” a la que al fin puede acceder, habrá de confesar: “‘Todo esto es mío!’ me dije deslumbrada” (Ib., p. 73). Permanentemente monta y exhibe su biblioteca, clásica, canónica.
“Leí a Anatole France, a los Goncourt, a Colette y todo lo que se presentara. Me decía que mientras hubiera libros mi felicidad estaba garantizada” (Ib., p. 159). Se detendrá en el impacto de L. M. Alcott sobre todo, y también colocará en un lugar especial a G. Eliot; completan el panteón femenino –ya sugerido por la familia, ya prohibido, respectivamente– los libros de Mme. Ségur y de la mencionada Colette. Simone allí se moldea, ¿pero allí también aprende a escribir?, ella no confiesa ninguna influencia de esta índole. Muchos años después dirá que leyó íntegramente a Virginia Woolf y pueden advertirse restos de esa lectura en sus Memorias.
Читать дальше