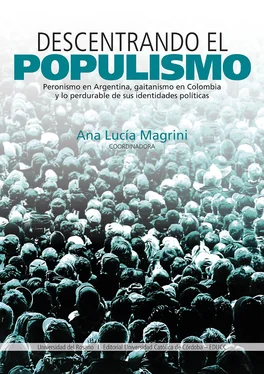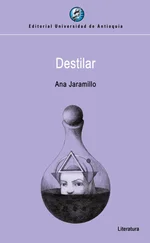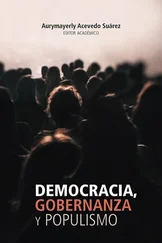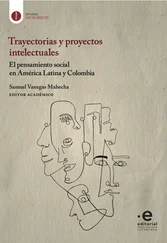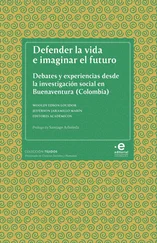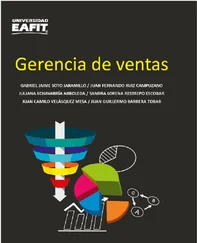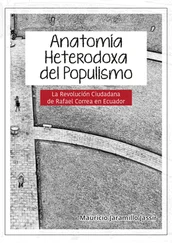Aproximaciones teóricas para un abordaje no esencialista de las identidades políticas y los populismos
Conforme con los aportes de Laclau y Mouffe, un grupo social o político particular no “adquiere” una identidad única a partir de la presencia de rasgos universalmente compartidos como el género, la clase, la edad o la etnia. Por el contrario, las identidades se construyen a partir de procesos de disputa por los sentidos que esos rasgos (biológicos, sociológicos, demográficos, etc.) asumen. Ello supone que las identidades no se conforman de manera autónoma, sino que siempre están configurándose en interacción con otras; son procesos constitutivamente relacionales y políticos. En esa línea, Laclau (2000) se refiere a las “identidades políticas” como la fijación parcial de una configuración discursiva resultante de una práctica articulatoria que implicará la construcción de lazos de solidaridad y pertenencia común, como también el establecimiento de vínculos de oposición y antagonismo (operaciones que, en el lenguaje teórico laclausiano, se denominan como “cadenas de equivalencia” y “de diferencia”).
Estas premisas en torno a la cuestión identitaria y su carácter político son de suma importancia para la comprensión de los populismos desde un abordaje no esencialista ni peyorativo; es decir, tomando distancia del hiato entre nociones “apocalípticas e integradas”. 4Mientras que los primeros enfoques entienden el populismo como sinónimo de demagogia, de clientelismo político o como desvío de la democracia, los segundos reivindican el fenómeno como un proceso per se capaz de expandir los canales de participación. A contravía de estas caracterizaciones, que suponen axiomas previos al análisis de las experiencias concretas, la teoría política del discurso resalta la imposibilidad de definir de modo preestablecido el contenido de un proceso político. Habrá que indagar, para poder comenzar a analizarlas, cómo las experiencias políticas se constituyeron, qué condiciones las hicieron posibles, cuáles las limitaron, qué transformaciones, virajes, sedimentaciones, innovaciones y desplazamientos (entre otras posibilidades) se produjeron.
En esa senda, las primeras enunciaciones que Laclau desarrolló en su ensayo seminal, publicado en 1977, 5procuraron analizar el populismo dejando de lado el reconocimiento de características sustanciales establecidas de antemano. Para Laclau, el populismo designaba un tipo de discurso , caracterizado por construir
[…] a los individuos como sujetos desde formas de interpelación bajo las cuales los sectores dominados no se identifican a sí mismos en tanto clase social, sino como “lo otro”, “lo opuesto” al bloque de poder dominante, como los de abajo. (1980 [1977]: 220)
Desde la publicación de aquel polémico texto, la definición propuesta por Laclau fue variando. Básicamente, la conceptualización anterior había sido pensada para el análisis de experiencias políticas concretas, con énfasis en las dimensiones ónticas de los fenómenos populistas; mientras que en el abordaje del populismo propuesto por el último Laclau (el de 2005, con la obra La razón populista ), el término remite a una forma o lógica de lo político, esto es, a una ontología política específica, basada en la construcción de un pueblo. En consecuencia, el populismo carece de especificidad histórica (no refiere a un período determinado del desarrollo capitalista), de especificidad geográfica (no es propio de los países del llamado “Tercer Mundo”, por ejemplo) y de especificidad sociológica (no está asociado exclusivamente a una clase, a un grupo social o a una ideología en particular).
Ahora bien, más allá de este desplazamiento —de lo óntico a lo onto-lógico—, tres elementos subsisten en la primera y en la última definición propuesta por el autor. Se trata de nudos centrales de su argumentación, que permiten tomar distancia de lecturas canónicas que procuraron identificar la esencia o el fundamento de los populismos latinoamericanos a partir de vincular su emergencia con ciertos estilos de liderazgo, el apoyo de determinadas bases sociales, o el impulso de un modelo económico preestablecido en el marco de una etapa específica de desarrollo del capitalismo. 6
Entonces, en primer lugar, las definiciones que Laclau elaboró en 1977 y en el 2005 comparten el hecho de no anticipar una caracterización axiológica de los populismos sin analizar sus modos de constitución y sus efectos políticos concretos; por lo tanto, inicialmente, el populismo no es un fenómeno eminentemente peyorativo. En segunda instancia, persiste en estas disquisiciones la idea de que no existe una esencia capaz de definir de manera unívoca al populismo, ya que su especificidad se encuentra en el plano del discurso; de ahí que no podría producirse al margen de los procesos de construcción y de lucha social por los sentidos. Por último, los populismos guardan una especial relación con las identidades políticas, pues son fundamentalmente modos de construirlas.
Laclau se detiene a explicar el proceso de constitución de identidades políticas, y especialmente de identidades populares, en los discursos populistas, a partir de dos operaciones que ya mencionamos: la construcción de equivalencias y el trazado de fronteras políticas. La lógica de la equivalencia alude a la solidaridad que se teje entre una pluralidad de demandas diversas, pero comúnmente insatisfechas; mientras que la frontera política representa la diferenciación de esas demandas con aquello que las niega, la institucionalidad que no les hace lugar y es responsable de su insatisfacción. En consecuencia, el espacio social se dicotomiza: por un lado, el campo de la institucionalidad excluyente, el lugar de los poderosos; por el otro, el lugar de los excluidos, “los desamparados”, los que no obtienen respuesta, figuras que Laclau resume en la idea de “los de abajo” ( underdogs ). 7Llegados a esta instancia, estaríamos frente a la presencia de dos de las precondiciones del populismo: una articulación equivalencial de demandas y una frontera interna antagónica (Laclau 2005, 102).
El tercer requisito refiere a la consolidación de la cadena equivalencial, mediante la construcción de una identidad popular , que es cualitativamente algo más que la suma de los lazos equivalenciales. El pueblo —diferente de la masa— supone la existencia de una particularidad con pretensiones hegemónicas; es decir, una parcialidad que aspira a recomponer un orden social que califica como injusto. El populismo es precisamente el nombre de esa operación tropológica por la cual se construye, de manera discursiva, un pueblo en tanto identidad popular.
Como hemos anticipado, las identidades (individuales, colectivas, políticas, populares) no designan, para este prisma teórico, un “punto de llegada” ni la “cara detrás de toda máscara” (Arditi 2009), es decir, no son un núcleo duro ni un ethos común que subsiste a pesar de las apariencias y de los cambios circunstanciales. Aunque ciertamente tampoco se alude a una constante fluctuación, en la cual no hay ningún elemento al que aferrarse, al menos parcialmente y en momentos y circunstancias específicas.
La noción de identificación podría contribuir a zanjar ese dilema entre el permanente dinamismo y la parcial fijación de las identidades. La identificación supone el autorreconocimiento en algo, en alguien, o en algún elemento que ese algo o alguien represente, es decir, designa el momento específico de “enganche” con algún rasgo que reconocemos como propio (Navarrete-Cazales 2015). Son las sucesivas identificaciones las que estarían en la base de un proceso de construcción identitaria. Dicho en otras palabras, la pregunta por la identidad solo podría responderse a partir de las sucesivas identificaciones que nos constituyen en un momento particular y específico, y que variarán con el tiempo y en función de las diferentes circunstancias históricas y contextuales.
Читать дальше