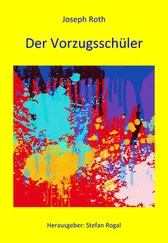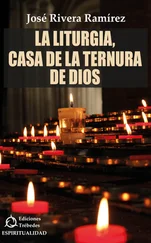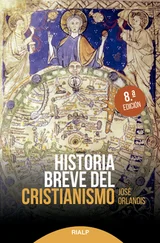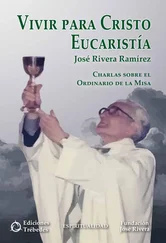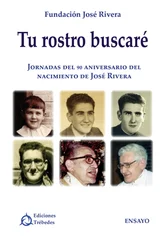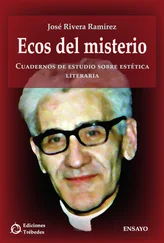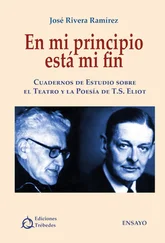En música, se conoce como apoyatura el ornamento melódico consistente en una o varias notas que preceden inmediatamente a aquella a la cual afectan y de la cual toman su valor en la ejecución. En literatura, bien pudiera hablarse de apoyaturas estructurales que no solo soportan y ornamentan, sino que enriquecen la estructura capital. Tal sería el caso, sí, en La vorágine, de las voces relatoras secundarias (Helí Mesa, Clemente Silva, Ramiro Estévanez), pero ante todo el de ciertas subvoces que parecen prefigurar el relato total, entre las cuales colocaría yo en primerísimo término la historia de la indiecita Mapiripana, que traigo a colación, desde luego, trazando en la tierra una mariposa, con el dedo del corazón, “como exvoto propicio a la muerte y a los genios del bosque”. La superstición del pato gris, narrada por Arturo Cova como fruto de su estancia entre los guahíbos, o la visión de los árboles de la selva como “gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas” y que “tenían deseos de escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad”, son otras piezas de la tercera estructura, que intentan contener a su continente, procedimiento ignorado hasta ese momento por la novela de lengua española y por la mayor parte de la novela universal.
Establecer a ciencia cierta cuántas y cuáles fueron las avanzadas colocadas por el postsimbolista Rivera (¿sería esta la palabra que Neale-Silva perseguía?) en relación con el vago concepto de modernidad, pero en especial con la narrativa que habría de sucederle en América Latina, sería arduo propósito para este texto. Era seis años menor que Joyce y no llegó al monólogo interior, como tampoco hispanoamericano alguno, ni siquiera el chileno-argentino Manuel Rojas, antes de 1930. No obstante, su penetración en esa otra selva irascible y omnívora que es el alma humana fue superior a la de cualquiera de sus predecesores hispanoamericanos, incluido Quiroga.
Arturo Cova, el fracasado, es modelo de creación psicológica, como lo es asimismo el desventurado Clemente Silva. “El destino implacable —dice el primero— me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas, para que ambulara vagabundo, como los vientos, y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación”. No se trata, como en la literatura realista española (pienso en Galdós o en Baroja), de la mera creación de tipos, sino de auténticos personajes como los exigimos después de Dickens o de Dostoiewsky (o de Proust, ese otro postsimbolista).
También a José Eustasio Rivera, en otras esferas de su vida, habría sido posible, de no mediar su gran novela, juzgarlo hasta cierto punto un fracasado. Sobrino de tres generales de la República, pero hijo de un hombre de escasos recursos, de joven había deseado obtener el título de normalista, para consagrarse a la enseñanza; la aspiración se truncó por obra de una espantable jaqueca que, sin explicación y dejándolo por momentos sumido en la inconsciencia, habría de acompañarlo a intervalos por todo el resto de su vida. La posterior carrera de las leyes, en la cual jamás descolló, le sirvió, sin embargo, para investigar —con destino a La vorágine y como litigante en la indómita zona de los Llanos Orientales— el trato que se daba a los trabajadores a sueldo de compañías extranjeras. Es fama cómo, hacia 1920, mientras representaba al señor José Nieto en la sucesión de Jacinto Estévez, decidió en algún momento apoderar a su contraparte, la señora Josefa de Oropeza, por estimar fundados sus reclamos, empresa justiciera que lo condujo a perder su primer pleito. Los triunfos que creía haber logrado como autor de irreprochables poemas, quedaron injustamente cuestionados, en 1921, por la saña con que los vapulearon el poeta Eduardo Castillo y un tal Manuel Antonio Bonilla. Un poco por dejar de sentirse un ser desarraigado e injustificado, recaló en la diplomacia, lo cual le permitió integrarse a la comisión demarcadora de límites entre Colombia, Brasil, Venezuela y Perú. El brillante papel que en ella desempeñó jamás le fue reconocido; posteriormente, encabezó un debate en el Congreso contra el ministro de Relaciones, por el desamparo en que había dejado a la comisión, pero el organismo colegiado prefirió absolver al alto funcionario desdeñando los argumentos de Rivera. En ejercicio del cometido limítrofe, vivió y se compenetró en cuerpo y alma con la selva virgen, experiencia que lo indujo a hacer de su novela, que había iniciado en Sogamoso un tiempo atrás, la mejor relación que se conozca sobre el particular. En marzo de 1928, a cuatro años ya de su publicación, viajó a Cuba para representar a su país en un Congreso Internacional de Inmigración y Emigración. Concluido este, se trasladó a Nueva York con el ánimo de fundar una quimérica Editorial Andes, destinada a divulgar las letras colombianas, y para contratar la traducción al inglés de La vorágine. Acaso por infligirle un naufragio más, la muerte lo abatió alevemente allí el día primero de diciembre, sin que se conozca la causa clínica, en momentos en que la gloria literaria parecía desbrozarle el camino vital. Esa interrupción definitiva, que amputaba una carrera ya recompensada por la fama internacional (pronto vendrían las traducciones a otras lenguas, las primeras de ellas el inglés y el ruso, luego el portugués), había sido presentida por él. En su juventud, había escrito:
Loco gasté mi juventud lozana
en subir a la cumbre prometida
y hoy que llego diviso la salida
del sol, en otra cumbre más lejana.
Aquí donde la gloria se engalana
hallo solo una bruma desteñida;
y me siento a llorar porque mi vida
ni del pasado fue... ni del mañana.
¡No haber amado! ¡Coronar la altura
y ver que se engañaba mi locura!
El verde gajo que laurel se nombra
ya de mis sienes abatidas rueda,
y aunque el sol busco aún, solo me queda
tiempo para bajar hacia la sombra.
Y, en el soneto Vindel, tras reseñar el desvío de la amada:
Y otras vendrán, y en todas perderé lo que espero.
Por fin, solo, una tarde, sentado en mi sendero
esperaré la novia de velo y antifaz,
pensando en ti, con ella celebraré mis bodas,
y marcharemos luego, como lo hicieron todas,
por la ruta que nadie desanduvo jamás.
Una última cualidad quisiera resaltar en esa que llamaría orgía de modernidad que es La vorágine: la capacidad de realizar una denuncia sin caer en el moralismo. Rivera nos muestra en ella las injusticias en que incurrían las empresas extranjeras que explotaban a nuestros caucheros, pero sin desplazarse jamás hacia el discurso ideológico ni apartarse, no ya del rigor literario, sino ni siquiera del más exigente rigor estético. Practica, pues, una virtud que ya hubiesen apetecido, así fuera en nimio grado, los relatores de nuestra violencia política de treinta años más tarde. En Rivera, pese a inevitables giros y enclíticos de época, un investigador actual hallará, además, la exactitud estilística, en el epíteto sobre todo, que aún sería de desear en numerosos autores de nuestros días. Quienes, por los tiempos de la publicación de su única novela, creyeron ver en ella la prolongación del estilista un tanto parnasiano de Tierra de promisión, tuvieron ante sus ojos e ignoraron el esfuerzo de un escritor por traducir en una prosa poética pero estricta el torbellino del trópico, sus azares e iniquidades, a través de un proceso que, sin duda, implicó secretos desgarramientos y renunciaciones.
Germán Espinosa
Bogotá, 1999
Prólogo
Señor Ministro:
De acuerdo con los deseos de S. S. he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova, remitidos a ese Ministerio por el Cónsul de Colombia en Manaos.
Читать дальше