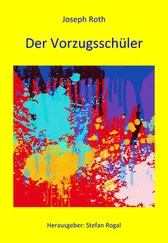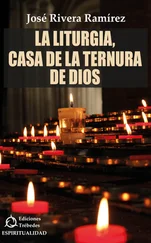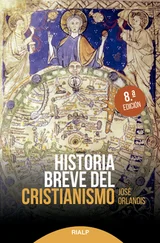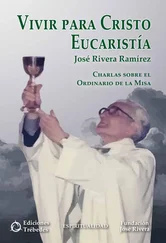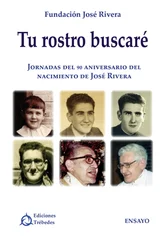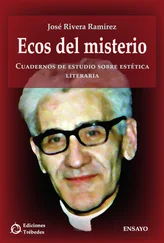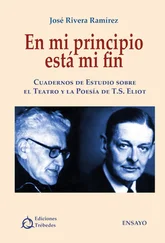José Eustasio Rivera - La vorágine
Здесь есть возможность читать онлайн «José Eustasio Rivera - La vorágine» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La vorágine
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La vorágine: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La vorágine»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La vorágine — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La vorágine», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
No resulta difícil asentar de qué modo a Rivera, por aquellos años, se le reprochó ante todo la musicalidad de su prosa. Es decir, se le echó en cara una cualidad. Ello no es nada extraño, entre nuestros críticos, aun en los días que corren, pero asombra que quienes ensalzaban la prosa rítmica de los discursos de Guillermo Valencia, se consagraran sin mayor excusa a condenarla en quien había facturado ya los musicalísimos sonetos de Tierra de promisión. El fenómeno, sin embargo, no es de ímproba explicación: en el último de los libros citados, Rivera no rebasaba las alturas épicas o líricas que podían frecuentar otros autores de moda; La vorágine, en cambio, las sobrepujaba y las enriquecía, con inminente peligro para todos. No fue solo, pues, “el menguado éxito de las vocaciones forzadas”, para emplear una frase suya, el que orquestó el coro de difamaciones, sino la oculta envidia de las vocaciones auténticas. No creo que nadie, dentro de los límites de Colombia, odiara tanto a Rivera, sin confesarlo, como sus pares en vocación, ya que no en consecuencias vocacionales.
De aquel fárrago de embrollos temporáneos nos ha quedado, creo yo, todo un legado de impertinencias críticas. Animado por las mejores intenciones, por ejemplo, el propio Neale-Silva afirma, en el libro citado, la condición “centenarista” o “posmodernista” del estilo de Rivera, condición acerca de la cual me permito yo disentir. “El poeta del Huila —dice textualmente el escritor chileno— publicó su novela cuando se cancelaba una época literaria y se iniciaba otra. Se enfrentaron muy pronto los centenaristas, la promoción que don Federico de Onís identificó muy acertadamente con el posmodernismo, y los jóvenes de la vanguardia, a quienes se llamó en Colombia Los Nuevos”. Ello equivaldría a sostener que Rivera, sujetándonos a las clasificaciones, un tanto caprichosas, de Federico de Onís, militó en esa oleada conservadurista producida como reacción frente al modernismo rubendariano, oleada que en España encarnaron escritores como Díez Canedo o Enrique de Mesa, justamente olvidados en nuestros días. Tal insoportable equivocación parece perseguir la memoria del huilense.
Para disiparla, valdrían la pena algunas consideraciones, por demás simples. Uno de los errores más frecuentes en Colombia radica en engastar dentro del concepto de centenarismo o de posmodernismo a autores como Barba Jacob o como Luis C. López, por el mero hecho de haber nacido entre 1875 y 1890. Rivera lo hizo, en una aldea cercana a Neiva antes llamada San Mateo, hoy rebautizada con su apellido, el diecinueve de febrero de 1888. Mediante ese contestable sistema, acaban igualándose, desde el punto de vista de sus proyecciones, obras como La visita del sol, de Díez Canedo, de sabor recalcitrante, y Por el atajo, de Luis C. López, que es casi un anticipo del primer vanguardismo. La verdad se halla, por fuerza, en otro lugar y, por lo que a Rivera atañe, es hondamente distinta. Hay que apresurarse a advertir, en primer término, la inanidad de una de las afirmaciones de Neale-Silva. En momento alguno, que yo recuerde, la generación colombiana de Los Nuevos, que tomó su nombre de una revista de combate y que configuraban por modo capital León de Greiff, Germán Arciniegas, Jorge Zalamea y Aurelio Arturo (este último, puedo atestiguarlo, se autoclasificaba en ella y no en la posterior de Piedra y Cielo), vulneró o se opuso a la obra de Rivera. Baste ver cómo el más rico e interesante poema consagrado al autor de La vorágine —me refiero a Rivera vuelve a Bogotá, de Femando Charry Lara— pertenece a uno de los epígonos más notables de Aurelio Arturo. No huelga recordar aquí lo que un novelista del hoy colombiano, R. H. Moreno-Durán, ha señalado como afinidades entre la selva de Rivera y la selva pletórica de León de Greiff, en su atinado ensayo Las voces de la polifonía telúrica. Sin duda, en Los Nuevos halló el huilense algunos de sus más inmediatos admiradores. Y ello no es, en manera alguna, gratuito.
Pienso que a José Eustasio Rivera no es aconsejable observarlo en términos de vertientes o de movimientos literarios nacionales. Su ámbito es más vasto y a él tendremos que remitirnos. Quienes, con mohín despectivo o condescendiente, han creído encontrar en la prosa musical de La vorágine un mero eco de las exquisiteces narrativas de Rubén Darío o aun de la impecable prosa lugoniana (o quizá, a tira más tira, una resonancia de la espléndida De sobremesa de Silva) ignoran acaso ciertos aspectos fundamentales del modernismo, entre los cuales la propensión a lo cosmopolita no es el menor de todos. Modernistas fueron, en Colombia, Valencia y Abel Farina, Eduardo Castillo y Víctor M. Londoño. Menos evidente (salvo, curiosamente, en la citada novela) es el modernismo de José Asunción Silva, a quien numerosos críticos prefieren incluir en la más vasta corriente simbolista. Quizá nadie se anime a negar las variantes que, al ser introducido en nuestra lengua por hombres como Darío, Silva o Lugones, sufrió el simbolismo francés, tan diferente, por lo demás, en Verlaine que en Mallarmé o que en Lautréamont. Por simbolista que fuera, Silva no contemporizó con la superabundante policromía del modernismo rubendariano, que ridiculizó en su célebre Sinfonía color de fresa en leche. Lugones, en sus últimos años, abjuró del modernismo sin apartarse del simbolismo. Son argumentos que invoco solo para argüir una distancia esencial entre José Eustasio Rivera y el modernismo, así como, de contera, entre José Eustasio Rivera y el posmodernismo, sin que ello perturbe su persistencia en la querencia simbolista. El empleo de un lenguaje enriquecido por las conquistas de la escuela francesa (rechazo de la representación directa, inclinación a lo puramente sugerido) es en él una práctica independiente de los hábitos de la fenecida escuela de Darío —fenecida porque a pasos rápidos fue degenerando en epidemia— y para nada emparentable tampoco con los antagonismos que esta engendró.
Más lucrativo resulta, en cambio, explorar el posible parentesco entre Rivera y ciertos autores afines al simbolismo, pero enriquecidos por otras vertientes o experiencias. En especial, con el estilo plástico y nervioso del Kipling de The Jungle Book y de The Second Jungle Book, al cual lo aproxima el tema común de la selva. (No se olvide, por lo demás, la existencia de esas brillantes Barrack Room Ballads, que Kipling escribió en la jerga de los soldados, no menos pintoresca, sonora y vigorosa que la de los rumberos). O bien con los fuertes trazos estilísticos de un hispanoamericano como Horacio Quiroga, cuya filiación simbolista se evidenció inicialmente en diluidos poemas que firmaba Guillermo Enyhardt (el paciente del “mal del siglo” en Max Nordau), pero cuya propensión a un realismo lírico, muy próximo ya al de La vorágine, cristalizó en obras de madurez como Los desterrados. Quien conozca la correspondencia intercambiada entre Quiroga y Rivera (el primero llevaba diez años al segundo) y el interés que este puso en dar a conocer su novela al uruguayo, no dudará al menos de la posibilidad de una influencia directa del cronológicamente mayor sobre el cronológicamente menor. Faltaría averiguar qué crítico pueda todavía satisfacerse clasificando en el modernismo (o en cualquiera de sus derivaciones eventuales) esa parte final de la obra de Quiroga, que toma inspiración en las geografías semisalvajes del Chaco y de Misiones. No es ocioso recordar, en este punto, cómo el narrador sureño juzgó la novela del colombiano al modo de “un inmenso poema épico en el cual la selva tropical, con su ambiente, su clima, sus tinieblas, sus ríos, sus industrias y sus miserias, vibra con un pulso épico no alcanzado jamás en la literatura americana”.
“No empieces a escribir —se lee en el célebre Decálogo de Quiroga— sin saber desde la primera palabra adónde vas”. Creo que esta máxima la hizo suya Rivera y determina la estructura general de La vorágine, capital punto de discrepancia entre esta y la displicencia modernista. La escasa novela modernista parece fundarse estructuralmente, no en las lecciones de Stendhal, Flaubert o Maupassant, sino en las formas delicuescentes del Spleen de Paris de Baudelaire o de las narraciones de Wilde. (Apresurémonos a agregar que la excepción es, en este sentido, el muy vigoroso Valle Inclán). Rivera dista mucho de esa morosidad. Si sus aprendizajes simbolistas no le hubieran permitido descubrir, por la vía del verbo poético, el lenguaje inseparable del paisaje selvático, la modernidad de Rivera podría fundarse estrictamente en eso: en su capacidad de estructurar. La vorágine es, en semejante aspecto, como una fortaleza. El estilo, plástico y nervioso como el de Kipling o como el de Quiroga, está puesto al servicio de las tres grandes masas arquitectónicas en que se divide la acción: una, el relato de la fuga de Arturo y Alicia, así como el de la concordante de Franco y Griselda; otra, el de la explotación de los caucheros, en cuya relación ingresan, por lo demás, narradores paralelos o correlativos que apoyan la voz de Arturo Cova; y una tercera, que me complace llamar de las apoyaturas.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La vorágine»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La vorágine» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La vorágine» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.