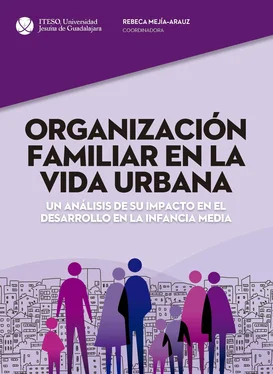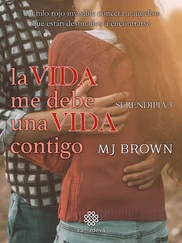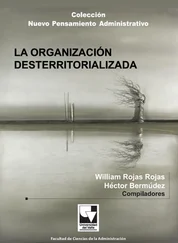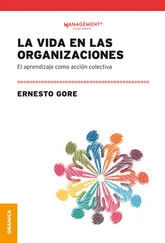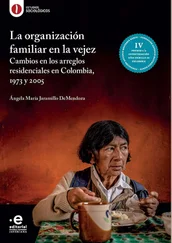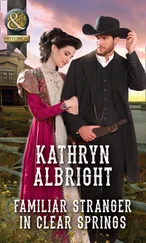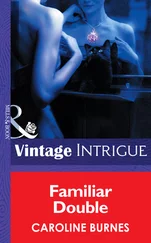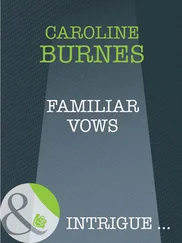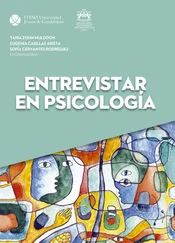VARIANTES SOCIOCULTURALES EN LAS PRÁCTICAS DE VIDA FAMILIAR Y EN LA CRIANZA
Las formas de relación y cuidado por parte de padres, madres y otros adultos cuidadores de niñas y niños pueden estar orientados por las concepciones que estos tienen acerca del desarrollo. Estas concepciones resultan, en gran parte, de las experiencias durante el propio desarrollo personal, así como de los aprendizajes formales y no formales y las prácticas compartidas culturalmente. Así, se pueden observar importantes diferencias entre comunidades indígenas, rurales y urbanas en las orientaciones, concepciones y oportunidades que los padres, familias y comunidades ofrecen para el desarrollo infantil. De igual manera, se podrán observar diferencias entre diferentes grupos de personas, cuyas prácticas culturales y estilos de vida varían, pero que comparten un mismo entorno, por ejemplo el urbano.
Muchas de las variantes, en las prácticas de vida y en las formas de crianza, están asociadas a las propias experiencias de vida trasmitidas a través de las generaciones, a las nuevas trayectorias que generan nuevas ideas y a los conocimientos adquiridos a través de las experiencias educativas y otras variables asociadas, por ejemplo, a las oportunidades y restricciones que conllevan diversas condiciones socioeconómicas (Mejía–Arauz, Keyser Ohrt & Correa–Chávez, 2013). Como señalan Rogoff, Najafi y Mejía–Arauz (2014), en los grupos o comunidades socioculturales, hay muchos aspectos que son compartidos, por ejemplo, la experiencia educativa, el coincidir en prácticas de vida diaria, las prácticas religiosas, el uso del lenguaje y muchos aspectos más que forman una configuración particular de prácticas. Estas autoras llaman a ello “constelaciones culturales”, proponen un enfoque de estudio de estas variantes en términos de prácticas de vida en lugar de focalizarse en categorías sociales aisladas como el nivel de ingreso económico o el grupo étnico.
Este es el sentido que tiene la identificación de ciertos grupos socioculturales que participan en la investigación que aquí se reporta, en los que ciertas variables y categorías que comparten las familias permiten configurarlas como grupo, por lo que tales variables se toman como indicadores de coincidencias más complejas en prácticas de vida, en estilos de vida.
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVO, DESARROLLO Y MÉTODO
En México existen diversos programas e instituciones cuyos objetivos declarados pretenden incidir en el desarrollo de las familias y los niños y niñas; sin embargo, es muy probable que su diseño, formulación e implementación concreta estén muy lejos de responder al problema del desarrollo infantil en toda su complejidad y que, en consecuencia, sus resultados sean de alcance muy limitado, tal y como lo documenta Mejía–Arauz (2015) al referirse a la organización de la participación de los niños en contextos institucionales.
Moreno Jaimes (2016), por su parte, señala que la relativa inefectividad y limitado alcance de las políticas públicas —en especial aquellas que persiguen fines sociales como el combate a la pobreza, la prevención de la violencia o la promoción del desarrollo humano de grupos vulnerables— no es un fenómeno exclusivo de México sino que es un hecho más o menos generalizado debido a múltiples factores: variables de tipo político que reducen el incentivo de los gobiernos para promoverlas (Scharpf, 1997, citado en Moreno Jaimes, 2016); la extraordinaria complejidad que caracteriza su proceso de implementación (Pressman & Wildavsky, 1973, citado en Moreno Jaimes, 2016), pero también por el profundo desconocimiento entre quienes las diseñan sobre las situaciones y comportamientos en los cuales pretenden incidir.
A fin de aportar al conocimiento más preciso de las situaciones actuales del desarrollo familiar e infantil, discutidas en las secciones anteriores, se planteó una investigación enfocada en la Organización familiar en la vida urbana: un análisis de su impacto en la infancia media. Por la complejidad de factores involucrados en esta problemática, la investigación aborda 16 temas que se especifican más adelante.
Como eje central, esta investigación se enfoca en identificar cómo se caracterizan las formas de organización de familias de diversas configuraciones familiares y de diversas características socioeconómicas y culturales en el contexto urbano; cómo esas formas de organización se relacionan con el desarrollo en la infancia media en los aspectos del desarrollo físico, cognitivo, emocional y social; así como en reconocer el impacto que tienen otras esferas y contextos, tales como las instituciones educativas y los espacios públicos en el desarrollo de los niños y niñas.
La investigación tiene como principal objetivo obtener evidencias del panorama actual familiar en el contexto urbano, para sustentar la necesidad de un cambio social y cultural de paradigmas en cuanto a la concepción de la responsabilidad del desarrollo infantil que recae principalmente en la familia, cuando en la sociedad intervienen también en el desarrollo infantil otras instituciones y actores más allá de lo familiar y lo escolar. También se trata de analizar y reflexionar sobre las implicaciones de esta problemática para señalar necesidades y plantear propuestas con el fin de mejorar la participación de las organizaciones privadas y públicas relacionadas de diversas maneras con las familias y el desarrollo infantil, así como de las autoridades gubernamentales que regulan, supervisan o financian programas y políticas que también buscan incidir en el bienestar familiar.
El proyecto de investigación se inició en agosto de 2016. Entre las problemáticas a investigar se incorporaron los 16 temas que se presentan enseguida:
1. La organización familiar cotidiana y las demandas de vida.
2. Las configuraciones familiares y su caracterización.
3. Las redes de cuidado en que se apoyan las familias, las nuevas paterni-
dades y los cambios en las relaciones de género y entre generaciones.
4. Las concepciones parentales del desarrollo situado en la infancia media.
5. Las prácticas parentales de crianza.
6. Las prácticas alimenticias familiares y el desarrollo físico infantil.
7. Condiciones de vida familiar relacionadas con estados de estrés.
8. La relación familia–escuela.
9. Las condiciones de vida de familias con un hijo con discapacidad.
10. Las condiciones de vida de familias con un hijo en albergue.
11. Las condiciones de vida de familias indígenas urbanas.
12. Las prácticas de la familia en la red.
13. Las familias en la ciudad, uso de espacios y servicios públicos y parti-
cipación ciudadana.
14. El desarrollo sociocognitivo y socioemocional en la infancia media.
15. Los factores culturales de riesgo suicida en familias e infancia.
16. La vivencia familiar de la violencia urbana.
Para abordar estos diversos temas y sus interconexiones se integró un equipo de 25 investigadores de varias disciplinas y especialidades con diferentes enfoques teórico–metodológicos; sin embargo, la confluencia entre investigadores y la configuración del proyecto, en general, sigue una perspectiva psico–socio–cultural. En esta perspectiva se considera que la interacción social no se da en un vacío social (Tajfel, 1981) sino que está situada, históricamente y en el contexto social y cultural, en que las personas interactúan.
Esta dinámica sociocultural incide en el desarrollo de los procesos psicológicos tanto cognitivos como emocionales, de ahí que al interactuar de acuerdo a las prácticas situadas social, cultural e históricamente, se dé una mutua influencia en el desarrollo psicológico y cultural (Vygotsky, 1978, 1986; Cole, 1999). Es en este sentido que se consideran las prácticas de vida de las familias, las cuales se dan de acuerdo a los contextos en que ocurren e interconectan los procesos sociales, culturales y psicológicos de quienes participan en ella, incidiendo así, en el desarrollo infantil.
Читать дальше