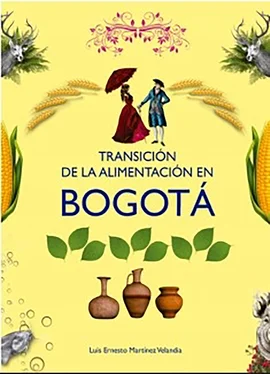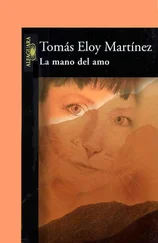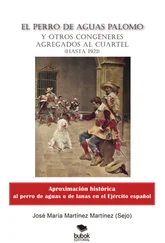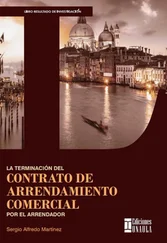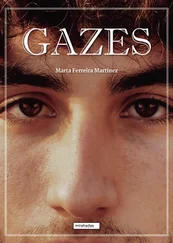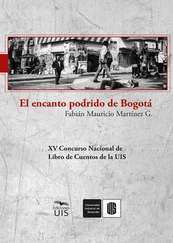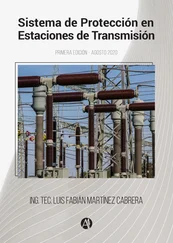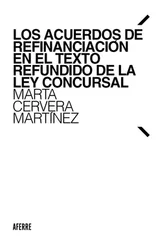El ají (Capsicum annuum), era utilizado como condimento por los muiscas, con las siguientes especificaciones y nombres en lengua chibcha:
Ají (Qybsa), Ají largo (Pquata qybsa), Ají redondo grande (Nymqua qybsa), Ají amarillo (Guapa qybsa), Ají chiquito (Agua qybsa), Ají grande (Cuata qybsa).
El azafrán de la tierra (Escobedia scabrifolia) y el achiote (Bixa Orellana), se catalogaron como colorantes de tonalidad amarilla y roja. Aunque algunos de ellos se implementaban en rituales, predominaron en la alimentación.
Además de conocer la sal, ejecutaban procesos para secarla por medio de la evaporación teniendo como resultado terrones, que se describieron de la siguiente manera:
Y en las casas para meter sal a la olla, no la muelen, sino que cortan un terrón y lo meten dentro de la cuchara, y esta la meten así en la olla, y según conocen en más o menos tiempo, y según fuere la olla, larga el terrón su salitroso conforme han menester, y lo sacan con la cuchara, y así sazonan por allí las cocineras.
(Santa Gertrudis, 1970).
El secado de la sal se realizaba en elementos cerámicos de gran tamaño, los hallazgos arqueológicos permiten concluir que esta cultura practicaba la alfarería con regularidad. Las evidencias describen piezas de uso doméstico y con terminados tanto rústicos como decorados. El consumo de maíz en sus diversas manifestaciones, resaltó el uso de piedras y morteros como elementos destacados en la cotidianidad.
El río Magdalena se consideró la despensa de especies como barbados, bagres, bocachicos y sábalos, extraídos por medio de la pesca, que se salaban y se secaban con el sol con el fin de conservarlas mientras se transportaban hacia el altiplano. También se conoció que con la técnica del salado almacenaban piezas grandes de venado, conocida posteriormente como carne cecina.
Se realizaba el trueque con productos como la sal, el maíz, elementos elaborados a base de algodón, oro, esmeraldas y yopo, que tiene la apariencia de un haba negra procedente del árbol de la especie Anadenanthera colubrina. En donde después de un proceso de tostado y molido se inhalaba por la nariz en algunas ceremonias religiosas, a esta práctica se le conoció con el nombre de rito de la cohoba y era replicado especialmente por indígenas del caribe, el yopo conocido también como rapé que traduce rallado ha sido considerado un narcótico, se comercializaba en los trueques y se enviaba a tribus que se encontraban lejanas del territorio muisca.
Construyeron observatorios solares, tal registro se evidencia en el territorio de Zaquenzipa, consistía en ubicar hileras de columnas de piedra en sentido este - oeste, para generar un calendario que determinara los periodos o estaciones de lluvias y observar el 21 de junio el solsticio. Debido a todas estas prácticas conocieron la fertilidad de sus suelos de acuerdo a los cambios lunares, los ciclos de lluvia y periodos de sequías.
EL MAÍZ
Para la cultura muisca el maíz fue un elemento de vital importancia en el desarrollo de la comunidad, de éste se puede mencionar que las variedades más antiguas de las que se tienen evidencias son la Teocintle y Tripsacum en el año 5.000 a.C, en suelo mexicano. En Colombia se presume que la variedad de maíz predominante era una raza de reventón raquítico, cultivado en tierras como el Valle de Tena que proporcionaba las características de calidez y humedad adecuados. Posterior a esto se pudieron generar variedades híbridas en condiciones de suelos diferentes.
Las siete clases de maíz que se llegaron a cultivar, se clasificaron según su color: Fuquie pquyhyza, maíz blanco - Abtyba, maíz amarillo - Hichuamuy, maíz de arroz - Phochuba, maíz roxo blando - Fusuamuy, maíz no tan colorado - Sasamuy, maíz colorado - Chyscamuy, maíz negro.
Al grano de maíz blando se le destinaba para consumo directo en crudo o cocido y al grano de maíz duro se le empleaba en la elaboración de harinas, masas y fermentados.
Aunque de la actividad agrícola se obtenían importantes productos como la papa, el maíz tuvo mayor importancia por múltiples razones. La facilidad de almacenamiento en comparación con otros cultivos, la durabilidad del producto, y su mayor diversificación en la implementación como alimento y elemento religioso. El maíz se consumía asado, se elaboraban tamales, panes, chichas y mazamorras dulces, populares en los rituales agrícolas ya que quien se encargaba de realizar el ritual debería entrar en completo ayuno y antes de iniciarlo, consumía mazamorra con el fin de realizar una purificación del cuerpo.
Las proteínas que se consumían especialmente eran provenientes del venado, curíes y pescados. El venado abundaba y se consumía de manera masiva, con sus huesos se elaboraron utensilios como espátulas, leznas, cortadores y muchos adminículos de uso frecuente. También hacían parte de su ingesta los manatíes, tortugas, iguanas, dantas, insectos como las langostas que se volvían plagas y arrasaban los cultivos, las hormigas que se ingerían luego de ser tostadas, chizas, larvas, el cucarrón o escarabajo sanjuanero y otro tipo de prácticas que no se consideraban un aporte nutricional, como el consumo de piojos en el momento en que se espulgaban realizando la limpieza de sus cueros cabelludos.
El territorio tuvo gobernantes denominados Zipa, y los que se registran en la historia son Meicuchuca 1450 - 1470, Saguamanchica 1470 - 1490, Nemequene 1490 - 1514, Tisquesusa 1490 - 1538, Zaquesazipa 1538 - 1539.
Luego de hacer parte del ejército que estaba en guerra en Italia y que había saqueado a Roma en 1527, Gonzalo Jiménez de Quesada decide viajar a América en el año 1532 con el fin de llegar a Perú, un lugar en el que se rumoraba la existencia de grandes riquezas.
El primer arribo fue en las Islas Canarias donde Jiménez de Quesada se incorpora a la expedición bajo el mando de Pedro Fernández de Lugo, con quien llegó a Santa Marta y en donde Fernández asume el cargo de gobernador.
El ingreso al interior del país estuvo a cargo de Jiménez de Quesada, quien asume el grado de capitán y en compañía de 750 hombres inicia una expedición, internándose en el río grande Magdalena.
Según Fray Pedro Simón, la llegada de los españoles al territorio Muisca ocasionó pánico y esto propició que muchos huyeran dejando en sus lugares de ubicación, provisiones de maíz, turmas, frijol, raíces, cecinas de algunos animales, venados desollados y vivos, conejos, curíes y tórtolas. Con lo que se abastecieron los visitantes de origen europeo. Posterior a esto cronistas españoles como Gonzalo Fernández de Oviedo, relatan en sus escritos las bondades de las frutas encontradas en estos suelos. Admirados por la variedad, el olor y sabor referenciaron la guayaba, el marañon o también llamado merey, la papaya, la curuba, el cachipay, la uchuva, el mamey, el tomate de árbol, la guanábana, el anón, la ilama, la soncoya, la chirimoya, el zapote, el lulo, el aguacate, la piña, la badea, la granadilla, la guatila, la guama, la cereza, la Mora, el Balú o chachafruto, la pitaya y los nísperos entre otros.
En el texto llamado Cronistas de las culturas precolombinas de Luis Nicolau d’Olwer, Gonzalo Fernández de Oviedo se refiere a la alimentación de los pobladores de Bogotá y Tunja de la siguiente manera:
...el pan suyo es el maíz y muelenlo en piedras a brazos: tienen yuca de la buena que no mata, como la de nuestras islas, y cómenla como zanahorias asadas, y hacen cazabi, si quieren, della. Hay unas turmas de tierra que siembran y cogen en mucha cantidad y asimismo hay otro mantenimiento que se llama cubia que parece nabos, siendo cocidos, y rábanos si lo comen crudo, de que asimismo hay gran abundancia. Tienen muchos venados que comen, y hay cories innumerables que comen todas las veces que quieren. Pescado hay poco, y en la provincia de Tunja ninguno, y en la de Bogotá lo qué pasa por un río que atraviesa por la mitad de la provincia, en el cual se toma un pescado no muy grande, pero en extremo sabroso y bueno. Hay guayabas, batatas, piñas, pithayas, guanábanas, y todas las otras frutas qué hay en las Indias. Hay en muy grande abundancia la sal y muy buena, y es gran contratación la que corre por aquella tierra en esta sal, y llévenla a muchas partes, y asimismo va mucha della al río Grande, y por él abajo y arriba y por sus costas, así en grano como en panes, aunque de lo de panes van pocos al dicho río.
Читать дальше