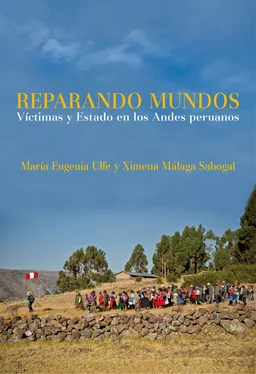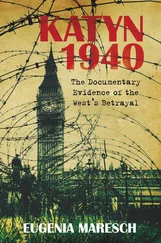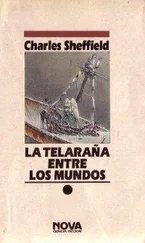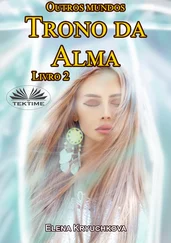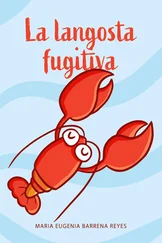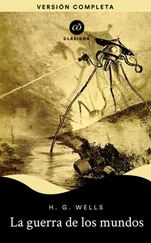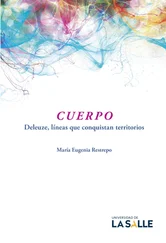La condición de víctima o la victimización es una categoría jurídica que se utiliza en el discurso humanitario para definir a una persona que ha sufrido el abuso y la eliminación de sus derechos. Como postula Didier Fassin (2008), hay un predominio y abuso de esta condición que se observa en el discurso humanitario neoliberal actual. Este predominio exige también mirar a quienes construyen la categoría y se apropian del sufrimiento del otro.
Las víctimas emergerán como los «testigos», cuyas representaciones serán llevadas a cabo en espacios públicos y políticos por estos emprendedores de justicia transicional (Brants & Klep, 2013). Sin embargo, la dinámica es más compleja, puesto que tanto víctimas como emprendedores de justicia transicional se necesitarán mutuamente para legitimar su papel. Además, habrá casos en los que las víctimas asuman el papel de emprendedores de justicia transicional, pues estas categorías no son excluyentes7.
El asunto es que, propuestas de esta manera y al enfocarse en testimonios personales sobre grandes narrativas, las comisiones de la verdad no colocan a víctimas y perpetradores al mismo nivel en la construcción del relato histórico (Nwogu, 2010). Tampoco permiten visibilizar las simpatías iniciales, inclinaciones e incluso participaciones de las «víctimas» como otros actores del conflicto armado interno. Solo años después de presentado el Informe final de la CVR, aparecen relatos con más aristas, como es el caso del texto autobiográfico de Lurgio Gavilán (2012) y José Carlos Agüero (2015). Gavilán nos muestra diferentes momentos de su vida y su participación en los distintos grupos enfrentados durante el conflicto armado interno. El ejemplo del testimonio de Gavilán nos ubica en el terreno fangoso de la construcción de la categoría de víctima desde «nuestros» parámetros: los de la sociedad urbana y letrada. Desde esta mirada, se define quién forma parte de la categoría y quién queda afuera. El diseño de las políticas públicas se desarrolla en Lima y desde ahí se aplica a las regiones del resto del país.
El «ser víctima» no queda en el plano de las ideas: tiene consecuencias concretas, tangibles, palpables. Por un lado, te vuelves potencial beneficiario de un programa social del Estado, e incluso, en el marco de este, de una reparación económica individual; por otro, tus paisanos nunca te verán de la misma forma; querrán saber qué te sucedió o por qué tú recibiste un dinero del Estado y ellos no. Los rumores emergen como una polvareda y reviven los momentos antes, durante y después del conflicto armado interno. Es un conflicto que no está tan cerrado como quisiéramos creer.
Llegando a Huanca Sancos
Sancos, 6 de agosto de 2013
El salón consistorial estaba lleno. Nos habíamos propuesto contar a los miembros de la Asociación de Víctimas de Huanca Sancos de qué trataba nuestro estudio. La convocatoria la realizó Nilton Salcedo, el presidente de la asociación. Vino mucha gente. Había dirigentes de los anexos, distritos y comunidades vecinas de Calvario, Caracha, Yanama, Cruzpata, Piscconto, Accorqocha… Después de las presentaciones formales, una señora levanta la mano y dice:
A: ¿Puedo preguntar?
M: Pregunte nomás.
A: Mi hijo en la época del terrorismo ha muerto golpeado mientras el otro desapareció. Hasta ahora no aparece, y de eso… ¿De los dos puedo recibir eso lo que dicen reparación o no? ¿Cómo es eso?
Otra señora nos dice:
B: De mi hijo no he recibido completo; a algunos les habían dado 10 000 así nomás me ha dado y ahora no quiere darme.
Otra señora añade:
C: Con mis animalitos estando en el campo no he podido venir. Tengo mi hijo, se escapa, y mi hijo ha muerto hace tiempo, ya ha muerto con así feo. Ha muerto, señor, con hacha me ha perseguido. Yo también estoy enferma [llora].
M: Señora, no llores por favor. Deberías ir con la señora María para hacer tu inscripción.
C: Yo no me he inscrito.
Otra persona afirma:
D: También, señorita, todos los documentos de mi padre desaparecieron; mis documentos se han quemado, todos los documentos han desaparecido. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer para sacar?
Y muchas preguntas más… Habíamos comenzado cerca de las seis de la tarde y terminamos pasadas las diez de la noche.
Llegamos a Sancos luego de pasar un tiempo en Lucanamarca. Fue allí donde comprendimos que la historia de cada una de estas localidades, si bien contiene sus propias particularidades, debe verse en conjunto, como la historia de una región que comparte más allá de apellidos, un colegio secundario en el cual se forman y formaron casi todos los jóvenes de la región, una élite local fuerte y una historia de relaciones densas con la costa (Ica y Lima), con la capital Huamanga y con el sur de Ayacucho (Lucanas). Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca son localidades con comunidades asentadas en Ayacucho y extendidas a través de asociaciones de residentes en Ica, Ayacucho y Lima.
Apenas arribamos a Sancos, además de buscar al alcalde, al presidente de la comunidad y otras autoridades, queríamos tener una reunión con los representantes y miembros de la Asociación de víctimas. Esta se llevó a cabo gracias a Nilton, su presidente, y al alcalde, que nos autorizó a utilizar el espacio del salón consistorial de la Municipalidad. Pensando que no vendría mucha gente, compramos algunas gaseosas y galletas para la conversación.
Fue una sesión intensa que comenzó al caer la tarde y contó con una masiva asistencia de los miembros de la asociación8. Asistieron representantes de todos los barrios de Sancos, e incluso de algunos anexos como Calvario, Tranca, Acuchimay, Raquina, Cruz Pata, Pisqonto, Accorccocha, Urabamba (anexo), Caracha, Yanama, Centro Uno y Centro Dos, y Pomapasa. Había una gran necesidad de preguntar y alzar su voz para que se les ayude a absolver dudas sobre el funcionamiento del PIR. ¿Por qué unas personas sí lograban inscribirse y otras no? ¿Por qué las listas se publicaban, resaltando algunos aspectos de aquello que los había afectado, y no salían para todos? ¿Por qué el caso de tal o cual había quedado paralizado? Y así sucesivamente.
Hay dos aspectos visibles aquí: la manera en que el programa configura un perfil de víctima que no necesariamente dialoga con la forma como las mismas personas se sienten o identifican, y cómo, sin proponérselo, el RUV había funcionado como una tecnología de poder del Estado que organiza el conjunto de personas que han padecido durante el conflicto a través de una tipología de víctimas basada en sus afectaciones.
Esto ocasiona sentimientos profundos de contrastar dolores y afectaciones, y trazar un universo subjetivo que emerge ya jerarquizado. Esa tarde, conocimos a muchas personas con sentimientos encontrados acerca de quienes habían logrado irse o salir de Sancos por tener familiares o medios económicos para hacerlo. Quienes se quedaron, como los pastores y otras personas sin recursos, se llevaron la peor parte. Además, en esa reunión, algunas personas mencionaron sobre los casos «observados», es decir, de quienes se habían inscrito en el RUV; sin embargo, sea por falta de documentación o porque sus nombres aparecían en alguna lista que los hacía parecer como simpatizantes o cercanos a Sendero Luminoso, sus casos habían sido detenidos en alguna parte del proceso. En Huanca Sancos, hacia 2013, había cerca de cincuenta casos observados.
Tanto en Lucanamarca como en Sancos hubo módulos de atención del RUV, muchos conducidos por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), la ONG que había instalado una oficina en Lucanamarca luego del trabajo de la CVR. Atendieron las inscripciones de familiares de acuerdo con los tipos de afectación y brindaron información sobre el funcionamiento del programa y el discutido artículo 4. Si bien el proceso comenzaba en la propia localidad, continuaba con el envío de los expedientes y las solicitudes a Huamanga con el fin de que los casos fuesen revisados y luego derivados a Lima para su última verificación. Lo que esta cadena de funciones generaba era falta de información y acumulación de poder en quien se erigía como funcionario o funcionaria. El último escalón de esta cadena de mando y funciones era el familiar que logró inscribirse en el RUV.
Читать дальше