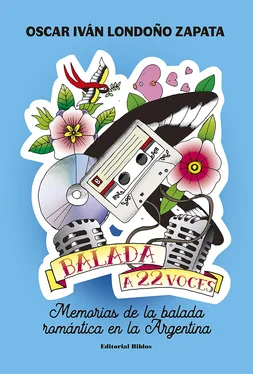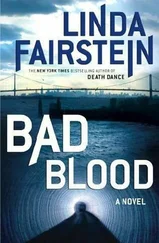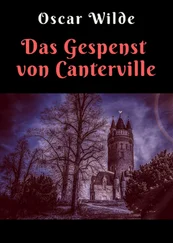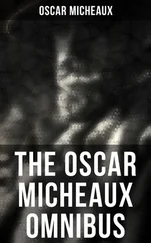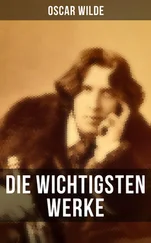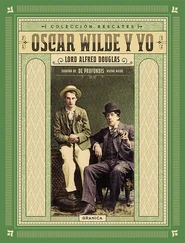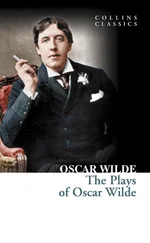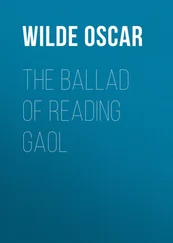– (2017), “Semiotics and interstitial mediatizations”, en Kristian Bankov y Paul Cobley (eds.), Semiotics and its Masters , Berlín, De Gruyter Mouton, pp. 169-182.
MARTÍN-BARBERO, Jesús (1991), De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía , Barcelona, Gustavo Gili.
PARTY TOLCHINSKY, Daniel (2003), “Transnacionalización y la balada latinoamericana”, Segundo Congreso Chileno de Musicología, Santiago de Chile. Disponible en https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=1_VF11wAAAAJ&citation_for_view=1_VF11wAAAAJ:W7OEmFMy1HYC .
Los intersticios de la balada romántica en la Argentina
Oscar Iván Londoño Zapata
La balada romántica es “una canción de amor de tempo lento, interpretada por un cantante solista generalmente acompañado de una orquesta” (Party, 2003); es un género musical híbrido cuyos principales antecesores son el bolero metropolitano de la década de 1950, las canciones románticas italiana y francesa, así como el estilo crooner norteamericano de Frank Sinatra, Nat King Cole, entre otros. Según Daniel Party Tolchinsky (2003), la balada tiene presencia en todos los países de habla hispana con gran éxito, por lo que es caracterizada como una lingua franca ; esta situación ha llevado al musicólogo chileno a plantear que la balada no construye una identidad nacional particular en los países donde se produce; por el contrario, es un género transnacional provisto de rasgos estilísticos compartidos en América Latina, el Caribe y otras regiones. Por tanto, pareciera que no posee un locus originario.
La balada romántica no es un estilo limitado a Latinoamérica. De hecho, la balada se puede considerar la versión en español de un género internacional: existe en Estados Unidos ( adult contemporary pop ballad ), China ( Cantopop ), Indonesia ( lagu cengeng –“weepy song”–), Vietnam ( ca Khuc –“modern songs”–), etc. (Party, 2003)
La lírica y la música de la balada romántica –apunta Party Tolchinsky– presentan un carácter melodramático que Jesús Martín-Barbero (1995) considera propio de los latinoamericanos. Para Gustavo Ogarrio Badillo (2014):
Sin lugar a dudas, la balada romántica de los años 70 y 80 ha sido uno de los elementos clave para el proceso que Jesús Martín-Barbero identifica como la “integración sentimental latinoamericana”. Es el comienzo de un fuerte proceso de mercantilización de los sentimientos y de diversificación a gran escala de los productos propios del melodrama (baladas y telenovelas).
Las industrias culturales de la radio, la televisión y el cine posibilitan aquello que Barbero (1995: 283) ha denominado “integración sentimental latinoamericana”; esto es, una estandarización progresiva de “los sentidos y expresiones, de los gestos y sonidos, de los bailarines y de las cadencias narrativas”. En este sentido, la música y su lógica de producción, circulación y recepción contribuyen al desarrollo de la dinámica de estandarización en la globalización transnacional del mercado.
La balada romántica como género massmediático ha tendido a homogeneizar su estilo, debido al interés de las multinacionales por producir canciones exitosas en diversos territorios. Las estrategias discursivas empleadas para crear letras, los juegos melódicos, los tópicos de las canciones, los arreglos musicales, las formas de autoría y composición, el marketing musical, entre otros, configuran mecanismos eficientes para la estandarización; un ejemplo de lo anterior es la obra del compositor, arreglador y productor español Manuel Alejandro, quien ha creado canciones no solo para artistas de su país (Raphael, Nino Bravo, Marisol, Gloria, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Lolita, Isabel Pantoja, entre otros) sino para los de otras regiones de Europa y América Latina (Jeanette, Mirla Castellanos, Rudy Márquez, Angélica María, José José, Emmanuel, Luis Miguel, José Luis Rodríguez “El Puma”, Basilio, entre otros).
Aunque la balada romántica goza de gran popularidad, no ha sido investigada ampliamente; de ahí que sean pocos los trabajos orientados a analizarla (Party, 2003, 2013, 2014, 2016); este descuido académico se debe a que algunos musicólogos la consideran demasiado popular y de poco interés musical, y los etnomusicólogos la excluyen por su carácter apolítico e individualista. La balada romántica es una práctica discursiva de amplia tradición que ha contribuido en la reproducción de representaciones sociales sobre el amor, el desamor, la pareja, el hombre, la mujer, el matrimonio, la infidelidad, entre otros, por lo que su investigación no solo aporta en la construcción de una memoria crítica acerca de las formas como se ha desarrollado en los países de habla hispana, sino que contribuye al estudio de estas representaciones sociales y (tal vez) transnacionales.
La balada romántica argentina y sus memorias
Conocer los aportes que realizó la Argentina y su pléyade de intérpretes, autores y compositores a la balada romántica en las décadas de 1960, 1970 y 1980 implica construir una memoria crítica que no solo evidencie las características de la industria discográfica de la época, sino que interprete su contexto social, cultural y político.
Para Susana Kaiser (2010: 103), la construcción de la memoria implica una relación presente-pasado tanto individual como social; en este sentido, “las memorias de una sociedad se negocian y definen en un contexto de debate […] Cada generación, cada contexto histórico y cada coyuntura política generan nuevas perspectivas a través de las cuales miramos al pasado”.
De tal modo, las memorias de los acontecimientos pasados construidas por individuos y grupos son divergentes debido a que los hechos se recuerdan de diferentes maneras; así, las comunidades mnemónicas elaboran memorias y versiones históricas sobre aquello que aconteció dependiendo de sus experiencias, posiciones e intereses. La mirada que vira hacia el pasado permite la configuración de relatos (discursos) donde los recuerdos de los hechos coexisten o se excluyen. “Es por ello que el proceso de construcción de memorias funciona como una máquina editora que selecciona qué olvidar y qué recordar” (Kaiser, 2010: 103).
Construir una radiografía del movimiento musical moderno argentino de las décadas de 1960, 1970 y 1980 resulta una tarea compleja. Basta con transitar por algunos discos sencillos y LP para enterarse acerca de la variedad de géneros que coexistieron en la escena musical. Balada, balada folk, beat, bossa beat, canción, folk, folk rock, pop, rock, shake, surf, entre otros, son algunos de los ritmos que interpretaron los cantantes solistas y grupos de aquellos años.
De manera general, esta explosión discursiva fue jerarquizada a partir de dos grandes formas de hacer música: la música complaciente y la progresiva; la primera –representada por la Nueva Ola, la canción melódica y un sector de la música beat– no establecía compromisos políticos, expresaba problemáticas despreocupadas, calcaba fielmente los éxitos anglosajones y funcionaba bajo las políticas comerciales de la época (Fernández, 1997).
La juventud popular escuchaba a Palito Ortega, Bárbara y Dick, Lalo Fransen, Johny Tedesco, Violeta Rivas, y una caterva de cantantes similares que nosotros, para diferenciarnos, encerramos en el despectivo (y a la larga exitoso) mote de “música complaciente”, complaciente con todo el orden existente: la sociedad tal como era, con la policía omnipotente, con los militares y con una organización cultural que no permitía el trasvasamiento ni los cambios demasiado arrojados. (Cibeira, 2016)
Читать дальше