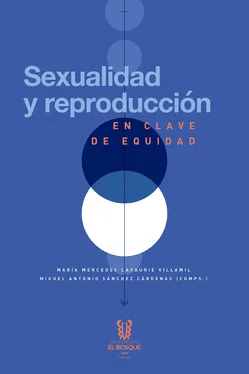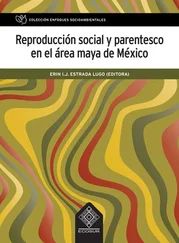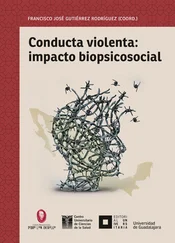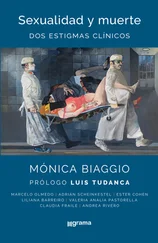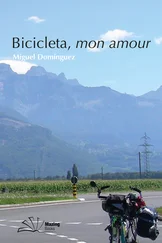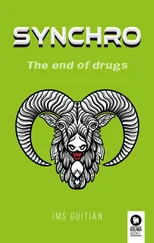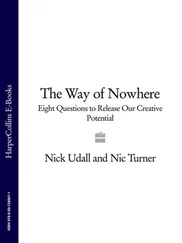En la población masculina Springer et al. (58) sugieren que los hombres tienden a evitar la atención de su salud y la consulta a profesionales sanitarios por el ideal masculino relacionado con la virilidad, lo que hace que sus dolencias se oculten para no poner en cuestionamiento su masculinidad y no pedir ayuda se convierte en una manera de expresar invulnerabilidad. Según estos autores las mujeres son más propensas a las acciones preventivas de salud, mientras que para los hombres es más común consultar cuando ya se ha presentado la enfermedad y lo hacen “para arreglar el problema”.
Si bien las mujeres parecen implementar en mayor medida la prevención, el estudio realizado en México por Hernández et al. (59) expone las razones por las cuales ellas no consultan sus enfermedades: primera, porque el malestar hace parte de la vida diaria y no se percibe como un cambio que requiera acudir a un profesional; segunda, la postergación de la salud personal por estar dedicadas al cuidado de los otros, esto hace que la percepción de estar enferma se haga tardíamente y, consecuentemente, su consulta, las mujeres cumplen con su función social de madres-esposas y les asignan a este rol la prioridad antes que a su propia salud; la última es la relación de poder-subordinación con el sistema de salud, cuando las mujeres deciden asistir a los servicios de salud la consulta es vivida como estresante para ellas y encuentran una mala relación con el profesional quien las juzga negativamente y, además, les ofrecen poca información de lo que sucede en su cuerpo; por último existe una resistencia de las mujeres al poder médico y una tendencia a buscar su propia autocuración extensiva al uso de medicamentos y tratamientos.
Ragúz (60) considera como un problema relacionado con la salud sexual las relaciones de género y la violencia contra la mujer en el contexto de la atención en salud, en lo que respecta a las relaciones verticales de poder por la posición de paciente frente a “autoridades” médicas y personal de salud. En este sentido la mujer-paciente establece una relación de poder con el personal de salud, en la que el objetivo es favorecer la autonomía y fomentar el autocuidado que puede traducirse en una mejor calidad de vida para las mujeres. Esta situación según Vanegas (61) hace que los profesionales de la salud tengan una responsabilidad y desarrollen un compromiso social para que tengan una atención en salud más equitativa en virtud de las diferencias basadas en el sexo y construidas socialmente en el género.
El cuerpo humano es un sistema complejo, desde la biología incluye aspectos anatómicos, fisiológicos, hormonales y patológicos propios de cada sexo; desde la cultura se expresa en las interacciones sociales, en normas y jerarquías de una sociedad en momentos históricos y geográficos específicos, lo cual implica la necesidad de reconocer la importancia de las identidades y las relaciones entre los géneros para abarcar una perspectiva en temas de salud que abarque todos estos factores.
La atención en salud diferenciada por género es un tema que ha tenido un gran desarrollo en salud pública contemporánea, las posiciones de Verbrugge (20), Doyal (21), Ruiz Cantero (27) y Valls-Llobet (pp. 43, 44) plantean que existe una diferencia biológica evidente entre hombres y mujeres que está influenciada por las relaciones de poder, así como en los constructos sociales, culturales e históricos y que, además, hombres y mujeres están expuestos a diferentes riesgos en salud relacionados con factores ambientales y laborales.
Las morbilidades invisibles descritas originalmente en psiquiatría hacen referencia a que los pacientes no consultan sus problemas de salud por temor a la discriminación, la aplicación de este concepto se extiende a la salud sexual por cuanto alrededor de ella existe tabú, vergüenza y pudor tanto en los pacientes como en los profesionales que los atienden; las molestias en salud sexual de no ser atendidas prontamente se transforman en enfermedades crónicas.
La propuesta Género y morbilidades ocultas en salud sexual plantea el reconocimiento de la salud sexual y cómo esta se ve afectada por el silencio, el tabú y la discriminación que hace que tanto hombres como mujeres no consulten sus síntomas oportunamente y los profesionales de la salud no aborden cómodamente estos temas, en asociación con las construcciones de género presentes en la sociedad. Generar en los profesionales de atención en salud reflexiones en torno al tema es un camino para buscar cambios culturales que incidan en el mejoramiento de la salud y estado de bienestar general de las personas.
Referencias bibliográficas
1 1.Commission on Social Determinants of Health (CSDH). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health Organization; 2008. p. 234.
2 2.Harcourt W. Body politics in development: Critical debates in gender and development. London: Zed Books Ltda.; 2009. pp. 31-32.
3 3.Sen G, Östlin P, George A. La inequidad de género en la salud: desigual, injusta, ineficaz e ineficiente. Por qué existe y cómo podemos cambiarla. Informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. Red de Conocimiento en Mujer y Equidad de Género. Washington: OPS; 2007. pp. 1-2.
4 4.Bourdieu P. Notas provisionales sobre la percepción social de cuerpo. En: Mills CW, Foucault M, Pollak M, Marcuse h, Habermas J Elias N, et al.. Materiales de sociología crítica. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta; 2002. pp. 185-186.
5 5.Foucault M. Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI editores; 2002. pp. 143-144.
6 6.Hernández Y, Ramírez MP, Moreno CM, Novoa ME, Rubio, NA. Mujer y otras perspectivas. Reflexiones en torno a la problemática de género. Bogotá DC: Universidad Santo Tomás; 2011. p. 420.
7 7.Merleau-Ponty M. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península; 1975. p. 475.
8 8.Stone A. Luce Irigaray and the Philosophy of sexual difference. New York: Cambridge University Press; 2006. pp. 7-9.
9 9.Irigaray L. An ethics of sexual difference. New York: Cornell University Press; 1993. pp. 5-11.
10 10.Butler J. The Compulsory order of sex/gender/desire. In Butler J. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. 3.°ed. Nueva York y Londres: Routledge; 2002. pp. 9-11.
11 11.Deutscher P. A politics of impossible difference: The later work of Luce Irigaray. New York: Cornell University Press; 2002. pp. 7-23.
12 12.Butler J. Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”. Nueva York: Routledge; 2011. pp. 3-27.
13 13.Butler J. Undoing gender Nueva York: Routledge; 2004. pp. 174-180.
14 14.Irigaray L. This sex which is not one. New York: Cornell University Press; 1985. pp. 16-23.
15 15.Butler J. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge; 2011. pp. 67-68.
16 16.Irigaray L. Espéculo de la otra mujer. Madrid: Ediciones Akal; 2007. pp. 8-10.
17 17.Messner M. The limits of The Male Sex Role: an analysis of the men’s liberation and men’s rights movements’ discourse. Gender Soc. [Internet]. 1998 junio; [citado 10 junio 2016];12(3):255–76. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Michael_Messner3/publication/249667166_The_Limits_of_The_Male_Sex_RoleAn_Analysis_of_the_Men’s_Liberation_and_Men’s_Rights_Movements’_Discourse/links/564c867f08ae020ae9fab2d1.pdf
18 18.Gadamer HG. Estado oculto de la salud. Barcelona: Gesida; 1996. p. 123.
19 19.Verbrugge LM. A Life-and-Death Paradox. Am Demogr [Internet]. 1988 [citado 13 junio 2016];10(7):34.Disponible en: http://search.proquest.com.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1295914625?pq-origsite=summon
Читать дальше