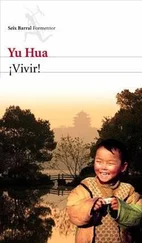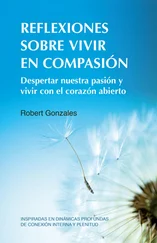Adrian hablaba muy deprisa rememorando lo que acababa de ocurrir, casi no terminaba las frases, paseando arriba y abajo para ocultar su agitación.
—¡Valiente insensatez! ¡Valiente y estúpida insensatez! —exclamó Vanessa, haciendo señas a Adrian, golpeando con energía el cojín del sofá. Él se sentó a su lado.
Cole, plantado en medio del salón, observaba a sus amigos: su larga nariz parecía decir, por medio del curioso temblor de las aletas, que aún no estaba satisfecho; alzó las manos. Se hizo el silencio.
—Todavía no ha terminado —dijo juntando las palmas de las manos ante la mirada atónita de sus compañeros.
—¡¿No?! —preguntaron todos.
—No —dijo con rudeza, como si les tirara de las orejas.
Rectificó la posición de la perla que llevaba en la corbata, se enfundó en su elegante abrigo azul, cogió los guantes amarillos y el bastón y desapareció.
Cole se dirigió al Daily Mirror para explicarles la historia. Posteriormente mandó a los del salón de Virginia una foto del príncipe y de su séquito , que corroboraba los hechos. Unos días más tarde, todos los periódicos de Inglaterra se burlaban del almirantazgo de la Marina británica.
La cuestión llegó al Parlamento de Gran Bretaña, que pidió explicaciones. La Royal Navy pedía prisión para Cole y sus secuaces, pero ellos no habían vulnerado ley alguna, salvo en el envío del telegrama con una firma falsa. Y puesto que no se supo quién la había falsificado, no pudo hacerse nada. Los intentos de castigarlos o de exigir disculpas cayeron en saco roto.
A raíz de aquella trastada se revisaron y endurecieron los estándares de seguridad en la Armada británica. Cuando, pasados los años, alguien recordaba a Virginia aquella loca audacia, ella siempre respondía irónicamente:
—Me alegra pensar que fui útil a mi país.
Y, sobre todo, necesito escribir; nada me da tanto placer desde que vine al mundo como un libro mío recién editado y con olor a tinta fresca.
MERCÈ RODOREDA
Escribía con la ventana abierta de par en par y encima de la mesa tenía un enorme ramo de lilas que, de tan perfumadas, mareaban. Desde pequeña llenaba la casa de flores si era el tiempo y de ramas verdes cuando ya no había flores. Todo estaba sembrado de jarrones con rosas y de racimos de glicina que enseguida dejaban caer su color lila sobre la madera brillante y oscura del mueble en el que se apoyaba un jarrón.
Una familia, una casa abandonada, un jardín desolado, idea pura del jardín de todos los jardines… Tengo ganas de escribir una novela en la que aparezca todo esto.
Pero se le iba acercando sinuosamente, como si pidiera perdón por la interferencia, otra novela, de estructura sencilla, con un baile, con una boda, con una azotea atestada de palomas.
Y de repente una frase: El amor me da asco .
—¡Esta novela ya la he escrito! —exclamó contrariada.
Otra frase: Pues bien, todo se me aparece en la forma más burda, más repugnante .
—Karenina. —Y al acabar entristeció la mirada y dejó de escribir.
Soplaba la tramontana, se oía entrar el viento por debajo de la puerta, a través de la ventana observó el laurel frondoso que mecía el viento, parecía un mar de agua negra.
Se levantó de la silla y sin cuerpo para nada buscó en la librería los cuatro volúmenes de Anna Karènina , pasó el dedo por los lomos, sacó uno y leyó en voz alta: Traducció íntegra i directa del rus per Andreu Nin.
¿Dónde está Nin?, se preguntaba después de tantos años.
El 16 de junio de 1937 fue el último día que sus compañeros vieron a quien era el secretario general del POUM. Nunca más volvería a verse a Andreu Nin, tenía cuarenta y cinco años. Aquel día, al mediodía, llegó al local central del POUM, en la Rambla, al lado del café Moka. El miliciano de guardia le dijo que había pasado un militar y le advirtió de que existía una orden de detención contra él. Pero Nin hizo caso omiso. Tal vez pensó que Barcelona no era Moscú. Unos momentos después, unos policías llegados de Madrid se presentaron con dicha orden. Llevaron a Nin a la comisaría de Vía Layetana. Aquella misma noche se lo llevaron a Madrid. Y nunca más se supo de él.
En aquel tiempo, Mercè apiñó la tristeza, la achicó, presurosa, para que no la rodeara, para que no permaneciera ni un minuto esparcida por sus venas. Hacer de ella una pelota, una bala, un perdigón. Tragársela. Su marido, Joan, no podía enterarse de su pena.
Antes, si no era feliz, se consolaba pensando que en realidad la felicidad no existía. En aquellos momentos, cuando se consideraba menos feliz que nunca, no tenía ni aquel consuelo. Porque existía, había existido unos meses, y era una felicidad que no dejaban que fuera completa. Y de tanto llorar, los días que estaba sola, ya ni lástima se daba a sí misma, sino asco. No sabía encontrar el modo de reaccionar.
Pensaba que el mundo era como una función en la que nadie puede ver cómo acaba, pues todos nos morimos antes y los que se quedan van tirando como si nada hubiera sucedido. Ahí está el mal.
Y lloraba: sin grandes aspavientos, sin grandes sacudidas; un llanto muy de dentro, triste, muy triste. Y subió la escalera con las sienes que le perforaban los dos lados de la frente y abrió la puerta y cerró la puerta y clavó la espalda en ella, respirando como si se ahogara. Le apetecía estar sola, descansar. La habitación era su mundo, lleno de secretos.
Joan entró en la habitación sin permiso, no le hacía falta, también era la suya. Mercè cerró la puerta, que había quedado abierta de par en par, y, como si estuviera sola, empezó a desnudarse tirando la ropa al suelo. Del armario sacó una bata blanca y vaporosa. Se sentó en la cama, de una patada se quitó los zapatos e hizo deslizar las medias poco a poco. Descalza, se acercó a la butaca y se dejó caer en ella.
Grita, grita. Cuando hayas gritado un buen rato ya no recordarás por qué gritabas y seguirás gritando solo para oírte la voz.
Y rompió el silencio:
—Yo te quería, Joan, pero el amor es como las magnolias: huelen mucho cuando están en la rama, pero si las cortas se vuelven negras en el tiempo de soplar una cerilla. El amor, cuanto más lejos, más bello. Y yo era una cría, la princesa del Putxet, como me llamaba el abuelo. Solo se vive hasta los doce años, y a mí me parece que no he crecido. Ya es hora de que lo haga.
Se agarraba fuerte las manos para que no le temblaran tanto.
—Si fueras de otra forma… A veces no acabo de entenderte. No sé muy bien qué quieres. —Joan hablaba haciendo un esfuerzo por dominar la violencia que empezaba a alterarle la voz.
— El tío americano … Pagaste todas las deudas e impusiste un nuevo horario en aquella casa de perezosos e ilusos. ¡El tío americano! La ilusión de casa, todos te queríamos, desde la abuela hasta mamá, que decía que te quería más que a todo. A los dieciséis años todo el mundo sabía que tenía que casarme contigo, mi destino estaba escrito y yo no me lo cuestioné, no me hice ninguna pregunta. Cuando cumplí veinte años, el mismo día de mi cumpleaños, nos casamos con dispensa papal. Cuando nació Jordi ya empecé a preguntarme por qué habías querido casarte conmigo. Más tarde fui entendiéndolo. Son cosas que una encuentra sola. Algunos se casan para tener a alguien que les cosa la ropa y les haga la comida y les dé las medicinas cuando están enfermos. Las ilusiones duran poco. Y lo que más duele es darte cuenta de que no deberías haberlas tenido.
—No sé por qué dices estas cosas.
—Por ganas de decirlas.
Joan apenas la escuchaba, estaba de pie junto a la puerta intentando comprender qué quería decir su mujer, y de repente lo vio claro.
Читать дальше