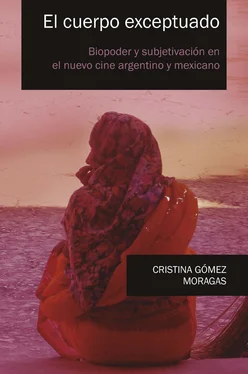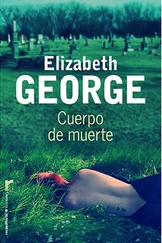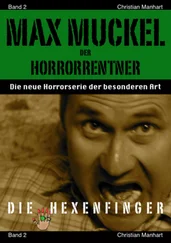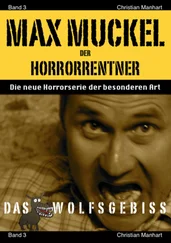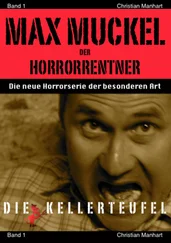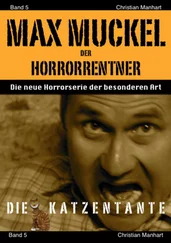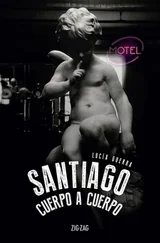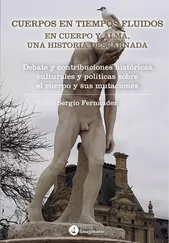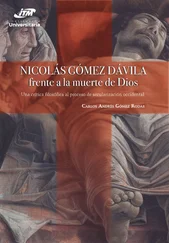Si la historia sólo es accesible en forma textual, su abordaje pasa necesariamente por su previa construcción narrativa a través de relatos localizados espacial y temporalmente. Desde esta óptica, el análisis cinematográfico del nuevo cine argentino y mexicano me ha permitido dar cuenta de dos tipos fundamentales de historicidad: la historia hecha obra fílmica y la historia subjetivada a través de los personajes. Debido a que la analogía nunca es total, los indicios de orden cultural nos dan claves para conocer cómo los filmes representan las formas de subjetivación. Este juego de la representación —tan antiguo como el mundo— de parecerse o distanciarse de la realidad que resume la idea de mímesis y analogía descansa en la mirada que registra y recrea el acontecimiento histórico. Ello convierte a la ficción cinematográfica en un dispositivo idóneo ya que codifica lo que una época histórica, un determinado campo cinematográfico y sus agentes imaginan o pueden imaginar. Si esto es así, lo representado, lo irrepresentable, así como las formas contra hegemónicas de la representación, si las hubiera, no pueden ser sino históricas.
Biopoder y subjetivación
Preámbulo
Crisis estructural del sistema histórico
Explicar la crisis 1del sistema histórico como sintomática de la época exige comprender que en la historia humana han existido varios tipos de sistemas-mundo 2hasta el sistema capitalista cuyo origen se sitúa en la región central europea. A partir del esquema interpretativo de Braudel, 3Arrighi retoma la idea sobre las expansiones financieras como fases de conclusión de las etapas del desarrollo capitalista, pero desagrega la larga duración en unidades de análisis que denomina ciclos sistémicos.
El concepto de «ciclos sistémicos» explica la formación, consolidación y desintegración de los sucesivos regímenes mediante los cuales la economía-mundo capitalista se ha expandido desde su embrión medieval subsistémico a su actual dimensión global. 4Con esta tesis, Arrighi demuestra que en la historia del capitalismo los periodos de crisis y reorganización, 5es decir, de cambio discontinuo, han sido más habituales que los breves lapsos de expansión generalizada. Al respecto señala que las tendencias más evidentes de la crisis contemporánea son los cambios en la configuración espacial de los procesos de acumulación del capital ya que desde 1970 la tendencia indica una mayor movilidad geográfica del capital. Estas tendencias se vinculan con los cambios en la organización de la producción y del consumo, pues la crisis de producción en masa fordista ha dado lugar a los sistemas de «especialización flexible». 6
Otros autores señalan la «informalización», es decir, la proliferación de actividades que eluden la regulación legal. Por su parte, la «escuela de regulación» francesa interpreta el modo de funcionamiento del capitalismo como una crisis estructural centrada en el «régimen de acumulación» fordista keynesiano. Desde una lógica semejante, David Harvey explica la condición posmoderna a partir del régimen de acumulación y su correspondiente modo de regulación social y político. 7
De acuerdo con Arrighi, la crisis capitalista contemporánea se debe a que las viejas reglas ya no se aplican, de modo que estamos en una larga crisis definida por periodos de «cambios discontinuos» en los cuales las medidas institucionales se transforman o destruyen. Según este autor, en 1968 la economía mundo entra en un segundo periodo de cambio discontinuo que se divide en dos etapas: una primera que va de 1968 a 1973, cuando las medidas institucionales fueron subvertidas y una segunda, que comprende desde 1973 hasta el presente, en el que se destruyen las medidas institucionales debido a una anomalía de la economía mundo (estagflación) que generaliza la inestabilidad institucional. 8
Lo que Arrighi supera con su esquema cíclico es la teleología del proceso, ya que demuestra que el capital se organiza en espiral y en un movimiento discontinuo pero expansivo que necesariamente conduce a la globalización. Es decir, la globalización no sería más que la colonización de los últimos enclaves del planeta. Además, acierta no sólo sobre la periodicidad de las crisis sino sobre su aceleración. Por estas razones, su esquema permite explicar lo posmoderno como uno de los efectos culturales de una nueva fase del capitalismo financiero, 9producto de la crisis de acumulación capitalista. Esto significa que estamos en un nuevo ciclo sistémico que se distingue por la internacionalización del capital a escala global y por la aceleración de las tendencias preexistentes potenciadas por las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Si algo distingue a esta transición histórica son los patrones de organización económica (producción, distribución, consumo) en los que las nuevas tecnologías de información y comunicación han posibilitado la economía especulativa y financiera. 10Sin embargo, es necesario comprender la doble valencia de la revolución tecnológica ya que permite la transferencia de capitales al mismo tiempo que suprime el tiempo y el espacio, lo cual tiene un impacto en las culturas, en las transformaciones espacio-temporales y en el carácter fragmentario de las artes. En este sentido, las nuevas tecnologías no sólo constituyen las redes del capital financiero y de las producciones culturales, sino que tienen un poder omnímodo que se ejerce sobre los sujetos como una red invisible.
Estado 11y violencia de la ley
La idea clave para comprender los mecanismos de la biopolítica contemporánea 12es el concepto de modelo de desarrollo económico-político, ya que explica la articulación entre un modo de acumulación económica y un marco institucional a través del cual se regula dicha acumulación. Explicar la hegemonía de este nuevo modelo exige remitirnos al contexto producido por el colapso del orden monetario de Breton Woods en 1971 y a las crisis del petróleo en 1973 y 1979. En este contexto recesivo se hicieron las reformas del Estado de Bienestar, 13las cuales implicaron la privatización del sector estatal de la economía, la desregularización de la actividad económica y la apertura internacional al libre mercado. Desde entonces, el sistema económico se basa en la desregulación financiera al tiempo que se han ido creando condiciones más favorables para la inversión especulativa que para la productiva a través de un marco institucional en el cual los aspectos legales y normativos han servido para regular la acumulación económica. Esto ha sido posible gracias a las instancias supranacionales como los tratados de libre comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras. Las políticas dictadas por estas instituciones dieron lugar a distintas formas de exclusión social ejercida sobre la población mundial, como revelan las cifras siguientes:
1.3 billones de personas, es decir, el 22% de la población mundial, viven por debajo de la pobreza… Y como consecuencia de tan severa pobreza, 841 millones de personas (14%) se encuentran hoy subalimentadas; 880 millones (15%) no tienen acceso a servicios de salud; un billón (17%) carece de vivienda adecuada; 1.3 billones (22%) carecen de agua potable; dos billones (33%) carecen de electricidad; y 2.6 billones (43%) carecen de instalaciones sanitarias en sus hogares. 14
Estos datos evidencian que la biopolítica global ha favorecido el crecimiento de la extrema pobreza, la concentración de la riqueza y su obvia consecuencia: el aumento de la desigualdad social. 15Sin embargo, lo que le da especificidad a nuestro presente es que ya no se trata del «ejército industrial de reserva», 16pues esa fuerza de trabajo excedentaria no es necesaria para la reproducción del sistema social. Se trata de los campesinos sin tierra o las víctimas de las nuevas expropiaciones de tierras por las grandes corporaciones, de los indígenas pauperizados y de las etnias subsumidas en los estados nacionales, de los vendedores ambulantes de las economías informales, de los trabajadores urbanos desempleados o subempleados, de los jóvenes sin trabajo ni educación, de los migrantes y los refugiados eternizados en los nuevos campos de excepción. Todo ello ha sido posible mediante las reformas del Estado social a través de las cuales se privatizaron los derechos extremando la histórica relación entre inclusión y exclusión social que da origen y fundamento a la aporía de la política occidental.
Читать дальше