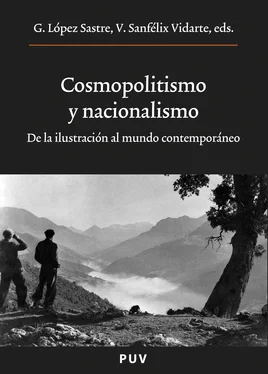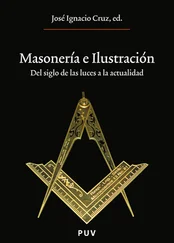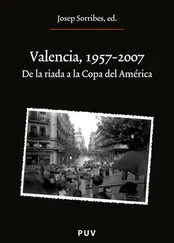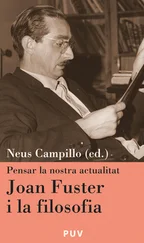1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 GORDON, D. (1994): Citizens Without Sovereignty , Princeton, Princeton University Press.
GUTMANN, A. y D. THOMPSON (1996): Democracy and Disagreement , Cambridge, Harvard University Press.
HERZOG, D. (1986): «Some Questions for Republicans», Political Theory 14, pp. 473-493.
JENKINSON, S. (1999): «Bayle and Leibniz: Two Paradigms of Tolerance and Some Reflections on Goodness without God», en J. C. Laursen (ed.): Religious Toleration: “The Variety of Rites” from Cyrus to Defoe , Nueva York, St. Martin’s Press.
KYMLICKA, W. (1995): Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights , Oxford, Oxford University Press.
LABROUSSE, E. (1987): Notes sur Bayle , París, Vrin.
LAURSEN, J. C. (1998): «Baylean Liberalism: Tolerance requires Nontolerance», en J. C. Laursen y J. N. Cary (eds.): Beyond the Persecuting Society: Religious Toleration before the Enlightenment , Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
— (2000): «Bayle’s Anti-Millenarianism», en J. C. Laursen y Richard H. Popkin (eds.): Continental Millenarianism , Dordrecht, Kluwer.
LENNON, T. (1999): Reading Bayle , Toronto, University of Toronto Press.
LILIENTHAL, M. (1713): De machiavellismo literario .
MENCHU, R. y E. BURGOS-DEBRAY (1984): I, Rigoberta Menchú: an Indian woman in Guatemala , Londres, Verso.
NEUMEISTER, S. y C. WIEDEMANN (eds.) (1987): Res publica litteraria: die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit , 2 vols., Wiesbaden, Harrassowitz.
NUSSBAUM, M. y J. GLOVER (eds.) (1995): Women, Culture and Development: A Study of Human Capabilities , Oxford, Oxford University Press.
ROCHE, D. (1988): Les Republicains des Lettres , París, Fayard.
RORTY, R. (1989): Contingency, irony, and solidarity , Cambridge, Cambridge University Press.
SEN, A. (2006): Identity and Violence: The Illusion of Destiny , Nueva York, Norton.
STOLL, D. (1998): Rigoberta Menchú and the Story of all Poor Guatemalans , Boulder.
TAYLOR, C. (1994): «The Politics of Recognition», en Amy Gutmann (ed.): Multiculturalism: Examining the Politics of Identity (2.ª ed.), Princeton, Princeton University Press.
TINSLEY, B. (1996): «Sozzini’s Ghost: Pierre Bayle and Socinian Toleration», Journal of the History of Ideas 57, pp. 609-624.
TREBITSCH, M. (1997): «Le Groupe de Recherche sur l’Histoire des Intellectuels», Intellectual News 2 (otoño), pp. 55-59.
WAQUET, F. (1989): «Qu’est-ce que la République des Lettres?», Bibliothèque de l’École des chartes 147, pp. 473-502.
WEBER, M. (1946): «Science as a Vocation», en Hans Gerth y C. Wright Mills (eds.): From Max Weber: Essays in Sociology , Oxford, Oxford University Press, pp. 129-156.
WOOTTON, D. (1997): «Pierre Bayle, Libertine?», en M. A. Stewart (ed.): Studies in Seventeenth Century European Philosophy , Oxford, Oxford University Press, pp. 197-226.
YARDENI, M. (1973): «Journalisme et histoire contemporaine a l’epoque de Bayle», History and Theory 12, pp. 208-229.
1.Véase Barnes, 1938: 13. Para una visión general, Waquet, 1989. Véase también Betz, 1896; Yardeni, 1973: 210; Bots y Waquet, 1997, con una extensa bibliografía; Bots y Waquet, 1994; Neumeister y Wiedemann, 1987.
2.Goodman (1994) muestra cómo la república de las letras llegaría pronto a incluir también a hermanas.
3.Bayle, 1964: 2.
4.Bayle, 1964: 335.
5.Bayle, 1964: 429-431; Bost, 1994: 18 y 51.
6.Bayle, 1964: 2.
7.Lennon (1999) proporciona una lectura bakhtiniana de una parte muy importante de la obra de Bayle, en la que Bayle permite que cada interlocutor hable por sí mismo. El resultado es que uno no puede asumir que lo que dice Bayle sean sus propias ideas; más bien, sus argumentos toman vida, a menudo fuera de su control.
8.Véase Bost, 1994: 48ff. Véase también Bots, 1977.
9.Bayle, 1964: 2.
10.Bayle, 1964: 1.
11.Bost, 1994: 114 y 116; Bost, 2006: 243-244.
12.Por ejemplo, Bayle, 1964: 497. Véase Rorty, 1989, y Bost, 2006: 257.
13.Bost, 1994: 114, 116; Bost 2006: 243-244.
14.Bayle, 1999, vol. 1: 118; comentado en Bost, 2006: 60.
15.Bayle, 1964: 479.
16.Bayle, 1964: 440.
17.Bayle, 1964: 2.
18.Bayle, 1964: 2.
19.Véase Bost, 1994: 22 y 30.
20.Bayle, 1964: 330.
21.Bayle, 1964: 330.
22.Bayle, 1964: 335-336. Tinsley (1996) sugiere que el principal propósito de Bayle al escribir sobre los socinianos es defender una política de tolerancia hacia éstos. Destaca que aquí ataca tanto la misoginia de los socinianos como la intolerancia de los protestantes ortodoxos hacia ellos.
23.Bayle, 1964: 335-336.
24.Bayle, 1964: 412-413, 433, 442, 497 y 522. Véase Bost, 1994: 18 y 48-50.
25.Véase, por ejemplo, Labrousse, 1987, y Bost, 1994: 99 y ss.
26.Bayle, 1964: 508.
27.Waquet, 1989: 484. Ver también Bots, 1988; sobre el uso y la evaluación de las publicaciones periódicas por parte de Bayle en el Diccionario , ver pp. 205 y ss.
28.Ver Laursen, 1998, y Laursen, 2000.
29.Herzog, 1986, y Roche, 1988.
30.D’Argonne, 1700, vol. 2: 60-63, citado en Waquet, 1989: 485; también citado en Dibon, 1990: 154.
31.Bahr (2008: 68) describe el pesimismo de Bayle como un «agustinismo secular». Puede que fuera un agustinismo religioso.
32.Goldgar (1995) informa: «La República no era una monarquía, pero tampoco era una democracia» (116). Y esta escritora (y otros) la describe como una especie de aristocracia del mérito, o de la inteligencia y la suerte.
33.Waquet (1994) cita la pretensión de Elizabeth Eisenstein de que «se ha escrito muy poco sobre el surgimiento de las intelectuales como una clase social específica», y señala que ya hemos dejado de llamarnos ciudadanos de la república de las letras, citando igualmente a Julián Marías (488 y 502). Desde hace tiempo la sociología de los intelectuales es un campo importante de estudio; por lo que deben de estar pensando en que ha habido muy poca autorreflexión sobre nosotros mismos en relación con los no-intelectuales. Hay que destacar la existencia del Grupo de Investigación sobre la Historia de los Intelectuales en París (Trebitsch, 1997).
34.Véase Bost, 1994: 41.
35.Esta observación se aplica especialmente a Kymlicka (1995).
36.Menchú y Burgos-Debray, 1984.
37.Véase las tres contribuciones en Nussbaum y Glover, 1995, y en otras obras de los mismos autores.
38.Véase Stoll, 1998.
39.Taylor, 1994. Mi simpatía está claramente con Anthony Appiah, quien escribe que «el deseo de algunos habitantes de Quebec de exigir a las personas que son “étnicamente” francófonas enseñar a sus hijos en francés sobrepasa un límite» (p. 163, en el mismo volumen).
40.Bourdieu, 1989/1996.
41.Waquet, 1989: 500.
42.Véase Jenkinson, 1999.
43.Véase Bost, 2006: 238.
44.Ésta es la idea de Bayle (1686) y de otros escritos suyos.
45.Véase Lilienthal, 1713, citado en Waquet, 1989: 483.
46.Véase, por ejemplo, Gutmann y Thompson, 1996, leídos a la luz de Berkowitz, 1996.
47.Veáse el inusitado uso frecuente por parte de Bayle de «tiranía» y palabras relacionadas para describir políticas gubernamentales contra las herejías, en Bayle, 1688.
48.Appiah, 2006: XVIII.
49.Dibon (1990: 157, y en otros lugares) escribe acerca de los «aristócratas de las letras». Diderot comprendió que los philosophes no eran necesariamente útiles a la sociedad. Ver Geissler, 1997: 133.
50.Esto tenía fuentes lingüísticas. Bayle rechazó una cátedra en Franeker en parte porque no había allí un número suficiente de hablantes de francés (Labrousse, 1987: 71-89). Para más ejemplos del nacionalismo lingüístico de Bayle, véase Bayle, 1964: 112-114, 121-123, 296-297 y 416.
Читать дальше