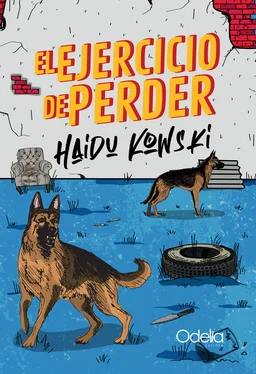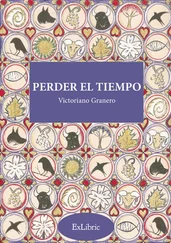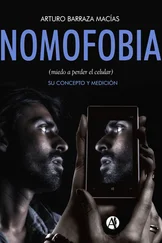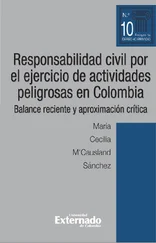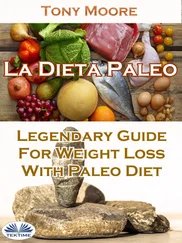El Polaco, de todos modos, después de ver el resultado desde el balcón, entró, se sentó, abrió el frigobar, bebió una botellita de licor y entonces vio que justo aparecía en el celular del suicida un llamado que no cesaba: “Mamá”, decía en la pantalla.
Después de aquel caso, empezó a descubrir las miserias de esos tipos: la cantidad de mails que un jugador no lee de su padre, el registro de goles que lleva de su propio hijo en la escuela de subnormales esperando que su sangre se convierta en un nuevo genio del fútbol, la cantidad de tarjetas de cirujanos plásticos que les llevan ellos mismos a sus mujeres, las cosas que dicen dormidos en el lobby de los hoteles, la comida chatarra que disfrutan en cada break del torneo, el dinero que derrochan para demostrar que están en racha. La cantidad de café ideal para no dormirse pero tampoco tener que ir al baño a cada rato mientras juegan online. Las apuestas paralelas que hacen con sus amigos, las fortunas que gastan en putas, en merca, la cantidad de puchos que fuman por día, la fachada de las redes sociales donde solo publican cuando entrenan, cuando ganan, cuando cenan con novias o pasean con hijos o perros. El conocimiento tan íntimo que tienen de las lavanderías de los hoteles. Un calzoncillo muy limpio los denuncia. Uno muy sucio, ni qué decir.
El Polaco está en todo. Por eso es el mejor. Se jacta de haber pasado una noche detrás de una puerta hasta escuchar el dato que lo hiciese cobrar. Sabe cómo funciona el bluff de un jugador si la noche anterior tuvo apnea entre las tres y las cinco.
Entonces, como si la vida fuese esa calesita que siempre te deja en una parada diferente, o frente al calesitero pedófilo, el Polaco de chico levantaba apuestas, después fue crupier y quiso ser jugador profesional, pero llegó a matón. Y hoy, eso, de alguna manera devino en coach . A los gamblers alguna instrucción matemática les dieron en la infancia; algún padre borracho que leyó algo y temió por el futuro de su hijo y lo entrenó en el arte de los números, aunque sin arte. Al Polaco no. Al Polaco lo entrenó la Bobe.
Su trabajo es hacer que los gamblers se levanten ganando. En cualquier cosa —a las bolitas, a los fondos buitre, a los galgos, a las criptomonedas, al petrodólar o a los petrogatos, a los vinos picados de los supermercados chinos—, pero que cambien la cabeza y puedan tener una buena racha para devolver la que deben.
Y el gordo Nicolás, en este nuevo lenguaje de bienestar ansiolítico, es lo peor que le pudo haber pasado. Le gustaría matarlo, filetearlo y servirlo en un comedor infantil, pero lo que tiene que hacer es que esa lacra se levante. No de la silla, aunque siente que eso también sería un gran logro. Y mientras tanto, claro, tiene a la chica. Y es la chica, tal vez, en su ausencia, la que lo mueve a terminar rápido —y mal— este nuevo trabajo.
Nunca quiso saber quién lo contrataba. Su jefe decía tenés tal trabajo y Elías agarraba coordenadas y lo hacía. La vez que lo supo por un bocón —un tipo del hotel, un recibido de hotelería que terminó mal porque el Polaco no va a terapia—, se enteró de que el mismo jugador había contratado sus servicios. Resultó que no podía dejar de jugar y que hacía cinco años lidiaba con un hijo con un retraso mental terrible al que su esposa amaba y dedicaba cada centavo. En un rapto de lucidez, el gambler llamó al jefe del Polaco, y el jefe del Polaco lo mandó al Polaco. Muchos años después, el chico se hizo jugador, el primer jugador con retraso mental. Así se enteró el Polaco. Y así terminó, por el comentario, el empleado del hotel recibido de hotelero en vaya uno a saber qué escuela de mierda.
Allá lejos en el tiempo, el Polaco no frenó, no miró para atrás, ni siquiera para los costados en las esquinas; algunos autos le pasaron cerca. Debía llegar a un lugar seguro y la casa de la Bobe era el lugar más seguro que él podía imaginar; una casa en la que se hacen pepinos agridulces es un lugar seguro.
Llegó transpirado, sucio, agitado. Tocó timbre y enseguida los perros empezaron a ladrar. Esos perros asesinos sabían lo que acababa de hacer.
—Esperá que los guardo —escuchó que decía la vieja desde el otro lado de la puerta.
Abrió con una sonrisa enorme que, de todos modos, enseguida mutó. Se le desfiguró el rostro.
—¿Qué te hicieron? ¿Te están persiguiendo otra vez?
Ella, enojadísima, se puso a hablar en aquella lengua de los sueños. A él le resonó el “otra vez” y no supo cuándo había sido la primera ocasión en que lo habían perseguido así. Quiso preguntarle a la vieja, pero ella caminaba y gritaba por la casa. Decía:
— Już nie, proszę. Proszę, Już nie.
Y, como en un acto reflejo, corrió a abrirle a los perros. Los mismos que acababa de guardar.
Apenas salieron del cuartito, se le fueron encima, los dos, a la carrera. Elías quedó petrificado. Observó los colmillos sedientos de carne de niño; la baba goteaba de sus hocicos. Cerró los ojos y enseguida sintió al primero que saltó sobre él y lo tiró al piso. Su llanto quedó opacado por los ladridos y los gritos de la Bobe a lo lejos. Los perros le mordieron el pantalón y las zapatillas. Cuando miró que solo uno era el que mordía también vio que el otro caminaba alrededor. Parecía controlar que todo se hiciera con profesionalismo. El jogging azul no opuso mucha resistencia a los tarascones. La Bobe llegó a los gritos y le empezó a dar patadas en el lomo. El perro, en vez de soltar, se puso cada vez más duro.
Tuvo suerte; fue solo el pantalón y rasguños superficiales. El perro lo soltó, lanzó un gruñido extraño y volvió a la carga, esta vez en la misma zapatilla que había tajeado, y se la sacó de un tirón. Tal vez por los gritos fuertes, tal vez por el miedo, la adrenalina, todo junto, Elías se desmayó. Soñó con gente rota, deforme y, a pesar de todo, se sentía cuidado. Ellos, los monstruos del sueño, lo querían, lo contenían, buscaban que estuviese bien y lo llamaban por el nombre. También le chupaban la cara.
Abrió los ojos y se encontró en la cama de la Bobe. Con los dos perros cerca. La Bobe no. El que le había destrozado la zapatilla y el pantalón no dejaba de lamerle la mejilla. El otro, cuando vio que se despertó, comenzó a ladrar. Elías se tapó del susto, pero lo que hacía el perro era llamar a la Bobe.
El otro perro, que metía el hocico por debajo de la sábana y tiraba lengüetazos, le produjo cierta cosquilla y Elías se empezó a reír.
Nunca había tenido una mascota. Sus papás no querían. Para ellos era una responsabilidad más, algo a lo que había que alimentar, bañar, sacar a pasear. Quizá tener más hijos para ellos era eso mismo. Los perros furtivos de la abuela.
La Bobe llegó a la habitación y se sentó al borde de la cama. Los perros no dejaron de acompañarla con la mirada. El perro dejó de lamer. La Bobe le dio algo que el perro devoró. Elías entendió: estaba a minutos de ser el alimento de una bestia.
—Ellos son Kaspar y Otylia. Oty es la mamá. Sos el primer nene que ven. Perdonalos.
Y cuando dijo eso, como por arte de magia, como si Kaspar entendiese, se le acercó, dejó salir un pequeño aullido de pena y le puso la cabeza debajo de la mano para que lo acaricie. Lo hizo, y el perro movió la cola. Supuso que en el lenguaje mascota eso era bueno. Entre risas, los dos perros se subieron encima. Esta vez lo lamieron los dos; lo lamieron todo. Y como ya se le había ido el miedo, mientras jugaba con los nuevos hermanos, le preguntó a la Bobe:
—¿Por qué les decís a todos que son perros malos? Son dulces.
A la Bobe le cambió la cara. Se puso pálida, más pálida de lo que era, se sacó los anteojos redondos y pudo verse la profundidad del desamparo, del abandono, los ojos vidriosos del exilio.
Читать дальше