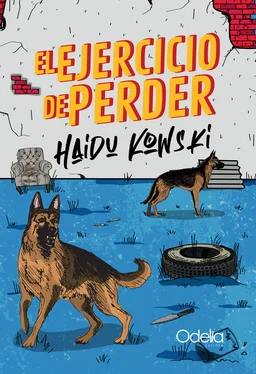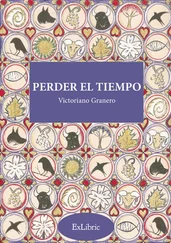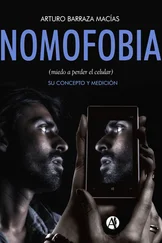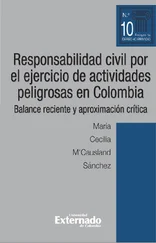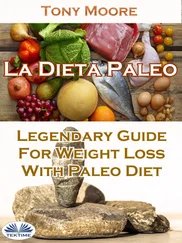— Eliahu —lo nombraba y acariciaba el rostro de su nieto.
—Dejame dormir acá, Bobe.
—Volviste, te extrañé mucho —decía.
Se lo decía a él, pero no era con él con quien hablaba, porque su mirada era más profunda y comprometida y además se le llenaban los ojos de lágrimas —aunque ella decía que nunca lloraba— y él le miraba el rostro que comenzaba a tener marcas como las pasas de uva, los ojos negros brillantes, y entonces preguntaba:
—¿Por qué no comemos ravioles como mis amigos? ¿Por qué llorás, Bobe?
Volvía Moisés y los perros ladraban y rascaban la puerta; ella les gritaba y los perros lloraban y Elías no entendía por qué tenían a esos dos perros asesinos. La Bobe, entonces, le pedía que la ayudara a servir. Él levantaba los hombros y ella empezaba a pasar platos con comida. Elías los llevaba de a uno para que no se le cayeran. Ahí sí que todos se iban a enojar mucho, porque una de las cosas que estaban muy pero muy mal en la familia era desperdiciar comida. Si uno dejaba algo en el plato, todos lo miraban. En ese momento, alguno de los tíos o el Zeide agarraban el plato y, como valientes bucaneros, le hincaban el diente hasta que no quedaba nada; se les hinchaba el pecho de orgullo porque eso era algo que debían hacer los hombres mayores de las familias numerosas pos Holocausto: comer. Y no solo comer; era importante la velocidad con la que se comía. Horas se pasaba cocinando la Bobe, y más horas el sábado, donde ya se preparaba para el domingo, y en cinco minutos no quedaba nada en la mesa. Había que comer antes de que los nazis entraran a la casa y se llevaran a todos al gueto.
Todos los primos observaban el espectáculo. Se quedaban quietos y en silencio, salvo los dos primos más grandes que ya habían aprendido el arte de comer sin respirar.
El mensaje de texto dice que el gordo se llama Nicolás, solo eso. Y uno más: “Te vas a dar cuenta al toque de quién es el gordo Nicolás”. Y entonces Elías sale de viaje con una idea fija: dinero. Antes de partir al aeropuerto, Elías —para la gente de Punta, “el Polaco”— tiene que pasar a cobrar otra deuda.
Llega a pata a lo del señor Lerc. El señor Lerc, cabizbajo, parece que perdió por lo menos diez de esos centímetros que en el pasado le hicieron ganar tantos torneos de tenis como para quedar en la historia de su país. El señor Lerc, que no le lleva más de veinte años —tendrá sesenta, calcula el Polaco—, lo invita a pasar con una falsa amabilidad: sabe que tiene que hacerlo pasar o Elías, para el señor Lerc, el Polaco, pasará de todos modos.
—¿Tiene la plata, señor Lerc? —pregunta, porque eso lo aprendió rápido: no importa la sangre que corra en torno al cobro de deudas, jamás perder el protocolo.
—No. No la tengo. Usted sabe, Polaco, que no la tengo.
—¿Sabe entonces cómo debo proceder? —pregunta que ya hizo setenta y dos veces con destino trágico y ciento veintitrés con final feliz.
—Tengo una contraoferta. Le aseguro que es inmejorable.
“No creo”, piensa decirle el Polaco y está a punto de sacar, de aburrido nomás, la navaja de viaje, porque le resultaría divertido tajear a Lerc imaginando que juega otra vez la Copa Davis, pero entonces el señor Lerc estira la mano hacia atrás, hacia la sala. Una morocha piel oliva y delgada, de piernas eternas, lee un libro de tapa dura en la sala que explota de trofeos y fotos enmarcadas, placas y una cabeza de alce. La morocha levanta los ojos del libro, mira y sonríe. El Polaco no se percata de nada más alrededor.
—Ella es Aura, mi hija.
—Tu hija.
—Mi hija.
El Polaco, de repente, se transforma en Elías por primera vez en mucho tiempo. En ese Elías que podía mirar así a un ser humano. La tal Aura tiene, escondidos tras sus piernas, dos bolsos de viaje. La tal Aura, sin dudas, le recuerda a su amiga Norma. No es parecida, pero hay algo que lo lleva al Boedo de su infancia en lo de la Bobe, en el baldío, entre los milicos y los linyeras. Algo que lo hace pensar en Norma, tal vez el color oscuro de la piel, tal vez las patas huesudas, tal vez el pelo lacio y el mentón un poco salido. Sea como sea, esa mujer, esa tal Aura, es hermosa como su amiga. Como fue su amiga.
—Se la puede llevar ya, Polaco.
Elías no sabe cómo le explicará esto a su jefe, pero en un segundo que sabe que cambiará para siempre las circunstancias de su vida, asiente. Estira la mano para sellar el pacto, pero el señor Lerc levanta un dedo.
—Esto puede valer más que la deuda. Se la lleva toda la semana, pero primero firme aquí —dice, y desdobla un papel que lleva con copia en su bolsillo.
Elías firma. Sabe lo que leyó al paso. Un millón de dólares. Sana y salva a la semana, o un millón de dólares. De cobrador a cobrado; cazador cazado. Un millón de dólares como seguro; una cifra por la que, de no resultarle tan arbitraria y repetitiva, no hubiese firmado jamás. Novecientos mil o un millón cien lo hubiese hecho dudar. Pero Elías mira a Aura y no puede evitar pensar que es, precisamente, Norma, la chica del millón.
Entonces sí, se dan la mano.
Aura toma los bolsos, saluda a su papá con un abrazo seco y se va con él, documento en mano.
No hablan. No tienen nada para decirse. No hace falta decirse nada. Así van directo para el aeropuerto. Así disfrutan. En ese mismo silencio, Elías ve a la chica del millón de dólares a su lado leyendo un libro de tapa roja. Alguien en ese mismo vuelo lo mira y él se da cuenta. Ese alguien, cuando ve que Elías lo mira, baja la cabeza. No parpadea.
Ya empieza, piensa Elías.
Ya sucede lo que siempre sucede cada vez que le toca Punta del Este. Cada vez que pisa un casino. El mundo de los casinos sabe lo que pasa cuando Elías pisa un casino. Este hombre, lo sabe Elías, viaja para asistir al torneo. No lo conoce, o no lo recuerda, pero el hombre sabe que tendrá que tener cierta cautela a la hora de endeudarse para seguir jugando. Está el Polaco en Punta del Este. Cuidado.
Pero Elías tiene a la chica del millón de dólares a su lado y no puede siquiera darse el lujo de comentarle el clima. Incluso piensa en preguntarle la edad, pero en migraciones ella notó que él puso los ojos en su documento, que se lo vio bien, porque era imposible no mirar la mejor foto cuatro por cuatro de las fotos cuatro por cuatro de la historia de este mundo vil con las fotos cuatro por cuatro. Veintitrés años. Piensa: la mejor edad de la humanidad.
Aura, en el avión, se calza los auriculares y lee. Aura se pasea por el free shop de Montevideo, se prueba un perfume y la vendedora le sonríe. Camino al Conrad, piensa en qué poner, como cada vez que tiene que anotar en la planilla, respecto de su trabajo: fue decantando, se fue armando solo; él hacía lo que le decían que hiciera y como lo hacía bien le pedían lo mismo una y otra vez. Y el trabajo fue mutando porque es un trabajo bien pago y cuando un trabajo está bien pago querés que siga y entonces le hacés mejoras sobre la marcha.
Viaja mucho el Polaco.
El recepcionista tarda un rato en encontrar la reserva. Hay un instante en el que Elías, por ese segundo el Polaco, está a punto de pasarse al otro lado del mostrador y partirle la pantalla en la cabeza. Se imagina la escena, pero hasta ahí: podría tener algún problema en el trabajo.
Para controlarse se da vuelta y le sonríe a Aura, que espera detrás de él. Le gustaría darle un beso fuerte, pero no. No lo va a hacer. Por respeto a la memoria de su amiga Norma y porque, sobre todo, todavía no cruzaron una sola palabra, cosa que pesa sobre los hombros de Elías. Y que empeora a cada instante. En cambio le sonríe. Si alguien viese al Polaco sonreírle a la piba diría que algo anda mal, pero no lo ve nadie.
Читать дальше