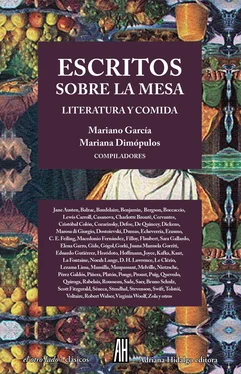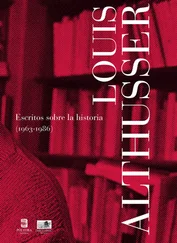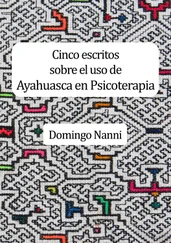Y sin embargo, esto formaba parte de las sospechas que resultan inseparables del ayuno continuo. Nadie era capaz de pasar ininterrumpidamente, como guardia, todos los días y las noches junto al artista del hambre, de modo que nadie podía saber, por haberlo visto con los propios ojos, si de verdad y sin interrupciones, sin faltas, se había ayunado; sólo el artista del hambre mismo podía saberlo, es decir que sólo él podía ser, al mismo tiempo, el más satisfecho espectador de su propio ayuno. Sin embargo, por otras razones, nunca podía estar satisfecho; acaso no estaba así de delgado por el ayuno, tan delgado que algunos debían abstenerse de ese espectáculo, para el propio pesar, porque no soportaban tenerlo ante la vista; no, quizá estaba así de delgado por insatisfacción consigo mismo. Pues sólo él sabía, ninguno de los otros iniciados lo sabía, cuán fácil era ayunar. Era la cosa más fácil del mundo. Tampoco era que lo ocultase a los demás, pero la gente no le creía, en el mejor de los casos lo tomaba como muestra de su humildad, pero la mayoría pensaba que era adicto a hacerse publicidad o hasta un embustero, al que le resultaba fácil el ayuno porque entendía cómo hacérselo fácil y, para colmo, tenía el descaro de reconocerlo a medias. El artista del hambre debía aceptar todo esto, con el transcurso de los años se había acostumbrado a estas cosas, pero en su interior esta insatisfacción lo roía siempre, y hasta ese entonces nunca, pasado cualquier período de ayuno –de esto eran muchos los testigos– había salido de la jaula por propia voluntad. El representante había fijado como máximo límite temporal para el hambre cuarenta días, más allá de este límite no permitía que nadie se hambreara, tampoco en las metrópolis, y por buenos motivos. La experiencia demostraba que durante unos cuarenta días era posible, con el paulatino incremento de la publicidad, ir estimulando el interés de una ciudad, pero después el público fallaba, se comprobaba una considerable reducción de la concurrencia; por supuesto que en este punto había pequeñas diferencias entre ciudades y países, pero era válida en todos los casos la regla de que cuarenta días era el máximo límite de tiempo. Entonces, al cuadragésimo día, abrían la puerta de la jaula coronada de flores, espectadores entusiasmados llenaban el anfiteatro, tocaba una banda militar, dos médicos entraban a la jaula para efectuar las mediciones necesarias al artista del hambre, se anunciaban los resultados a la sala a través de un megáfono y finalmente llegaban dos jóvenes damas, felices por haber sido ellas las sorteadas, con la intención de hacer salir de la jaula al artista del hambre y hacerlo bajar un par de escalones, donde había servida, en una pequeña mesa, una comida de enfermo elegida especialmente para él. Llegado ese momento, el artista del hambre se resistía siempre. Estaba, sí, dispuesto a poner sus brazos huesudos en esas manos solícitas que las damas inclinadas hacia él le tendían, pero levantarse no quería. ¿Por qué precisamente ahora, después de cuarenta días, había que terminar? Él hubiera aguantado mucho más, ilimitadamente; ¿por qué terminar precisamente ahora que estaba en lo mejor, o ni siquiera había llegado a lo mejor del hambre? ¿Por qué querían privarlo de la fama de seguir ayunando, no sólo convertirse en el mayor de los artistas del hambre de todos los tiempos, algo que probablemente ya era, sino también superarse a sí mismo hasta lo inconcebible? Pues para su capacidad de ayunar no creía tener límite alguno. ¿Por qué esta multitud, que tanto pretendía admirarlo, tenía tan poca paciencia con él? Si él aguantaba seguir ayunando, ¿por qué la multitud no lo aguantaba? Estaba también cansado, bien sentado sobre la paja; y ahora había que levantarse y estirarse y acercarse a una comida que, de sólo imaginarla, le causaba unas náuseas que ocultaba penosamente sólo en consideración de las damas. Y miraba arriba, a los ojos de las damas, al parecer tan amables, en realidad tan crueles, y sacudía una cabeza demasiado pesada para el débil cuello que la sostenía. Llegaba el representante entonces, alzaba los brazos mudo –la música hacía imposible hablar– sobre el artista del hambre como si invitara al cielo a observar su obra allí sobre la paja, este mártir digno de lástima que sin dudas era el artista del hambre, sólo que en un sentido por completo distinto; tomaba al artista del hambre por la delgada cintura, aplicando un exagerado cuidado para mostrar de forma fidedigna cuán frágil era la figura con la que lidiaba; y lo entregaba a las manos –no sin, ocultamente, haberlo sacudido un poco para que las piernas y el torso del artista del hambre temblaran incontroladas de un lado al otro– de las damas, ahora lívidas.
Y el artista del hambre toleraba todo esto; la cabeza sobre el pecho, era como si hubiera llegado rodando hasta ahí y se sostuviera sin explicación alguna; tenía el cuerpo ahuecado; las piernas, por instinto de supervivencia, se apretaban una contra otra en las rodillas, pero iban escarbando el suelo, como si no fuera el suelo verdadero, el verdadero había que descubrirlo aún; y todo el peso, aunque tan pequeño peso del cuerpo, caía sobre una de las damas que, buscando ayuda, con la respiración agitada –no se había imaginado así este cargo honorífico– en principio estiraba lo más posible el cuello, para al menos proteger su cara del contacto con el artista del hambre, pero luego, como no lo conseguía y su compañera, más afortunada, no venía a socorrerla, sino que se conformaba con sostener por delante, temblando, la mano del artista del hambre, este pequeño atado de huesos, la dama rompía en lágrimas bajo las risas de encanto de la sala y era reemplazada por un sirviente ya hacía tiempo preparado para esta tarea. Luego venía la comida, que el representante administraba de a poco al artista del hambre durante un semisueño similar al desmayo, con un gracioso parloteo que tenía como fin desviar la atención de los espectadores del estado en que se encontraba el artista; luego se lanzaba un brindis al público, que supuestamente el artista del hambre había dicho al oído al representante; la orquesta enfatizaba todo aquello con un fuerte acorde; después la gente se iba separando y ninguno tenía derecho a estar disconforme con lo que había visto, nadie, menos el artista del hambre, siempre sólo él.
“Un artista del hambre” (1922)
Franz Kafka (1883-1924). Escritor checo en lengua alemana, Kafka fue uno de los pilares de la posterior narrativa del siglo XX. Sin embargo, en su vida publicó muy pocos libros, como La metamorfosis o la colección de relatos Un artista del hambre, mientras que dos significativas novelas como El proceso y El castillo fueron publicadas póstumamente.
Ulrico Schmidl
La construcción
Después que volvimos nuevamente a nuestro campamento, se repartió toda la gente: la que era para la guerra se empleó en la guerra y la que era para el trabajo se empleó en el trabajo.
Allí se levantó una ciudad con una casa fuerte para nuestro capitán don Pedro Mendoza, y un muro de tierra en torno a la ciudad, de una altura como la que puede alcanzar un hombre con una espada en la mano. Este muro era de tres pies de ancho y lo que hoy se levantaba, mañana se venía de nuevo al suelo; además la gente no tenía qué comer y se moría de hambre y padecía gran escasez, al extremo que los caballos no podían utilizarse.
Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas; hasta los zapatos y cueros, todo tuvo que ser comido.
Sucedió que tres españoles robaron un caballo y se lo comieron a escondidas; y así que esto se supo se les prendió y se les dio tormento para que confesaran. Entonces se pronunció la sentencia de que se ajusticiara a los tres españoles y se los colgara de una horca. Así se cumplió y se les ahorcó. Ni bien se los había ajusticiado, y se hizo la noche y cada uno se fue a su casa, algunos otros españoles cortaron los muslos y otros pedazos del cuerpo de los ahorcados, se los llevaron a sus casas y allí los comieron. También ocurrió entonces que un español se comió a su propio hermano que había muerto.
Читать дальше