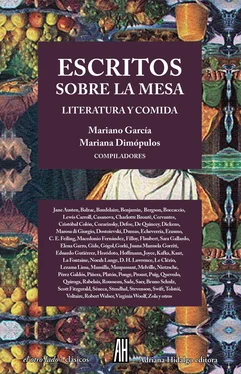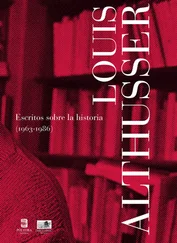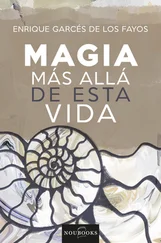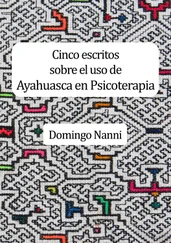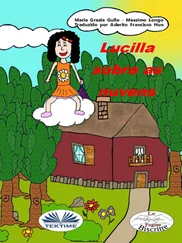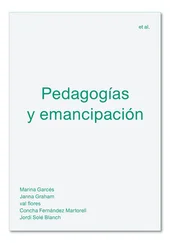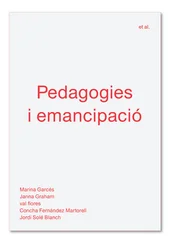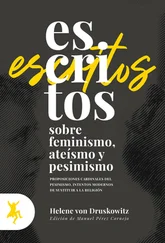Ha sido sin duda terrible para los seres humanos asumir que para alimentarse se deban sacrificar las vidas de otros seres. Fuera de las soluciones estoicas como las que menciona Séneca o hinduistas como la que, con humor y resignación, refiere J. R. Ackerley en su Vacación hindú, la instancia de violencia que esto significa se encuentra en el fondo de los terrores infantiles que expresan los cuentos populares con su profusión de ogros y otros monstruos antropófagos, si bien no es justo adjudicar estos temores sólo a los niños. El marqués de Sade presenta en su personaje del gigante Minski una versión racionalizada y sólo para adultos de aquellos atávicos personajes.
Estudiando la transición de la Edad Media al Renacimiento, el gran crítico ruso Mijaíl Bajtín encuentra en la actitud que resume la obra de Rabelais toda una filosofía de lo alimentario. El comer y el beber son dos de las manifestaciones más importantes de la vida del cuerpo grotesco en cuya tradición se inserta la obra rabelaisiana y que reaparece mucho más tarde en textos como los de Marosa di Giorgio. Este cuerpo perpetuamente abierto, inacabado y en interacción con el mundo, manifiesta a través del comer algunas particularidades de manera más tangible: el cuerpo se evade de sus límites; traga, engulle, desgarra el mundo, lo hace entrar en sí, se enriquece y crece a sus expensas. El encuentro del hombre con el mundo que se opera en la boca abierta que tritura, desgarra y masca es, como razona Bajtín, uno de los temas más antiguos y notables del pensamiento humano. El hombre degusta el mundo, siente el gusto del mundo, lo introduce en su cuerpo, lo hace una parte de sí mismo. También para Gilbert Durand la manducación es negación agresiva del alimento vegetal o animal, pero no con miras a una destrucción sino a una transubstanciación.
La filosofía y la teología, menos sensuales, frecuentan poco el tema pero no lo ignoran en absoluto. Prueba de ello es la paradoja del asno de Buridán: “un asno que tuviese ante sí, exactamente a la misma distancia, dos haces de heno exactamente iguales, no podría manifestar preferencia por uno más que por otro y, por lo tanto, moriría de hambre”, que acaso no sea un dechado de conocimiento sobre comportamiento animal, pero resulta eficaz para plantear la instancia del libre albedrío. Para Agustín de Hipona, la comida y la bebida representan una tentación que pone a prueba la temperancia y son motivo de una angustiosa reflexión sobre la debilidad humana. Asimismo el místico alemán Heinrich Seuse, “siervo de la eterna sabiduría”, aprovecha las comidas para poner en práctica sus costumbres piadosas, convidando en cada trago y cada bocado a Jesús. Friedrich Nietzsche, que tenía muy mala digestión a causa de sus calambres de estómago, defendió la dieta carnívora como necesaria para el desarrollo y productividad del intelecto, mientras que Walter Benjamin ha analizado los sentimientos que entran en juego durante el acto de la devoración, y cómo el placer bordea el asco.
Con un matiz pesadillesco, el famoso suplicio de Tántalo, que en el infierno tenía una sed ardiente en medio de un lago cuya agua se alejaba de él al querer tomarla, plantea por otra parte la idea del hambre o la sed antes que su ocurrencia física. “¿Acaso temes morirte por la falta de agua?”, le dice Menipo a Tántalo en el diálogo de Luciano. “Yo no veo otro Infierno después de este”, prosigue, “ni creo que una segunda muerte nos lleve de aquí a otro lugar.” A lo que Tántalo responde: “Tienes razón; pero sin duda también es parte de mi condena desear beber sin tener necesidad”.
La relación entre lenguaje y comida comienza desde el momento en que, gracias a la escritura, se conservan noticias de cómo se comía en la antigüedad: los egipcios, cuenta Heródoto, eran aficionados a la cerveza; los griegos, para quienes la décima musa era Gasterea, que presidía los placeres del gusto, eran capaces de robar con tal de conseguir un buen esturión para el almuerzo, y eso sin entrar en los detallados excesos de los emperadores romanos, apoteosis no superada de delirio culinario, aunque basada en la cantidad y el exotismo antes que en el sabor exquisito, si nos atenemos a las lenguas de flamenco cuya dudosa degustación Suetonio atribuye al glotón emperador Vitelio.
Lo cierto es que la alimentación, al menos tal como se nos transmite a través de escritores e historiadores, parece alcanzar una complejidad absurda con el Imperio Romano para caer en las sombras de monasterios y abadías durante siglos en los que se comen toscos manjares fuertemente sazonados. Sólo con la llegada de Catalina de Médici a la corte francesa comienza una nueva era. Las sucesivas cortes francesas –entre las que sobresale el singular episodio del nervioso Vatel, cuya muerte inmortalizó en carta a su hija la observadora Madame de Sévigné– se dedicaron a perfeccionar y afinar todo lo que tuviera que ver con la comida, desarrollo que alcanzará su momento más formidable con el legendario Carême, cocinero de los Rothschild y amigo del goloso Rossini. En el caso de Luis XIV, llama la atención que sus médicos se dedicaran a tomar nota no sólo de lo que comía sino también de cómo lo expulsaba.
Aunque parezca que sólo los franceses comen (o más bien sus cortes, si recordamos la famosa frase que se atribuye a María Antonieta cuando le reclamaron pan para el pueblo: “¿No tienen pan? ¡Que coman brioche!”), fueron ellos los que hicieron de la comida una marca registrada y los que pueden jactarse de contar con los primeros restaurantes de la historia: el Café Anglais y la Maison Dorée son puntos clave en textos de Flaubert, Balzac, Villiers de L’Isle Adam, entre muchos otros escritores. Ya en una muy citada carta de Diderot a Sophie Volland aparece una de las primeras referencias a restaurantes franceses, y como de costumbre, es Brillat-Savarin en su meditación XXVIII el que más se explaya sobre el genio de quien inventó el concepto de restaurant, las grandes ventajas que ofrece esta nueva manera de comer, mucho más conveniente que las anteriores tables d’hôte o lo que tenían para ofrecer las tabernas, pero también desventajas, como el egoísmo que genera el acto de comer solo, de lo que bastante saben pícaros como el Buscón de Quevedo. Para Brillat-Savarin el más notable de los restauradores parisinos fue Beauvilliers, que estableció su local en 1782 y brilló durante quince años.
Baudelaire, fastidiado por la comida belga, sugirió que a falta de restaurantes había que consolarse con buenos libros de cocina. ¿Cuáles son esos buenos libros? El Ars magirica de Apicio; Le Grand Cuisinier de toute cuisine (1350), impreso en el XVI por Pierre Pidoux, un cocinero; Le Ménagier de Paris, traité de morale et d’économie domestique, de la última década del XIV, libro de economía doméstica. Le Viandier, de Taillevent (Guillaume Tirel) aparece en 1490. Con la imprenta se popularizan los recetarios y comienza la idea de progreso en la cocina: no hay que imitar, hay que avanzar. Así se plantean, pues, los siguientes libros de cocina: Le Cuisinier françois (1651) de François de La Varenne, Les Dons de Comus ou Les Délices de la table (1739) de François Marin, Le Cuisinier parisien ou L’Art de la cuisine française du XIXe siècle (1828) de Marie-Antoine Carême, Le Guide culinaire (1921) de Auguste Escoffier y por último los artículos de Henri Gault y Christian Millau sobre la Nouvelle Cuisine que comienzan a aparecer en la revista Le Nouveau guide a partir de 1969. Sin embargo, la tradición de “pasar recetas” no ha sido ajena al gusto de los escritores, como lo demuestra tanto Juana Manuela Gorriti, que las recogió entre sus amigas americanas, o Alexandre Dumas con la compilación de su imponente y póstumo Diccionario de cocina; en tanto que ya en el plano de la ficción las incluye la literatura realista o naturalista de un Pérez Galdós o un Émile Zola, que dedica todo un episodio de su saga de los Rougon Macquart al tema de la comida y su producción.
Читать дальше