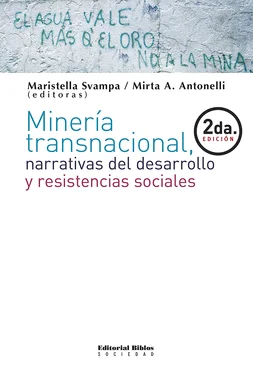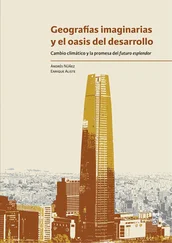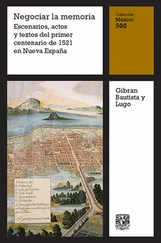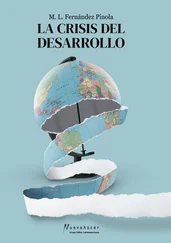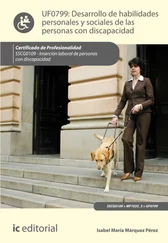Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales
Здесь есть возможность читать онлайн «Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Por otro lado, muy poco se ha hablado de las resistencias sociales que han venido generando los emprendimientos mineros a lo largo de nuestra extensa geografía. Así, uno de los datos novedosos, al compás del crecimiento de los conflictos ambientales, es precisamente el surgimiento de numerosas organizaciones de autoconvocados, en más de quince provincias argentinas, organizaciones que adoptan un formato asambleario. En la actualidad, existen unas setenta asambleas de base, nucleadas desde 2006 en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y erigidas hoy en verdaderos territorios de resistencia. Como será dicho en varias oportunidades en este volumen, la primera experiencia –exitosa, por cierto– desarrollada por una población para evitar la instalación de una explotación minera fue protagonizada por los vecinos de Esquel, provincia del Chubut, en 2003. Sin embargo, la experiencia que tuvo el mérito de colocar en la agenda pública la nueva cuestión socioambiental, a nivel nacional, fue Gualeguaychú, entre 2005 y 2006, a causa del conflicto por la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, que trajo como correlato un enfrentamiento sordo entre el gobierno argentino y el de la República del Uruguay. Recordemos que este conflicto fue considerado por el entonces presidente Néstor Kirchner, en 2006, como una “causa nacional”; pese a que luego el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsaría activamente el cuestionamiento y hasta la demonización de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, muy especialmente a inicios de 2009, con el objeto de que levantaran el corte al puente internacional que une la Argentina con Uruguay, luego de casi dos años de bloqueo. Por paradójico que pueda parecer, la instalación de la agenda socioambiental, capitalizada políticamente por el gobierno de los Kirchner, lejos estuvo de servir a la apertura de la discusión de otras causas socioambientales; antes bien, sirvió para el ocultamiento y la denegación de otros conflictos que ya comenzaban a recorrer a diferentes provincias argentinas, a raíz de la introducción del modelo minero.
Como afirmamos en este volumen, los nuevos movimientos contra la minería a cielo abierto son conscientes de que han sido arrojados a un campo de difícil disputa y de posiciones claramente asimétricas, en el cual los adversarios van consolidando cada vez más una densa trama articulada, con efectos multiplicadores y complejos, en pos de la legitimación del modelo minero. Así, el correlato del dispositivo hegemónico, puesto al servicio de un modelo de desarrollo, va desde el avasallamiento de los derechos de las poblaciones –entre ellos, los derechos territoriales de las poblaciones indígenas, reconocidos por los más diversos tratados internacionales incluidos en nuestra Constitución Nacional–, la destrucción de patrimonios arqueológicos, la instalación de explotaciones en zonas protegidas, hasta las más diversas estrategias de disciplinamiento, que incluyen desde la violación de procesos ciudadanos, por ejemplo, a través de la derogación de leyes prohibitivas de la minería o el silenciamiento a la población, impidiendo u obturando la posibilidad de llevar a cabo consultas populares en las comunidades afectadas. En este contexto, la megaminería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, un suerte de modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios regionales caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat. 2
En este sentido, resulta interesante destacar que, en los últimos años, este tipo de minería ha sido prohibida en Turquía (1997), República Checa (2000), Nueva Gales del Sur, Australia (2000), estado de Montana, Estados Unidos (1998) y los condados de Gunnison (2001), Costilla (2002) y Summit (2004) del estado de Colorado, Estados Unidos, y República de Alemania (2002). En América Latina, el único país que ha sancionado una ley prohibiendo la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas es Costa Rica (2002). La lucha iniciada en 1997 contra la instalación de una empresa minera en Cotacachi, Ecuador, hizo que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico”, por ordenanza municipal. Luego, le siguieron mediante la vía de la consulta popular, Tambogrande, Perú (2002, el primer plebiscito por este tema en América Latina) y Esquel, Argentina (2003). En años recientes, se han realizado dos consultas más en Perú, Piura y Cajamarca (ambos en 2007) y tres en Guatemala: Sipacapa (2005), Huehuetenango (2006) e Ixtahuacan (2007).
Como veremos en este volumen, en nuestro país, luego de la consulta popular de Esquel, y gracias a la articulación de las resistencias, siete provincias argentinas han sancionado una legislación que prohíbe la minería, con algún o varios tipos de sustancias tóxicas. Sin embargo, como lo muestra de manera escandalosa el caso de La Rioja (donde la ley de prohibición a la megaminería fue sancionada en 2007 y derogada un año más tarde, por el mismo gobernador), en la Argentina las diferentes leyes provinciales lejos están de constituir una garantía absoluta, frente a los grandes intereses económicos en juego. Así, pese a la preocupación que existe en medios empresariales por la multiplicación de las resistencias y las nuevas legislaciones del no , las inversiones en minería han aumentado notablemente en el último año: como señalaba un medio especializado, en enero de 2009, con un lenguaje claramente productivista:
La exploración de riesgo en la actividad minera argentina marcó un nuevo pico histórico durante 2008. De acuerdo con datos oficiales, se perforaron 665.945 metros en todo el país, alcanzando un crecimiento del 11% respecto del año 2007 […] El volumen de reservas minerales desde 2003 a la actualidad se cuadruplicó, encontrándose nuevos potenciales yacimientos en las provincias de Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Jujuy y Salta, entre otras. ( http://puestaenobra.blogspot.com/2009/01/mineria-nuevo-record-para-el-sector-en.html)
Por último, la reticencia calculada desde el ámbito político-empresarial respecto de no propiciar condiciones para el debate público sobre el modelo extractivo exportador minero nos plantea preocupantes interrogantes sobre el escenario democrático argentino en relación con cuestiones centrales. La primera de ellas concierne a los procesos electorales, las prácticas de representación delegativa y la capacidad de injerencia y presión de las corporaciones sobre las decisiones ciudadanas y judiciales. La segunda involucra a la opacidad del Estado en cuanto a su obligación de garantizar a la ciudadanía el derecho al acceso a la información de interés público. Este aspecto reviste particular gravedad, por ejemplo, en lo que a las obras de infraestructura de IIRSA respecta, puesto que su carácter velado inhibe que se puedan producir y dar a conocer estudios de derechos humanos y medio ambiente. Asimismo, permite mantener en un cono de sombras los endeudamientos internacionales para su realización y el otorgamiento de fondos que los superpoderes destinan al ministerio de Obra Pública e Infraestructura, a cargo de Julio De Vido, para las obras que las empresas transnacionales requieren. Esta opacidad es la que posibilita, además, retóricas políticas y usos coyunturales: la del progreso y la celebración del Bicentenario, primero, y “el desafío para afrontar los efectos de la crisis internacional”, actualmente. Por último, preocupa también el casi monolítico silencio estratégico del Poder Ejecutivo Nacional ante los numerosos y fundados pedidos de informes sobre distintas problemáticas y hechos relevantes sobre la megaminería, en los que están involucrados actores empresariales, políticos y funcionarios públicos de distintas jurisdicciones y áreas del organigrama del Estado nacional y provinciales. En tal sentido obra en el Congreso Nacional un conjunto significativo de estos pedidos, elevados por diputados y senadores nacionales de distintas provincias y diferente extracción partidaria. 3
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.