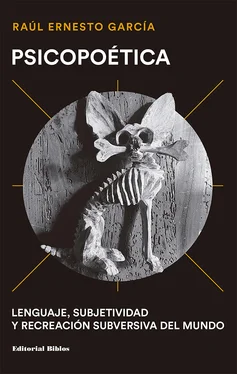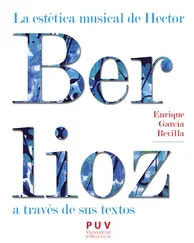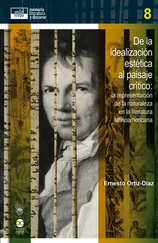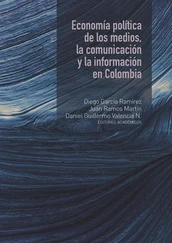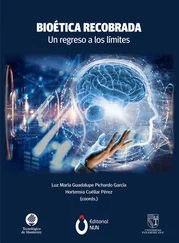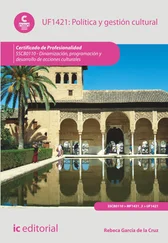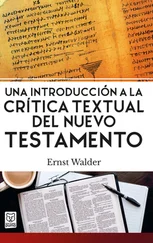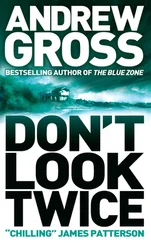En este sentido, las llamadas lenguas secretas como el argot, la jerga profesional específica, los lenguajes particulares de los centinelas, de los vendedores, inventan léxicos propios y formas retóricas que se diferencian de los aspectos comúnmente extendidos de la lengua en uso. Con ello, certifican procesos de variación permanente del sistema-lengua-mundo dominante. Se trata de manifestaciones enunciativas que si bien pueden verse como subsistemas de los centros jerárquicos, trastocan sin embargo esos territorios lingüísticos generalizados por la socialidad. Se trata de un hablar cromático que implica un enorme coeficiente de variación , que si bien hace instalar también determinadas fijaciones o constantes operativas, estas no detentan para nada una condición definitiva . Si el sistema lingüístico tiende a permanecer en los modos mayores de la enunciación, es decir, en el cultivo de lo dominante, de la constancia universal y de la trascendencia, toda lengua en su realización concreta tiende también a la variación inmanente, imprevisible, intensa, innovadora.
Al dialogar y conversar, puede ocurrir que se cree o ejercite una lengua dentro de otra lengua; que se dinamice un subsistema enunciativo más o menos espurio, apócrifo o nómada , respecto de las pautas discursivas instaladas por los ejes de constancia del sistema-lengua-mundo dominante (ejes de constancia que se extienden, desde luego, con vocación de perpetuidad). Tal situación revela entonces un cierto bilingüismo al dialogar y conversar, aun y cuando se converse en el mismo idioma. O, dicho de otra manera, cualquier persona que dialoga, que habla con otra, lo hace siempre poniendo en juego dos idiomas : el idioma de la consigna y la obediencia (o sea, el del afincamiento y reproducción funcional de la realidad tal cual es) y el idioma de la variación y la creatividad (es decir, el de la transformación desobediente del mundo mismo). Cada hablante en sus expresiones, gestos y palabras produce así métodos irrepetibles de variación: abre su abanico heterogéneo de posibilidades enunciativas para alterar con ello el despliegue diacrónico de la lengua sedentaria (encargada esta última de la instalación, validación y fijación permanente de la realidad dispuesta por el saber y el poder dominantes).
En el lenguaje se confronta siempre la figura del verbo ser y la figura de la conjunción, es decir, la y . “Estos dos términos solo aparentemente se entienden y se combinan, puesto que uno actúa en el lenguaje como constante y forma la escala diatónica de la lengua, mientras que el otro lo pone todo en variación, constituyendo las líneas de un cromatismo generalizado. De uno a otro todo cambia”. 7Por eso para Deleuze y Guattari resulta necesario analizar la conjunción “y” no exclusivamente como el nexo de unión de dos momentos expresivos, sino como la forma clave de toda posible conjunción de mundos, forma que logra cuestionar la lógica entera de una lengua porque socava la primacía del verbo ser como instancia fija, estable o invariable: la disyuntiva versus la conjunción.
Pensar en tales conjunciones implica de algún modo admitir la presencia (simultánea) de una especie de lengua extranjera al interior de la propia. O bien, recuperar uno mismo cierta condición de extranjero al hablar su propio idioma. Un cierto desfasaje, una cierta incongruencia, una distancia entre lo que se dice y la forma irrepetible (incluso extraña) en que se dice. Se trata de admitir la presencia de cierto tartamudeo del lenguaje total y no solo de la palabra pronunciada. Pensar la lengua como despliegue intermitente, como balbuceo, como texto no concluido, como ámbito parasitado por la variación –digamos, transido por el movimiento de “y”–. Ser bilingüe o multilingüe en la propia lengua significa subrayar el carácter ilegítimo de una paternidad discursiva, autoritaria o indiferente. Significa apelar al mestizaje enunciativo. Significa también el advenimiento de la intensidad y de la soltura inventiva en el hablar.
La lengua en uso involucra siempre potencialidades no realizadas. Las determinaciones constantes del hablar estándar y de la realización funcional del mundo –por ejemplo, en el ejercicio de dialogar– sufren el asalto de la variación imprevisible. Dicha variación promueve giros atípicos en la expresión que incluso resultan muchas veces impertinentes. Como acto verbal, modifica formas correctas de hablar y cuestiona con ello su constancia prescriptiva. Se produce, pues, una tensión que desterritorializa el sistema-lengua-mundo dominante. Es así que la expresión inusitada genera relieves intensivos en el intercambio verbal y abre alternativas inéditas de seguimiento comunicativo. Resulta interesante que la expresión atípica (sorprendente, inusual o inventiva) no se somete, desde luego, a las formas correctas (constantes o reiterativas) del hablar, pero tampoco puede constituir una variable absoluta. Ella asegura la variación del modo estándar “al sustraer cada vez el valor de la constante (n-1)”. 8En efecto, en la expresión inusitada se le quita peso específico a la constante, porque se la utiliza de forma diferente, inadecuada, desobediente o incorrecta respecto de las vías generalizadas de su aplicación en el habla extendida por la colectividad. Se le agrega, además, cierto colorido emocional propio, que altera los tonos grises de la disciplina enunciativa.
Estas variaciones no han de verse como fenómenos aislados o exclusivos de niños , locos o poetas . Las variaciones encarnan el quehacer ordinario de la lengua. Las variaciones no resultan marginales en cuanto que la lengua –insisto– no ha de definirse solo por constantes ; no ha de concebirse como instancia universal o general , sino como instancia potencial-real que no admite reglas obligatorias, absolutas, definitivas o invariables. Lo que la lengua tiene son “reglas facultativas que varían sin cesar con la propia variación, como en un juego en el que en cada tirada estaría en juego la regla”. 9
Deleuze y Guattari hacen una crítica al postulado lingüístico de que la lengua solo podría estudiarse científicamente bajo las condiciones de una lengua-sistema-mayor-estándar. Un estudio científico de la lengua intentaría extraer de las variables un conjunto de constantes y determinar así la serie de relaciones constantes entre las variables. “Pero el modelo lingüístico por el que la lengua deviene objeto de estudio se confunde con el modelo político por el que la lengua está de por sí homogeneizada, centralizada, estandarizada, lengua de poder, mayor o dominante. Por más que el lingüista invoque la ciencia, tan solo la ciencia pura, esa no sería la primera vez que el orden de la ciencia vendría a garantizar las exigencias de otro orden”. 10Cualquier signo, la gramaticalidad misma, será un indicador de poder antes que un indicador sintáctico. La capacidad del sujeto normal para producir frases y expresiones gramaticalmente adecuadas y correctas constituye una condición de posibilidad básica para su propio sometimiento a las leyes y regulaciones de la vida social (esto es inevitable, toda persona aprende a hablar, en principio, para ser sometida). Si alguien ignora la gramaticalidad dominante y comienza a expresarse de modo distinto, por ejemplo, de modo incoherente o a designar el mundo con neologismos, terminará muy probablemente recluido en un hospital psiquiátrico o en alguna otra institución especial . La unidad de una lengua tiene, por tanto, carácter ontológico y político. Es de este modo que los empeños de la ciencia por delimitar las constantes, las regularidades y/o las relaciones estables en el estudio de su objeto van unidos al empeño político –muchas veces ignorado– de imponer tales aspectos en la praxis cotidiana (en este caso en el hablar), o sea, de promover consignas .
Читать дальше