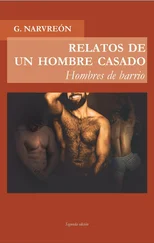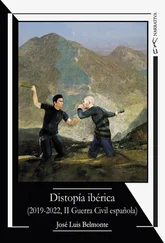La prudencia le dictó que pedir más era un abuso. Retrocedió silencioso y sin dar la espalda trepó de un salto a la yegua machorra, cuyos ijares aguijoneó con la espuela. Desde su preeminencia alcanzó a contemplar por última vez la delicada solicitud con que los naturales se acercaban a Marroquí, y estuvo a punto de lanzar un alarido de felicidad.
Aquella misma noche, mientras nuestro soldado descansaba al raso de los apuros del día, arrullado por la dulce placidez que había dejado en su alma la afortunada separación, los indios del Petén llevaron el caballo al interior de uno de sus templos, donde lo zahumaron y glorificaron, celebrando ante él largos y pesados oficios religiosos. Las mujeres prepararon exquisitos patos asados que sus hombres cazaron de urgencia en lagunas cercanas, lo mismo que puercos y ratones salvajes, y sobre sendas bandejas, en medio de ramilletes de flores, los ofrecieron al dios en calidad de alimento. Pero Marroquí olisqueó aquel banquete y relinchó malhumorado. Todo lo que hizo por su estómago fue mordisquear un poco las flores, que también rechazó. Un simple manojo de hierba le hubiera bastado para amainar el hambre que empezaba a punzar en sus entrañas, pero los indios de Petén no conseguían imaginar que un dios tan excelso pudiera gustar de tan vulgar alimento. Entonces cambiaron la receta y le trajeron culebras al carbón, colas de lagarto e iguanas hervidas. Nada de ello probó el dios, que para entonces deliraba por un sorbo de agua. Los nativos, sin embargo, nunca pensaron en ofrecerle tan prosaica bebida, y enviaron a marchas forzadas por numerosos porrones de pulque. El solípedo hundió en ellos el hocico y espurreó el zumo fermentado por los ollares de la irritada nariz. Finalmente, no volvió a probar nada, porque todo aquello le causaba asco, y los indígenas concluyeron que en su calidad de dios no necesitaba del vil y material sustento, por lo que retiraron de su presencia cualquier clase de comida y se conformaron con zahumarlo e idolatrarlo.
Una semana más o menos permaneció el sagrado y legendario Marroquí en aquella situación. Varias veces intentó escapar del solio donde lo habían colocado, pero la peladura del casco le impedía saltar, y cada vez estuvo más débil para intentarlo. Por fin, una calurosa y soleada mañana, dobló los remos y expiró de física hambre. Compungidos por su defunción, los indios arrastraron con prontitud hasta el templo un enorme bloque de piedra, y esculpieron en ella una copia grosera del difunto, que continuaron adorando y llamando Tziminchac.
Abelardo corrió con mejor suerte, pues cuando los malos hábitos de la yegua machorra que le había vendido el herrero comenzaban a desesperarlo, y despertaron en él una tristona nostalgia por el buen Marroquí, se dio la orden de retornar. Un abismo sin posibilidades de continuidad demostraba a las claras que la búsqueda de Cristóbal de Olid iba descaminada, y que continuar sería inútil. El ejército expedicionario desanduvo la marcha. De esa manera, antes de un mes corrido, Abelardo volvió al lugar donde había dejado al caballo en manos de los indios. Como ahora conocía el camino que había de seguir la milicia, pidió un día de licencia para descender hasta el valle a través de la verde explanada, con la promesa de retornar, encontrara o no a su caballo. Concedido el permiso, descendió al galope sobre la potranca, y cuando los indios vinieron nuevamente a postrarse a su alrededor, les gritó:
—¡Tziminchac!
Los adoradores se levantaron y lo condujeron respetuosos hasta el templo. Allí le indicaron la estatua del dios que habían esculpido. Abelardo la observó atentamente y la encontró muy singular en su grosero parecido con un supuesto caballo, pero se apartó de inmediato para entregarse a la afanosa búsqueda de Marroquí, búsqueda que por supuesto resultó vana, pues cada vez que pronunciaba la palabra Tziminchac, los indios volvían a llevarlo al mismo sitio y a señalarle la piedra. Abelardo no pudo entender la misteriosa insistencia de los indios en mostrársela. El tiempo se le escapaba inclemente de las manos, no le quedaba más remedio que correr de un lado para el otro. Los naturales empezaban a tomarlo por loco. Cuando al cabo de tanto frustrado y penoso inquirir, rebuscar, husmear e ir de aquí para allá le llegó la hora de partir, observó por última vez la escultura, y sin poder evitarlo, se llevó para siempre la impresión de que algo había en ella que pertenecía a su adorado Marroquí.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.