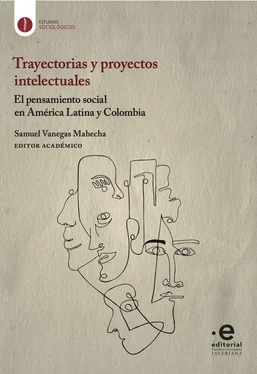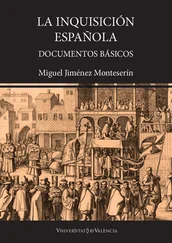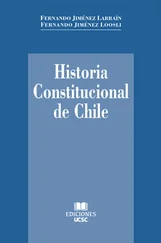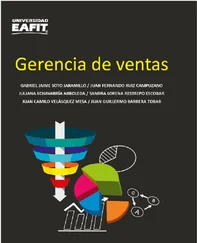Referencias
Altamirano, C. (2010). Introducción. En C. Altamirano (ed.), Historia de los intelectuales en América Latina II: los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX, (pp. 9-30). Buenos Aires: Katz.
Alvarado, M. (2003). Rodó y su Ariel. El Ariel de Rodó. Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, (20), 155-173.
Benedetti, M. (1966). Genio y figura de José Enrique Rodó. Buenos Aires: Eudeba.
Blanco, A. (2006). Razón y Modernidad: Gino Germani y la sociología en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
Bolívar, S. (2009). Doctrina del libertador. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Bourdieu, P. (1995). Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama.
Bourdieu, P. (2003). El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad. Barcelona: Anagrama.
Burrow, J. (2001). El pensamiento europeo 1848-1914. Barcelona: Crítica.
Collins, R. (2005). Sociología de las filosofías: una teoría global del cambio intelectual. Barcelona: Herder.
Devés, E. (2001). Del Ariel de Rodó a la Cepal (1900-1950). Buenos Aires: Biblios.
Echandía, D. (2001). Americanismo, liberalismo y positivismo en la obra de José Enrique Rodó (tesis doctoral inédita). Universität Bielefeld, Bogotá, Colombia.
Elias, N. (2009). Sociology of knowledge: new perspectives. En N. Elias (ed.), Essays I: On the Sociology of Knoweledge and the Sciences (pp. 3-41). Dublín: University College Dublin Press.
Fernández Retamar, R. (2006). Todo Calibán. La Habana: Fondo Cultural del ALBA.
Gomes, M. (2002). Estética del modernismo hispanoamericano. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Gutiérrez, R. (2006). José enrique Rodó, revisited. En Rafael Gutiérrez Girardot, Pensamiento hispanoamericano (pp. 139-162). México: Difusión Cultural UNAM.
Halperin, T. (2005). Historia contemporánea de América Latina. Madrid: Alianza Editorial.
Herrera, R. (2006). La sociología en América Latina (1900-1950). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Ibarra, L. (2005). La lógica de la teorización del sujeto: en busca de nosotros mismos. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Ibarra, L. (2011). El desarrollo de la teoría histórico-genética después de Piaget. En V. Weiler (coord.), Norbert Elias y el problema del desarrollo humano (pp. 163-194). Bogotá: Aurora.
Jáuregui, C. (2004). Arielismo e imaginario indigenista en la revolución boliviana. “Sariri: una réplica a Rodó” (1954). Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (59), 155-182.
Koselleck, R. (1993). Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós.
Latour, B. (2005). Reensamblar lo social. Buenos Aires: Manantial.
Mannheim, K. (2005). Diagnóstico de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.
Marx, K. (1973). La ideología alemana. México: Grijalbo.
Parra, L. (2002). Miguel Antonio Caro y la moral utilitarista. En R. Sierra (ed.), Miguel Antonio Caro y la cultura de su época (pp. 91-123). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Rama, Á. (2004). La ciudad letrada. Santiago: Tajamar Ediciones.
Rodó, J. E. (1993). Ariel: motivos de Proteo. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Terán, Ó. (2010). El Ariel de Rodó o cómo entrar en la modernidad sin perder el alma. En L. Weinberg (ed.), Estrategias del pensar: ensayo y prosa de ideas en América Latina, siglo XX (pp. 45-64). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Turner, J. (1989). The Disintegration of American Sociology: Pacific Sociological Association 1988 Presidential. Sociological Perspectives 32(4), 419-433.
Weber, M. (2008). Ética protestante y espíritu del capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Weinberg, L. (2010). Cuadernos Americanos: la política editorial como política cultural. En C. Altamirano (ed.), Historia de los intelectuales II: los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX, (pp. 235-258). Buenos Aires: Katz.
Weinberg, L. (2014). Crítica literaria y trabajo intelectual. En S. Vivas (ed.), Utopías móviles. Nuevos caminos para la Historia Intelectual en América Latina, (pp. 90-117). Bogotá: Diente de León.
Notas
1 Entre los varios límites que se pueden elegir para poner la frontera entre la primera y segunda mitad de siglo XX en la producción intelectual latinoamericana, la aparición en 1942 de Cuadernos Americanos puede constituir una “divisoria de aguas” de los dos periodos. Liliana Weinberg ha indicado que, como proyecto editorial, esta revista recogió viejos y nuevos canales de circulación de publicaciones y circuitos intelectuales ligados al arielismo, el juvenilismo, el reformismo universitario, el unionismo, el aprismo, el anticolonialismo y el temprano antiimperialismo. Asimismo, indica que Cuadernos Americanos se vio abocado a repensar varios de los asuntos que habían ocupado el pensamiento social latinoamericano en las primeras décadas del siglo XX (Weinberg, 2010). De lo indicado por Weinberg en su trabajo sobre la revista, se puede deducir que Cuadernos Americanos significó un “cambio de tono” en el pensamiento social latinoamericano. Con Silva Herzog, su director de 1942 a 1985, especialista en teorías del desarrollo económico, la revista se va a convertir en un bastión del proyecto modernizador, que, a pesar de compartir su “progresismo” con la etapa anterior del pensamiento latinoamericano, terminará por entronizar la “alta cultura” y el conocimiento instrumental asociado al carácter profesionalizante con el que se fueron institucionalizando disciplinas como la economía y la sociología. La crítica a la instrumentalización a través de la crítica al utilitarismo es uno de los rasgos del arielismo, como se indicará más adelante en este texto.
2 En términos sociológicos, no existe ningún individuo, por privilegiado que sea, que pueda ser consciente de la realidad de su momento histórico, lo cual no quiere decir que no haya individuos con mayor capacidad de influencia, en virtud de su posición en la estructura social y, en esa medida, desatar cambios o frenarlos. Un individuo con la capacidad de conciencia total sobre lo que representa en un determinado momento es la ilusión de la razón ilustrada que apenas hace sustitución funcional de la divinidad por el ser humano como la medida de todas las cosas.
3 Como se planteará más adelante, si bien los intereses de toda índole hacen parte de la producción del pensamiento, no es posible establecer una simple relación de causalidad.
4 Un texto que ya va teniendo el rango de clásico en esta perspectiva es el Randall Collins, Sociología de las filosofías: una teoría global del cambio intelectual (2005). Una variante que va teniendo muchos adeptos es la originada en la obra de Bruno Latour, que tiene la pretensión de redefinir la teoría sociológica, involucra dentro de la red de producción no solo a los “actores humanos”, sino también a los “no humanos”, dispositivos tecnológicos y la naturalez (Latour, 2005).
5 La noción de campo atraviesa toda la obra de Bourdieu, para dos de los campos de los que se ocupó se puede ver Las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario (Bourdieu, 1995) y El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad (Bourdieu, 2003).
6 Desde los pioneros trabajos de Piaget, pasando por los de Vigostky, Luria y Brunner, hasta los estudios transculturales que han constatado aspectos básicos de la obra piagetiana, y la síntesis realizada por sociólogos, como Günter Dux, se ha comprobado que el proceso de desenvolvimiento de la humanidad tiene como base el desarrollo de las estructuras cognitivas. Este desarrollo se da en un doble sentido: por un lado, históricamente es posible comprobar cómo los seres humanos han dado saltos cualitativos en la forma como conciben el mundo; y, por otro lado, en la medida en que esos saltos cualitativos no es posible heredarlos, a cada nuevo ser humano le toca desarrollarlos una y otra vez de acuerdo con el estado en que se encuentren los adultos competentes en cada momento histórico.
Читать дальше