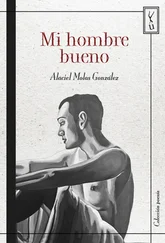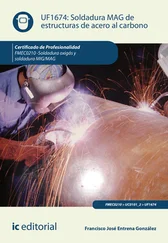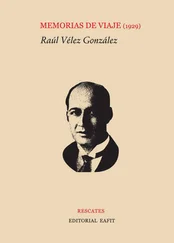No sería el único aprendizaje. Llegó también el de la palabra justicia. En la ducha, hace unos días, dejando caer el agua caliente sobre mi espalda, recordé otra situación que viví ese año en el jardín. Fue durante un recreo. Mi compañera quería subir al tobogán, pero había un chico que bloqueaba la escalera. Sin dudarlo me acerqué y le pregunté: «¿Podes correrte del tobogán? Ella quiere subir». Apenas salió la última palabra de mi boca recibí una patada en la panza que me tiró al piso y me dejó sin aire por unos segundos. Lejos de llorar, me levanté, lo miré y me retiré a otro lugar del patio de juegos, sin entender el motivo del golpe, ya que le había pedido algo justo. Asimismo en esa etapa sufrí otro hecho similar, como consecuencia de la vulnerabilidad que tenemos cuando somos niños. Recuerdo el sonido del timbre que anunciaba el tan ansiado recreo, si bien a los más pequeños nos permitían salir del aula unos minutos antes para llegar primero al kiosco, esa tarde demoré y, aunque me hallaba en primera fila, frente a la lata verde de golosinas, el malón de niños y niñas mayores no se hizo esperar. Mis manos que siempre fueron pequeñas, esa tarde de primavera se encontraron en la posición incorrecta. Inevitablemente comencé a sentir el tumulto detrás y casi sin tiempo logré sacar mi dedos del espacio entre la estructura de lata y su puerta, quedando atrapado el mayor derecho. Entre la algarabía de niños exaltados por adquirir un sándwich de jamón y queso, harinita, mielcita o juguito congelado, mis gritos de socorro se perdían. Para mi alivio, o mejor dicho, para alivio de mi dedo, una niña mayor, alta y delgada logró divisar la situación y se presentó en mi auxilio. Me llevó al baño y colocó mi mano bajo el chorro de agua fría de la canilla. Mi dedo que parecía el cartucho de una lapicera de tinta morada, de a poco comenzó a recuperar el color y la sensibilidad. Aquella niña, no se separó de mi lado. Si supiese lo agradecida que estuve aquel día. Durante estos años la marca que lleva mi dedo me recuerda a aquella persona que entre la multitud me vio y no dudo en ayudarme. Por ello es que a los cinco años me convencí de que en el futuro sería abogada. Todavía desconocía la insolencia del mundo y sus habitantes, la difícil tarea de ejercer llanamente nuestra profesión, las chicanas y los maltratos de quienes olvidan para qué vinimos a este complejo, pero asombroso, planeta Tierra. Con los años, vamos encontrándonos con situaciones similares, algunas incluso más graves e inentendibles. Muchas veces, luchar por la justicia no resulta como esperábamos. A pesar de ello, no debemos rendirnos, porque todo en su momento se vuelve justo. No debemos dejar de pelear por lo que consideramos correcto, porque, como sostiene Paulo Freyre, «sería injusto perder ese sentimiento de justicia que te hace diferente». También tiene su parte grandiosa: ser un puente para ayudar a las personas a solucionar sus conflictos, y lograrlo, es muy gratificante; trabajar para que alguien recupere la esperanza y la fe perdidas y crea en una justicia pura aún es posible. En palabras de mi padre: “La justicia es un valor y, como todo valor, debe ser transparente, y su mejor amiga es la verdad. Como ciudadanos, nos corresponde crear leyes que la honren para lograr una sociedad más igualitaria. A ella aspiramos, aunque algunos logren acercarse más que otros”. Alcanzar este ideal de justicia requiere que cada ser humano tenga cierta elevación espiritual, entendida como la posesión de valores para poder desempeñarse en su propio ámbito.
Años más tarde, entre la niñez y la adolescencia, escribí poemas y cuentos de miedo y de suspenso. Los guardaba para mí y solo los leyeron mis padres y mis hermanos. En la secundaria, escribí La historia del Tucán , un compilado de escritos anillado que incluía historias de amor adolescente y cartas románticas (las cartas eran una costumbre habitual y, ciertamente, era muy lindo recibirlas; la emoción de abrir y leer una que nos tiene por destinatarios es algo que todos merecen sentir al menos una vez en la vida). El título hacía alusión a mi nariz aguileña, objeto de algunas burlas en la secundaria, y a que varios relatos me tenían como protagonista. Lamentablemente, un día extrajeron aquellas páginas de mi mochila y nunca más pude recuperarlas. Ese día, el edificio de la Escuela Normal en Lenguas Vivas Juan Bautista Alberdi, de casi 150 años de antigüedad, donde cursé el polimodal, me observó bajar por una de sus imponentes escaleras de mármol desgatado por el tiempo, sin la creación a la que tanto amor le había dedicado. Una verdadera pena. Me hubiese gustado releerlo ahora y sonreír con esas historias de adolescentes enamorados que creen que el amor se acaba para siempre en sus vidas. Además de escribir, en la escuela, durante las horas libres, me gustaba sentarme en el suelo y apoyarme en alguno de los señoriales balcones de hierro cubiertos por enormes paños de cortina. Tengo fresco aquel recuerdo: el sol de invierno acariciando mis mejillas mientras sigo con la vista un libro de poemas. Mi cuerpo agradece el agradable mimo del calor y mis ojos se cierran por momentos, para luego continuar con la lectura. Qué vivencia más colosal, de esas que puedes acoger en una cajita de cristal y terciopelo y guardarlas para siempre.
En el año 2006, ingresé a la facultad. Una mañana de febrero, mi amado padre, sin perder su costumbre de llevarnos y buscarnos de todos lados sin importar que hora fuese, me acompaño y me dejó en la entrada. Nunca olvido la sensación en el estómago que tuve cuando me bajaba del auto y le decía gracias papá y me dirigía a cruzar las enormes alas de madera maciza que daban paso a la universidad. Desde mediados del 2005 en lo único que pensaba era en tomar clases en la acogedora institución que sería mi lugar de estudio durante seis años. Para mi corazón estaba claro que allí estudiaría mi ansiada profesión y que, con ella, tendría mi futuro. Por supuesto que tuve todo tipo de experiencias, profesores excelentes y otros no tanto, buenos compañeros y otros no tanto. Mi querida prima Virginia compartió conmigo la mayoría de esas vivencias. Una compañera y amiga desde la secundaria, Sofía, también participó de estas aventuras. A leguas se notaba nuestra falta de mundo, pero eso no nos impidió disfrutar, reír, llorar y correr por los pasillos mientras nos esperaba algún examen. Durante ese tiempo, mi pasión por los cuentos y poemas se fue enfriando. Solo leía la bibliografía relacionada con la carrera: códigos, manuales eternos, fotocopias de fallos y leyes en general. En esos años no sentí ganas de escribir ni de leer novelas y cuentos. Olvidé eso que amaba hacer, lo guardé en algún lugar dentro de mí. El ritmo de la vida me iba apartando de la lectura y la escritura. Cursaba en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y eso implicaba asistir obligatoriamente a clases todos los días. Además, jugaba al hockey, que me exigía cuatro entrenamientos a la semana más un partido cada sábado. También formaba parte del equipo deportivo de la facultad y disfrutaba de mi noviazgo universitario. Sé que no son excusas para que dejara de dedicarme a lo que me apasionaba, pero es curioso cómo las personas comenzamos inconscientemente a brindar una mayor cantidad de tiempo a las nuevas responsabilidades, y dejamos así lo que nos apasiona, en mi caso leer y escribir. Quizá no era solo falta de tiempo, lo era, además, el hecho de que mi imaginación se había visto avasallada por las estructuras que la sociedad iba imponiéndome.
Más tarde llegaron el trabajo, el matrimonio y los posgrados, es decir, un fuerte período de adaptación a la vida adulta en que las responsabilidades se acrecentaban y debía tomar cada vez más decisiones. Pero existía algo más fuerte en lo más profundo de mis raíces, aquello que me apasionaba: escribir. Como el fénix resurge de las cenizas, pude renacer entre letras y palabras. Las frases e ideas comenzaron a inundar mi cabeza, no podía parar de escribir mentalmente. Contra todo pronóstico y a pesar del tiempo transcurrido –uno siempre tiene esa pizca de desconfianza en cuanto a sus capacidades–, un día decidí hacerlo. Encendí la computadora, ya no para hacer home office , leer un mail o comprar online , que tanto me gusta, sino para dejar fluir mi imaginación. Ahora, a medida que voy tecleando siento el calor en mi plexo solar y se eriza mi piel. Estoy haciendo lo que hace tiempo me debía, estoy reencontrándome conmigo misma, con mi ser interior que me esperaba con ansias.
Читать дальше