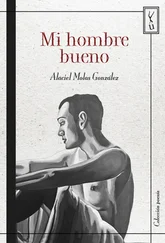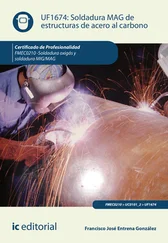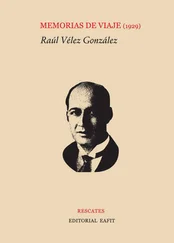Cuando leí estas páginas pude observar las tonalidades distintas que adquirieron mi hacer y andar cotidiano, y advertí que pretendo ser y estar en el presente, aún más que antes. Quiero perderme y encontrarme en el ahora. Este será el efecto que sentirán como lectores durante este viaje. Aprendí que este libro puede formar parte del HYGGE de cada uno de nosotros.
Hay algo que es inminente y eso, indefectiblemente es el cambio, sea cual sea, el cambio evolutivo. Este es un punto de partida que gracias a una característica de Florencia lo hace posible: su intención de verterse en este importante material, cuyas palabras enlazadas convierten la lectura en algo muy interesante. Así nos ayuda a dar este necesario e inminente SALTO.
Dr. José Roberto Finoli
Médico Psiquiatra
Capítulo 1
Estamos hechos de recuerdos
A veces dudamos sobre el origen de un recuerdo. ¿Existe gracias a una fotografía o porque alguien nos lo ha contado? ¿Es así como terminamos apropiándonos de él? Siento que fue ayer cuando, con solo tres años, pasaba largas horas tratando de aprender a leer. En ese entonces, la biblioteca de mis abuelos despertaba mi atención, y con el pasar de los años aún lo hace, sobre todo cuando la recorro y los observo contar el origen de cada colección; esto último derrite mi corazón. De pequeña sacaba libros y me sentaba durante horas a observarlos, por tanto, el primer recuerdo que tengo de estar entre ellos proviene de esa edad. Estoy sentada en un sillón redondo de mimbre, con un vestido rojo a cuadros, sosteniendo un libro grande y pesado de tapa dura. Mientras lo hojeo me pregunto cómo los adultos consiguen unir las letras. Yo sé cuál es la a, pero no entiendo cómo la ensamblan con el resto de las vocales y consonantes, y me irrita no poder hallar el mecanismo. Una foto en uno de los álbumes familiares retrata ese instante, sin embargo, no hace suyo mi esfuerzo interior por entender la mecánica de la lectura.
En mi familia, hay grandes lectores, de esos que se comen los libros en cuestión de horas, y no porque tengan tiempo de sobra, sino porque les apasiona leer. ¿A quién no? La sensación de seguir con la vista palabras, párrafos e imágenes de las páginas de un libro es fascinante, como la emoción que genera el fenómeno óptico y meteorológico que produce un arco de luz multicolor en el cielo cuando llovió con sol, el famoso “arco iris”. Incluso mi abuela paterna, Zulema, es una gran escritora de historias populares nunca publicadas. Siempre insisto en que tome cartas en el asunto y las publique, sobre todo ahora que, a diferencia de otros años, existe una gran variedad de editoriales y no es complicado acceder a ellas, pero por una u otra razón siempre termina postergándolo. Son historias interesantes, leyendas que vale la pena conocer, porque son nuestras, es decir, porque pertenecen a la provincia y al país. Además, estoy convencida de que si la vida te ha proporcionado un don –el de saber narrar en el caso de mi abuela–, debes compartirlo. ¿Para qué guardarlo solo para uno mismo?
Como resultado de mis aventuras entre libros, no es raro que cuando cumpliera cuatro años yo ya supiera leer. Jugaba a armar palabras mirando las cortinas y cubrecamas con letras y números que había en nuestra habitación de hermanos. Nunca me cansaba. Amaba sentarme en la cama a observarlos por horas. En el techo, un luminoso vitral de ventilación iluminaba el juego. Cuando me acostaba por la siesta, solía imaginar que era un lugar lleno de agua cristalina donde nadaban peces de formas y colores increíbles. Por la noche, en cambio, esa luz dorada se volvía oscura, azulada y me asustaba, y hacía que saltase a la cama de uno de mis hermanos. Jamás pude dormir en mi cama durante la noche mientras vivimos en esa casa de tejas verdes, de estilo escandinavo. Entonces residíamos en el corazón de Yerba Buena, una de las ciudades más atractivas de la provincia de Tucumán, en Argentina. Es una localidad pintoresca, cerca del cerro, colmada de vegetación, aire puro, paz y mucha luz. La casa tenía tres pisos y en cada uno de ellos vivía una parte de la familia. Mis padres, mis hermanos y yo, en el primero; mis abuelos paternos y mi tío adolescente, en el segundo; y en el tercer piso, la hermana mayor de mi papá, con mi prima. Eran tiempos en que la familia estaba muy unida. Con mis bisabuelos, a quienes tuve la dicha de gozar hasta pasada mi adolescencia, y con mis abuelos, tíos y primos, disfrutábamos de un rico asado todos los domingos, que incluía charlas hasta el anochecer. Por fortuna, la mesa siempre estaba repleta de manjares y rodeada de amor. Eran reuniones maravillosas, en que reinaba la alegría en el aire, y esa es solo una de las incontables palabras con que puedo describirlas. Nos acompañaban también dos patos y dos perros que se llamaban Romina y Tobi. Por esos tiempos, además del afán por la lectura y la imaginación, desarrollé una especie de juego que consistía en esconderme por largos lapsos de tiempo. Aunque hacerlo me divertía terriblemente, lo único que lograba era preocupar a los adultos. La primera vez que lo hice estaba al cuidado de mis abuelos, porque mis papás estaban trabajando. Ese mediodía decidí esconderme en un canasto alto de mimbre, que era parte de la decoración de nuestro living. Giraban las agujas del reloj y yo no aparecía. Mi abuela en camisón corría en busca de la policía. Los vecinos gritaban mi nombre a los cuatro vientos por las calles de la zona y yo seguía sin dar señales. Las chicas de la cuadra, enamoradas de mi tío adolescente, aprovechaban la situación para intercambiar palabras con él, mientras me buscaban. Mis abuelos siempre recuerdan la desesperación que vivieron. Y también que no sabían cómo le dirían a mis padres que yo me les había perdido y que no habían podido cuidarme lo suficiente. Hasta que sentí esa dulce y joven voz, la de mi madre, que por ese entonces era una pequeña de apenas 21 años. Unos ojos saltones se divisaron entre la tapa y el cuerpo de aquel canasto. Siempre fui una niña introvertida, sonriente, de ojos grandes y brillantes. Esos mismos ojos aparecieron al oír la voz de mi amada madre. Mi abuela gritó de alegría. No fue la única vez que lo hice, también en casa de mis abuelos maternos me divertí asustándolos, me encantaba esconderme. Habrá sido alguna especie de juego que disfrutaba, pero ninguna gracia hacía a los adultos.
Como niña que sabía leer, en esa época ansiaba concurrir al jardín de infantes (lo que hoy conocemos como nivel inicial). Cada día, cuando mi prima Luciana se marchaba al colegio, lloraba apoyada en el vidrio de uno de los ventanales porque también quería ir a estudiar, aunque todavía no tuviese la edad para hacerlo.
Un año después, finalmente, empecé a asistir al jardín de infantes. Al principio, para que me adaptara, me llevaban mis padres, o mis tíos Alicia y Esteban, siempre colaborando entre todos. A las semanas comencé a trasladarme en el transporte escolar, un colectivo viejo que también había sido el transporte de mi madre en su niñez y que pertenecía a don Segundo, una figura conocida de Yerba Buena, con un carácter bastante especial. El recuerdo que tengo de él se relaciona con un día en que mi prima, la mayor, que viajaba a diario conmigo, no asistió a clases. Segundo me pide que le comunique cuando estuviéramos llegando a mi domicilio. Yo venía distraída y no le avisé. Cuando se dio cuenta, habíamos pasado ya varias cuadras. Empezó a retarme dando gritos frente a todos los chicos. Al día siguiente, cuando me fue a buscar a la salida del jardín, no quise subir al transporte. Me sujeté fuerte del portón y empecé a gritar. Entre la señorita Marcela, mi maestra, y él trataron de que me soltara de los barrales de hierro, pero no hubo caso, tuvieron que llamar a mi familia para que me retirara. Nunca más quise ir con él. Para la niña que yo era, se trataba de un hombre enorme y malhumorado que me aterraba; no hubiese podido soportar que volviese a gritarme, porque había aprendido lo que es el respeto –sabía quién podía o no retarme–. Hoy, tantos años después, pienso que, seguramente, solo se trataba de una persona mayor, agotada por el largo tiempo dedicado a su trabajo, con la responsabilidad que implica transportar niños de sus casas al colegio y viceversa, lo que explicaría su impaciencia y sus quejas constantes.
Читать дальше