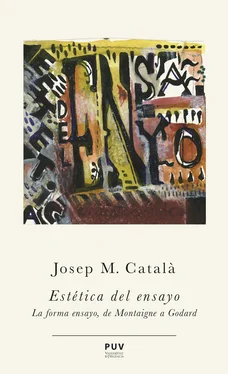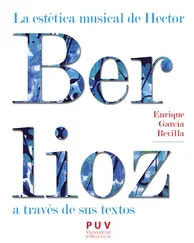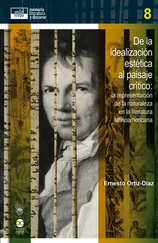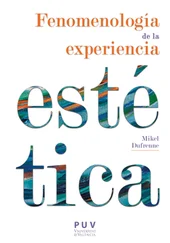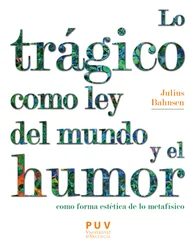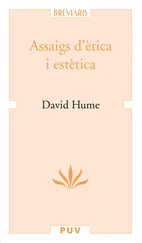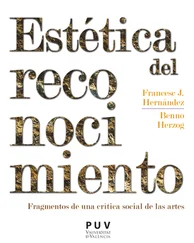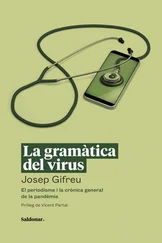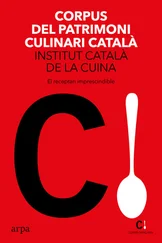Con este escrito no he pretendido hacer una historia del film-ensayo ni un tratado sobre él, sino tan solo reflexionar sobre una forma fílmica que se ha convertido en el prototipo de los cambios experimentados por el documental en los últimos años, cuando en el ámbito del poscine este ha confluido con las corrientes vanguardistas. Así pues, se trata de un ensayo sobre el film-ensayo. Un proyecto cuya intención no puede ser informativa sino reflexiva, y a la que tampoco acompaña ninguna pretensión de agotar todo lo que puede decirse sobre el tema. Además, he querido que este acercamiento a una modalidad fílmica tan específica y tan intrigante como el ensayo fílmico sirviera para reflexionar sobre el cine documental y sobre las características generales de la forma ensayo, así como sobre la relación de las imágenes con el pensamiento. Considero que el film-ensayo es un laboratorio donde pueden examinarse los resultados de la confluencia contemporánea de distintas formas de saber: literario, filosófico, artístico, emocional, tecnológico, psicológico, científico, etc., así como de diferentes modos de exposición de las mismas, y que, en consecuencia, su estudio sobrepasa necesariamente los límites de lo que podría ser un simple estudio monográfico sobre un determinado género fílmico.
La reivindicación de la actividad reflexiva en una época que parece menospreciarla, y que precisamente por ello se ahoga a marchas forzadas en sus propias menudencias, hace que la importancia del modo ensayístico en general se agigante, sobre todo cuando esta forma enunciativa se plantea a través de las imágenes, a las que con tanta frecuencia se ha considerado culpables de este eclipse actual del pensar. Pero el pensamiento, incluso el pensamiento visual, es siempre reflexión sobre la realidad. Empecemos, pues, como he dicho antes, por tomarle el pulso a esta realidad, cuarenta años después de que Guy Debord detectara un nuevo malestar de la cultura a través de sus famosas manifestaciones sobre la sociedad del espectáculo, cuando, inaugurando un nuevo discurso sobre las profundas transformaciones de lo real, decía, entre otras cosas, que «la realidad surge del espectáculo y el espectáculo es real (…) En el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso». 9
Baudrillard se lamentaba, por su parte, de que estuviéramos siendo amenazados por una interactividad que nos rodearía por doquier: «por todas partes lo que está separado se confunde; por todas partes, se suprime la distancia: entre los sexos, entre los polos opuestos, entre el escenario y la sala, entre los protagonistas de la acción, entre el sujeto y el objeto, entre lo real y su doble». 10Quizá ha llegado el momento de dejarse de lamentaciones sobre la situación actual y concebir la posibilidad de que esta confusión general que se anuncia, y a la que Baudrillard denomina interactividad, no sea más que el fundamento de un proceso de reflexión total propiciado por un mundo convertido en representación. Las advertencias de Schopenhauer y Heidegger habrían sido en vano: la era de la imagen del mundo entendido como imagen, el tiempo del imposible conocimiento del conocimiento, nos habrían finalmente alcanzado. Pero, curiosamente, esto no ocurriría a través de una obliteración de la voluntad o del flujo vital, ni de la presencia del cuerpo, sino todo lo contrario. El ensayo contemporáneo produciría una síntesis de esos vectores, dejando atrás las presentidas y falsas dicotomías.
El desorden que se contempla inicialmente ante este mundo totalmente representado estaría constituido por las ruinas del equilibrado universo neoclásico anterior que ahora se ha venido abajo con todas sus consecuencias. Ante este panorama caben dos posibilidades, una de las cuales está ya en marcha impunemente: o bien levantar un espejismo que haga creer que nada ha pasado, o bien empezar a trabajar con los restos del mundo clásico para fundamentar una epistemología que se dedique en primera instancia no tanto al estudio del ser, como al del parecer. Ello haría que no fuera necesariamente cierta la consecuencia que Baudrillard extrae de la proliferación de la interactividad, a saber que «esta confusión de términos, esta colisión de polos, hace que en ningún sitio sea posible ya un juicio de valor, ni en arte, ni en moral, ni en política». 11Al contrario, la nueva epistemología estará dedicada a poner las bases de una ética del simulacro que nos libre de las manipulaciones que el poder efectúa constantemente con el fantasma de lo real.
Empezamos a ser plenamente conscientes de que la realidad se degrada por momentos, de que es un valor claramente a la baja en el ámbito social, donde domina lo financiero como lenguaje de un entramado político-militar-empresarial que delimita los ejes de la nueva realidad virtual . No sucede así con el arte, que se hace, por contraste, cada vez más realista, si bien es un realismo que seguramente Debord no hubiera reconocido como tal. Hace años, cuando surgió en televisión el fenómeno sintomático de «Gran Hermano» podía parecer que habíamos tocado fondo en este proceso de desgate de lo real por un uso indebido de su vigor: haberle dado ese nombre a un programa de televisión ya indica hasta qué punto la desmemoria, el cinismo y también la incultura se mezclan en la sociedad contemporánea, aunque ahora, pasados los años, el fenómeno apenas si nos llama la atención. Pero faltaba quizá el efecto rebote que pondría las cosas en su sitio, y este se produjo tras el 11 de septiembre de 2001, cuando, en medio de un tormenta de mentiras generalizadas, aparecieron noticias en los periódicos sobre la intención del Pentágono de crear una agencia especializada en la difusión de noticias falsas, información que sorprendía no tanto por su contenido, como por el hecho de que ese organismo se decidiera a hacerlo público: el suceso se asemejaba a un argumento de Chesterton.
Han pasado ya bastantes años desde esa línea de demarcación que supuso el 11 de septiembre y de la pesadilla americana que se extendió sobre el mundo a través de la administración del presidente Bush. Pero esos años no han cambiado prácticamente nada, si acaso ha oscurecido unas prácticas que antes eran tan cristalinas que parecían ridículas. Ahí están los casos de Snowden, de Manning, de Assange para probar hasta qué punto la democracia se va apagando poco a poco por consunción del espíritu libre de los sujetos en el régimen suprarreal del capitalismo financiero provocador de lo que Bernard Stigler denomina miseria simbólica. Los gobernantes y las maneras parecen haber cambiado, pero lo cierto es que las transformaciones de entonces no tenían tanto que ver con los gobiernos, a pesar de que fuera un determinado gobierno neoconservador el que las impulsara, como con una tendencia de nuestra cultura que, lejos de interrumpirse con la presidencia de Obama, ha continuado modificando las formas de relacionarse con lo real, incidiendo especialmente en el hecho de que lo real se ha convertido en una moneda de cambio, en una mercancía. Como es lógico, esta cualidad objetual de la realidad lo transfigura todo. Modifica incluso a aquellos que se consideran rectores de las maniobras destinadas a gestionar los intercambios con lo real, quienes finalmente no pueden dejar de creer en la verdad de sus propias mentiras. En este momento resulta complicado aplicar a los conceptos de verdad y falsedad los mismos parámetros que antes del cambio. Se impone, por tanto, una reconsideración de la ética para regenerar sus funciones fundamentales y para impedir el intento de amoldarla a un paisaje que, siendo un simulacro, debería considerarse ontológicamente falso pero que es el único existente. La nueva situación demanda una visión crítica verdaderamente operativa en un estado de cosas que ha transfigurado la realidad.
Читать дальше