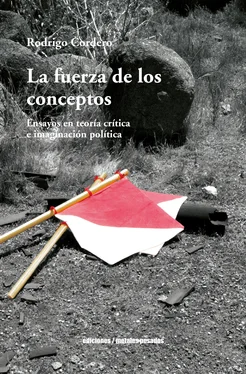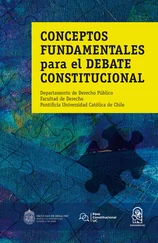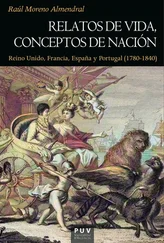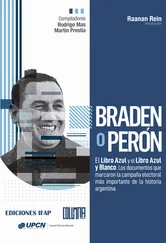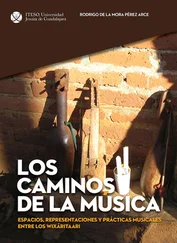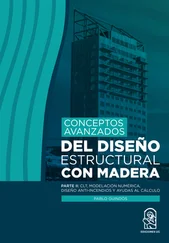La tercera pista se refiere a aproximarse a los conceptos como sitios de lucha política, por cuanto están abiertos a ser apropiados de distintas formas en el marco de disputas y controversias acerca de la correcta definición del mundo y las entidades que lo componen. Esto supone sumergirse en un campo de fuerzas y fricciones en el cual los potenciales de crítica y desobediencia se encuentran igualmente presentes que las lógicas de poder y dominación. Seguir el movimiento de un concepto significa, por lo tanto, reconstruir los principios de visión y división que ellos producen y observar su operación en sitios concretos.
La cuarta y última pista que deseo proponer consiste en entender los conceptos como aparatos afectivos. Esto quiere decir que el alcance de un concepto no se agota en lo que las personas racionalmente piensan, atribuyen o reconocen como su significado. Su fuerza se articula, en última instancia, en la pluralidad de apegos y disposiciones afectivas que producen, activan, incitan y movilizan. Si bien nuestra inclinación natural es a querer definir los conceptos como manera de comprenderlos y producir conocimiento, existen conceptos que no podemos aprehender a través de definiciones precisas ni de la transparencia de hallazgos empíricos, sino que solo podemos sentirlos. Seguir el movimiento de un concepto, en consecuencia, significa tratarlos como texturas sensibles o superficies de contacto que producen experiencias y saberes «somáticos». A ello apunta Adorno cuando objeta la manera en que las sociologías positivistas, al deshacerse del «concepto de sociedad» por considerarlo una noción metafísica que no puede ser vista, niegan la textura sensible y afectiva del conocimiento de lo social: «la sociedad se puede sentir de modo inmediato allí donde duele» (Adorno 1996: 55).
Esta manera de comprender las formaciones conceptuales invita a reconocer el hecho de que un concepto –y el trabajo de conceptualización a través del cual se despliega en el mundo– es una trama de inscripciones y descripciones, un ensamblaje de conexiones y traducciones, un espacio de disputas y tensiones, y una cadena de efectos y afectos. Así, un concepto es menos un dominio estable de verdades sólidas que una serie de «interrupciones», «accidentes» y «brechas», y es menos una unidad de definiciones coherentes que una «población dispersa» de ideas, imágenes, saberes y presuposiciones acerca del mundo reunidas por el trabajo del propio concepto (Foucault 2002: 24).
III
Sobre la base de estas consideraciones, el presente libro persigue la idea bastante sencilla de que una crítica de la sociedad no es posible sin una crítica de los conceptos. Para la teoría crítica, tal como sugiere Walter Benjamin, esto significa emplear los conceptos como instrumentos para navegar por el mundo social y como espacios productivos para la imaginación política. Desde esta perspectiva, el trabajo de seguir a los conceptos consiste en comprender la articulación histórica, la fuerza material y el poder normativo de los regímenes conceptuales que sostienen y reproducen las prácticas e instituciones sociales, y en explorar la manera en que la propia operación de la sociedad genera relaciones y divisiones que se materializan (y naturalizan) en formas conceptuales que se inscriben en textos, cuerpos, objetos, espacios y tiempos. En contra de la lógica de clausura que caracteriza a las formas de dominación, el objetivo de la teoría crítica no es sancionar definiciones correctas de acuerdo con algún parámetro normativo para tal o cual concepto, sino que mantener el enigma de lo social abierto al reconocer el momento de no identidad que siempre existe entre las formas conceptuales y la realidad social. Situarse en este umbral es importante para deconstruir los mitos que operan como hechos incuestionables, pero también, e incluso más importante, para abrir territorios para la agencia política y experimentar con otras formas de vida en común (reconociendo la ausencia de modelos fijos y el riesgo intrínseco del fracaso).
El libro encarna y desarrolla estas ideas en cuatro capítulos y tres excursos. Los capítulos se concentran en el trabajo de cuatro autores que ofrecen maneras de mirar y formas de problematizar la vida social de los conceptos y el trabajo que ellos realizan en la formación del mundo social: Theodor W. Adorno, Reinhart Koselleck, Niklas Luhmann y Hannah Arendt. Aunque no todos se identifican con el canon de la teoría crítica y existen importantes diferencias entre ellos, en cada uno de los capítulos busco extraer aprendizajes teóricos y rendimientos metodológicos para enriquecer el estudio y crítica de los conceptos como un momento ineludible del estudio y crítica de la sociedad. En el caso de Adorno (capítulo 1), discuto su apropiación de la dialéctica como un «método de movilidad» que utiliza reflexivamente los conceptos como objetos para explorar conjuntamente los límites de los hábitos de pensamiento y las contradicciones de la sociedad. La lectura de Koselleck (capítulo 2), por su parte, apunta a reconsiderar la agencia de los conceptos en procesos de transformación y lucha política, así como su historicidad (y por tanto apertura) como sitios de inscripción de posibilidades sociales y normativas. En tanto, la exploración sobre Luhmann (capítulo 3) se concentra en los conceptos jurídicos como medio de observar sociológicamente las abstracciones del derecho, toda vez que ellos permiten elucidar el hecho de que la forma normativa de la sociedad emerge a partir de conflictos sobre la forma de lo normativo dentro de la sociedad. Por último, el estudio de Arendt (capítulo 4) reconstruye su análisis sobre el fenómeno de la «revolución» a partir de recuperar el sentido espacial y relacional de los conceptos políticos como forma de comprender la promesa de la libertad común que la revolución encarna, así como los peligros asociados a una idea de revolución que, enamorada del radicalismo de sus conceptos, es incapaz de ensamblar un espacio para experimentar la libertad política.
Los excursos, por su parte, ofrecen una serie de escenas y fragmentos sobre la sociedad chilena contemporánea: la articulación y despliegue jurídico del neoliberalismo, la crítica normativa al concepto de sociedad de mercado, el «estallido social» y la escritura de una nueva Constitución. Tales episodios corren como hebras paralelas a los capítulos, pero su lectura conjunta puede ayudar a vislumbrar mejor las complejidades de sumergirse y perderse en el trabajo de los conceptos. Los excursos no buscan ofrecer un relato coherente y sistemático, solo poner en práctica un modo de observación de los conceptos guiado, tal como apunta el historiador italiano Carlo Ginzburg, por el ejercicio de seguir pistas y rastros que a menudo se encuentran como notas al margen en la superficie de una heterogeneidad de lugares y textos. Dejo que las y los lectores exploren libremente cuáles son esas pistas y cómo se conectan sus rastros.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.