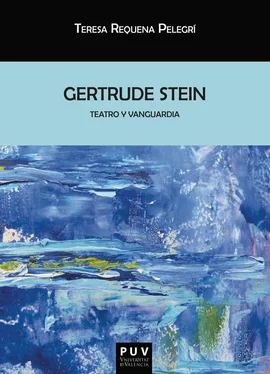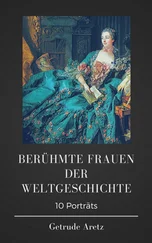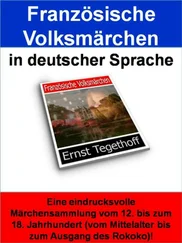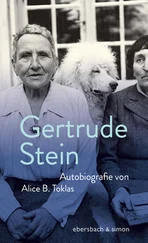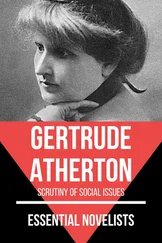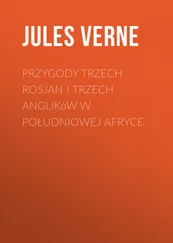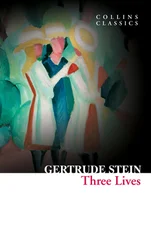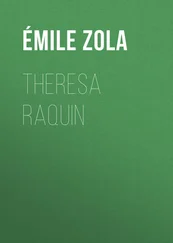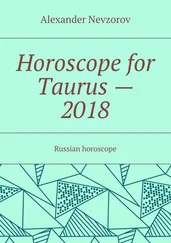Del primero, Stein derivó el principio de la cosa en sí misma, puesto que, tal y como explicó la autora, Cézanne pintaba unos cuadros en los que todos los elementos tenían igual importancia, no había un foco central de atención al cual quedaba supeditado el resto del cuadro, y “[...] one thing was as important as another thing” (Stein cit. en Ryan 24), principio fundamental del paisaje. Con el segundo, Stein sintió una profunda filiación artística que la llevó a afirmar en el libro homónimo que dedicó al pintor — Picasso (1938)— que tanto él como ella eran los que estaban creando el siglo XX, así en la pintura como en la literatura. La autora y su hermano Leo fueron los descubridores del pintor y, fruto de tal mecenazgo, Stein fue espectadora de primera línea del nacimiento del cubismo. Por este motivo, recojo los comentarios de la autora sobre el pintor y el cubismo y examino los puntos de conexión con el teatro steiniano, cuyo punto de convergencia primordial es la voluntad antimimética.
Asimismo, doy cabida a la exégesis de la propia Stein sobre su escritura con el fin de mostrar otra vertiente que permite situar a Stein en su contexto artístico inmediato. Como artista, ella siempre se sintió definida por unas coordenadas geográfico-temporales que la sitúan claramente en un entorno social y, por lo tanto, cuestionan su supuesta falta de historicidad. En este sentido, analizo la vinculación que la escritora sintió con su país natal, a pesar de que vivió gran parte de su vida en París, así como las conexiones que pueden establecerse con el arte emergente del cine en aquellos momentos y con una nueva percepción del espacio y del tiempo, nacida a principios del siglo XX, que estuvo totalmente condicionada por la formulación de la teoría de la relatividad de Einstein.
Establecido el marco de influencia reconocido por la propia autora, que sitúa su escritura en concordancia con cambios artísticos y científicos de su tiempo, el tercer capítulo concluye con un examen de los posibles puntos de diálogo entre los dos contextos teatrales inmediatos que marcaron los años de escritura dramática de Stein: el estadounidense y el de las vanguardias europeas. Aunque, como apunto en el segundo capítulo, Stein no estuvo directamente relacionada con el mundo del teatro, podemos observar puntos de coincidencia, así como también divergencia, entre la producción dramática steiniana y dichos contextos. Por ejemplo, la voluntad de eliminar nociones como la causalidad coincide con los objetivos del simbolismo, el expresionismo o el dadaísmo, movimientos que reaccionan contra la obra bien hecha abanderada por Ibsen y estructurada sobre la psicología de los personajes, la causalidad y la moralidad (Cardullo 5). De la misma forma, la voluntad de aprehender la cosa en sí misma en vez de describirla fue un objetivo compartido con la pintura expresionista, con las prácticas de Appia o Craig (Ryan 42) y con las formulaciones de Maeterlinck. Sin embargo, aunque Stein compartió dichas preocupaciones con sus contemporáneos, también se distanció en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en la función del texto dramático y, por otro, en la noción del público.
En cuanto al primero de los aspectos, en Stein el texto dramático tiene tanta importancia como el espectacular, aspecto que, como señala Bowers, no puede apreciarse en la mayoría de las vanguardias, que mostraron un interés por primar los elementos espectaculares por encima del texto (1991: 131). En cuanto al segundo de los aspectos, el teatro de Stein difiere substancialmente de la voluntad política de los textos vanguardistas. Es decir, si para la vanguardia el objetivo principal fue el de la confrontación con el público, el teatro de Stein no es abiertamente político en el mismo sentido. Fruto de esta diferencia fundamental, existe una diversidad de opiniones en cuanto a cuál es el objetivo del teatro de Stein. Para Bowers, por ejemplo, significa que Stein concibe un teatro donde el público disfruta de una experiencia estética de forma pasiva, mientras que, en mi opinión, Stein —al igual que otros artistas como Duchamp— integra al público en su concepción artística. Por lo tanto, aunque no se pueda afirmar cuáles son los posibles efectos sobre el público, es posible sostener que Stein concibe un público activo al diseñar una experiencia teatral que es un acto individual de percepción cognitiva. En relación con este último punto, se incluye un apartado donde argumento que la concepción steiniana del público como entidad fundamental del hecho teatral avanza la teorización del concepto de público que se gestó a partir de la década de los 70.
Este capítulo concluye con la comparación de la estética dramática steiniana con el panorama teatral estadounidense del momento. En esta línea, cabe señalar que Stein escribe un teatro diametralmente opuesto a la forma de realismo dramático que acabaría dominando el teatro estadounidense de la primera mitad de siglo y, de hecho, para la autora el realismo nunca fue una opción estética. Si bien la aplicación del presente en el teatro steiniano conlleva una estética profundamente antimimética, se puede apreciar que el postulado central de Stein de que el arte debe expresar el presente coincide —de una manera sorprendente— con las directrices del realismo dramático, expresadas por el dramaturgo James Herne, por ejemplo.
En el cuarto y último capítulo del estudio se analiza Doctor Faustus (1938) a modo de ejemplo de la estética metateatral que he identificado como elemento característico de la producción dramática steiniana. Desde este punto de vista, Doctor Faustus es un texto de naturaleza metateatral que utiliza la parodia como estrategia de desnaturalización. En la primera parte del capítulo, examino diferentes aspectos relacionados con el texto al trazar la intertextualidad literaria que este presenta con versiones anteriores de la historia de Fausto y, en concreto, recojo las opiniones sobre las posibles referencias que pudieron influenciar directamente a Stein en su Doctor Faustus . Se identifican, pues, en este apartado aquellos elementos que tradicionalmente se han asociado con el personaje de Fausto, para poder así apreciar la revisión de los mismos que la autora propone.
Se retoma en este apartado el debate sobre las delimitaciones del género dramático, puesto que Doctor Faustus se estrenó como una ópera. De hecho, Stein se refirió a algunos de sus textos como óperas, designación que dista de la concepción tradicional del término. No puede menoscabarse la importancia de la música en la carrera dramática de Stein y la colaboración fructífera que la autora estableció con uno de los compositores más reconocidos del momento, Virgil Thomson. Fruto de su estrecha cooperación, Stein y Thomson obtuvieron un éxito sin precedentes con la representación emblemática de Four Saints en 1934 y abrieron un debate sobre la posible “americanización” de la ópera. Sin embargo, mi tratamiento del texto es esencialmente teatral, puesto que lo considero un texto dramático y espectacular con entidad propia, sin estar supeditado a una partitura. Tal argumento se sostiene en la publicación del mismo como texto teatral en Last Operas and Plays (1949) y en la popularidad de Stein como escritora experimental, que claramente la distingue de otros libretistas. Como afirma Ulla E. Dydo, “[w]ho today knows the librettists of La Forza del Destino, Madama Butterfly, Les Troyens, Carmen ?” (2003: 173).
A continuación, sitúo el texto en el panorama de la producción dramática steiniana y analizo la habitual designación de “convencional”. El motivo para tal clasificación proviene del hecho que Doctor Faustus pertenece a la denominada tercera etapa dramática steiniana y, por lo tanto, a un momento habitualmente considerado más conservador desde el punto de vista de revisión formal del género dramático. En efecto, en comparación con textos anteriores, Doctor Faustus ofrece la posibilidad de identificar algunos de los elementos dramáticos de los cuales Stein había prescindido, como, por ejemplo, los personajes. Sin embargo, tal designación debe ser matizada y el texto que nos ocupa es prueba de ello. Por esta razón, Doctor Faustus ofrece una doble vertiente que justifica la elección. Por un lado, los elementos dramáticos que Stein utiliza —al igual que sucede en otros textos del mismo período como The Mother of Us All (1946)— suponen una práctica nueva en comparación con textos anteriores. Sin embargo, Stein no los utiliza de una manera convencional, sino que sigue utilizando un enfoque absolutamente autorreferencial, fruto de su voluntad de aprehender el presente. Quizás se pueda aducir una metateatralidad atenuada, pero, en cualquier caso, metateatralidad. Por otro lado, el texto resulta altamente interesante porque nos muestra a una Stein excepcionalmente intertextual que escoge un tema de larga tradición europea —la leyenda de Fausto— y lo reescribe otorgando a su versión un tono mucho más trivial y menos trágico que el de versiones anteriores. Por estos motivos, interpreto Doctor Faustus como un ejemplo de metateatro, en la medida en que es una parodia tanto formal como temática de las convenciones dramáticas. La obra constituye un ejemplo de redundancia —en los términos de Waugh (1990)—, es decir, una reescritura de un referente —formal y temático— familiar para el público. Desde esta perspectiva, puede justificarse el uso de elementos más tradicionales en el plano formal, puesto que, quizás con el fin de efectuar una parodia efectiva, Stein hace ciertas concesiones a la concepción dramática que se puede apreciar en etapas anteriores. Por este motivo, la incorporación de un argumento —traicionando el principio que había expresado en “Plays”— o la incorporación de personajes reconocibles —Faustus o la protagonista que posee dos pares de nombres, Marguerite Ida and Helena Annabel— están condicionadas por la elección de un tema preexistente.
Читать дальше