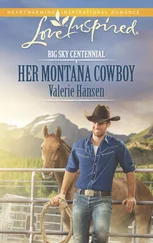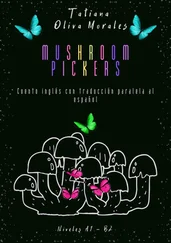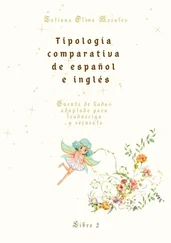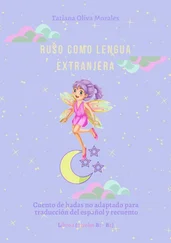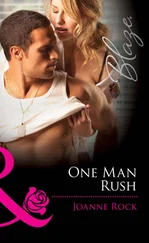53. De hecho, la letra de la enmienda presenta los mismos ataques, las mismas ligaduras entre «s» y «e» o entre la «c» y la «a» que la mano de las «glosillas». Puede compararse el «delante» del ej. 16 con el «adelante» que se lee en la última glosa de Par . I, copla 3: la ejecución es exactamente igual. También el «nunca» del ej. 13, con el de glosa a la copla 23 de Purg . I que, aunque abrevia la nasal como es común en la glosa, es también igual. El ataque del «nunca», además, también es muy similar al del «nuestro» (glosilla a Purg . I, 5). La ejecución del «aba» en «guardaba» y «acaba» (ejs. 12 y 13) es igual a la de «ocupaba» (glosilla a Par I, 14).
54. Corrijo aquí la errata en mi transcripción de este verso de 2013c (p. 283): no es «capuzase» sino «çapuzase» —«çapuzar» aparece numerosas veces en el texto: VIII, 9b; XXI, 7f; XXII, 18d, XXXIII, 19f—, pues el verso de abajo fue borrado y corregido ( vid . infra el último tipo de enmiendas) y con ello se borró la cedilla que se hace volada abajo. Al no interesarle el verso primigenio —pues lo tacha—, el corrector no repone la cedilla.
55. Aclaro que mi errata de 2013b —«llagas» (p. 283) en lugar de «llagados»— fue detectada y corregida ya en mi tesis doctoral de 2012: Primera traducción impresa ..., op . cit ., p. 43 (< http//repositorio.filo.uba.ar>).
56. De aquí en más, para referirme a la forma estrófica dantesca utilizaré siempre el término en italiano terzina , pues su equivalente en español —terceto, tercetillo— no logra, desde mi punto de vista, condensar y connotar todo lo que la terzina dantesca implica. Remito al próximo capítulo, apartado 2. 1, especialmente a la nota 11.
57. Es probable que el texto fuente del Inferno que Villegas utilizó para su traducción fuera un ejemplar de la Commedia con el Comento de Landino —pues como sabemos traduce partes del Comento en su glosa—, que habría conseguido en su viaje a Italia. Este impreso, editado muchas veces desde su edición princeps de 1481 ( Commedia di Dante Alighieri : col comento di Christoforo Landino , Firenze, Niccolò di Lorenzo della Magna), sólo se edita dos veces más antes de la fecha de regreso de Villegas de Italia: en Venezia, 1484 y en Brescia, 1487. Según el estudio filológico de Procaccioli, estas tres primeras pueden considerarse idénticas en lo que al texto poético se refiere, salvo por algunas diferencias que no pasan de ser « interventi correttori [...] ancora ridotti nelle due edizioni del 1484 e del 1487 ». Sobre las variantes de estas y otras ediciones: Paolo Procaccioli, Filologia ed esegesi dantesca nel ‘400 . L’ « Inferno » nel « Comento sopra la Comedia » di Cristoforo Landino , Firenze, Olschki, 1989, cita en p. 16. Remito, pues, al texto de la princeps , según la edición crítica de Procaccioli ( I commenti danteschi dei secoli XIV , XV e XVI , Roma, Lexis Progetti Editoriali, 1999). Igualmente, es probable que Villegas se haya servido de (o haya consultado) algún otro testimonio de la Commedia ( vid . capítulo 2, nota 18). Para facilitar la exposición, sin embargo, sigo el texto establecido por Georgio Petrocchi en su edición crítica (Alighieri, Dante, La Commedia secondo l’ antica vulgata , Firenze, Le Lettere, 1994) el cual no presenta variantes significativas respecto del impreso en ninguno de los versos que citaré, sólo mínimas divergencias ortográficas. En los pocos casos de variantes, las señalo en nota. Una copia digital de la Commedia de 1481 puede consultarse en < http://gallica.bnf.fr>.
58. Para la nomenclatura y explicación de los diversos procedimientos de traducción remito al apartado 2.1.2.
59. Los versos son «[...] la omnipotençia, sapiençia y amor/ al tiempo que fue toda cosa creada/ eterna me fizo en aquella jornada/ con otras creaturas de eterno vigor» (5-8). El texto dantesco correspondiente es: « Fecemi la divina podestate , / la somma sapïenza e ‘l primo amore . / Dinanzi a me non fuor cose create/ se non etterne e io etterno duro » (III, 5-9).
60. Resulta pertinente transcribir toda la copla, así como aparece en el impreso: «El otro magnánimo que me fab laba/ ni más mudo cuello ni menos aspecto/ mas antes continúa el primer intelecto/ de aquellas palabras que yo le narr aba/ ‘sy el arte que dizes no fue bien u sada/ aquello es’ me dixo ‘mas graue despecho/ y más me atormenta que no aqueste lecho/ de pena tan cruda qual te es demost rada ’» (X, 12).
61. Dorothy Clarke, «Fortuna del hiato y la sinalefa en la poesía lírica castellana del siglo XV», Bulletin Hispanique , 57 (1955), pp. 129-132, p. 131. Más recientemente señala Tomasetti: «El uso de los metaplasmos se inscribe en las normas o hábitos métricos de la escuela poética tardomedieval, con prevalencia de la sinalefa con respecto a la dialefa […]. Cabe decir, sin embargo, que no es rara la alternancia de sinalefa y dialefa en un mismo texto y en las mismas condiciones sintácticas» ( Historia ..., op . cit ., p. 612).
62. En el v. CXXVIIf del Laberinto de la Fortuna («o|tra| e| a|un o|tra || vegada yo lloro») también se observan tres dialefas en el primer hemistiquio, las cuales realentizan el discurso para dar la idea de lágrimas que caen.
63. Las imágenes del manuscrito corresponden al HS B2183 y son cortesía de la Hispanic Society . Las imágenes del impreso corresponden al ejemplar de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid [BH DER 45].
64. Nótese cómo la variante del impreso, según se verá también en el siguiente apartado, se acerca más al TF: « Cavalier vidi muover né pedoni » (XXII, 11).
65. Véase Elisa Ruiz García, Introducción a la codicología , Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002, especialmente pp. 93-4 donde, respecto de los cortes y afilación que necesitaban los cálamos o las plumas al gastarse señala «La anchura de la punta, su biselado y la inclinación del corte determinaban el mayor o menor grosor de los trazos durante la actividad escriptoria» (p. 93).
66. Digo aparente pues sigue perfecto la fórmula rítmica del arte mayor de un dáctilo y un troqueo (óooó[o] ooóooó[o]), en este caso 5+6 sílabas métricas. La mano que corrige tal vez ve un problema en el primer hemistiquio, que tiene 4 sílabas fonológicas, aunque 5 métricas —por incremento de oxítona—. El segundo hemistiquio tiene 6 fonológicas y 6 métricas, pues aunque se produce un incremento por oxítona final («mar»), se produce una compensación de la zona de cesura por la oxítona final del primer hemistiquio. Véase para todo esto Fernando Gómez Redondo «El ‘adónico doblado’ y el arte mayor», Revista de Literatura Medieval , XXV (2013), pp. 53-86 especialmente p. 65-6 y también su Historia de la métrica medieval castellana , San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, pp. 490-9. Igualmente, con el agregado del «que», el verso sigue entrando perfectamente en el patrón rítmico, que pasaría a ser oóooó[o] ooóooó [o] (6+6).
67. Véase de Gómez Redondo «El ‘adónico doblado’...», art. cit., p. 57 y «La ‘vieja métrica’ medieval: principios y fundamentos», Revista de Filología Española , XCVII, 2 (2017), pp. 389-404, esp. 395-6.
68. Según Tomás Navarro ( Métrica Española , SUP, New York, 1956, p. 92), puede variar entre las 10 y 14 sílabas. Gómez Redondo («El ‘adónico doblado’...», art. cit.), en cambio, señala que pueden variar entre ocho a doce sílabas (p. 58): los casos de versos de 8 estarían compuestos por 2 hemistiquios de 4 sílabas fonológicas que terminan en términos agudos (oxítonos), es decir, se les incrementa una sílaba, convirtiéndose en hemistiquios de 5 sílabas métricas (p. 63-4). En los casos de versos de doce sílabas incluye aquellos cuya medida fonológica es mayor, pero sufren un «decremento», sea por hemistiquio terminado en proparoxítona (p. 65), sea en casos de compensación entre un hemistiquio y otro (p. 66), sea en casos de sinalefa y sinafía, i.e., sinalefa que borra la cesura (p. 65). Véase el capítulo siguiente, apartado 2.1.1.
Читать дальше