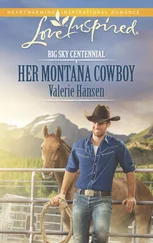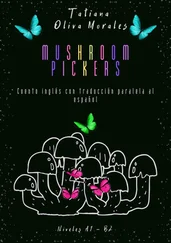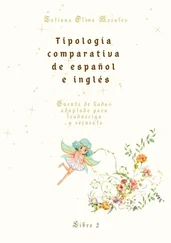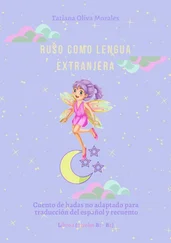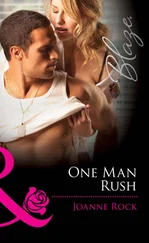Será pertinente destacar, además, que el interés por estas traducciones se debe también a que durante los siglos XIV y XV la concepción sobre la traducción comienza a cambiar. Para comprender mejor de qué manera, realizaré primero un breve resumen del origen y evolución del pensamiento traductológico hasta ese momento. En efecto, las preocupaciones teóricas medievales sobre la traducción hunden sus raíces en el debate clásico entre la retórica y la gramática y en la distinción que hace Cicerón entre interpres y orator . 10San Jerónimo fue el primero en entender estas ideas de manera normativa y en la Epístola a Pamaquio , escrita en el 395, las teoriza: una traducción fiel ha de realizarse pro verbo verbum (palabra por palabra) sólo en la Biblia. El verdadero traductor es aquel que intenta captar en su propia lengua el significado total del texto original y no debe traducir las palabras exactas sino el sentido de las palabras: sensum exprimere de sensum . 11Ahora bien, la sed de erudición que se va despertando en las clases dirigentes castellanas a fines del XIV y principios del XV y la consecuente idea de superioridad del latín frente a las lenguas vernáculas —enarboladas por Mena, López de Ayala y Cartagena— opacó estas ideas flexibles en torno a la traducción y llevó a trasvases literales, ad verbum , que respetaban muy de cerca el latín, en detrimento tal vez de la comprensión o la estructura del idioma. 12Habría que aclarar, igualmente, que aunque la mayoría de los traductores latinistas preferían la traducción palabra por palabra, encontramos algunas matizaciones, como demuestran los casos del mismo López de Ayala y Enrique de Villena en las reflexiones de sus prólogos a Las Flores de los Morales de Job y La Eneida , respectivamente. 13Durante esta época, sin embargo, en Castilla la tendencia latinizante era la que dominaba. 14A medida que avanza el siglo XV, sin embargo, se comienza a percibir un cambio en relación a la estructura cerrada del período anterior: se siente la necesidad de romper con la oscuridad de los textos y se intenta hacer más claras y cercanas las traducciones. Se puede observar, pues, en palabras de Recio «una evolución que se muestra en la búsqueda de un equilibrio entre lo ad litteram y lo ad sententiam hasta proponer un texto familiar, variado, flexible, que no se aleje de la lengua común». 15Poco a poco penetran los autores y las ideas italianas, humanistas y cada vez son más los traductores que en Castilla aceptan a San Jerónimo, incluso los que se dedican al latín. Se erige, de este modo, una «tradición liberal», en palabras de Morreale, frente a lo que sería una posición más tradicional aferrada a la literalidad. 16Toda esta periodización que relevo, de manera un tanto sencilla, no tiene en cuenta un importante cambio que sí se da a fines del XIV, que desde mi perspectiva resulta esencial. Como da cuenta Gómez Redondo, el Canciller Pero López de Ayala, por ejemplo, traduce De Casibus virorum illustrium de Boccaccio y las Décadas de Tito Livio obedeciendo a un proyecto que comienza a distanciarse de las concepciones anteriores —relacionadas con pautas doctrinales y religiosas—, al hallarse estrechamente vinculado a las preocupaciones políticas del momento, que giraban en torno a la necesidad de asimilar y justificar el establecimiento de la nueva dinastía Trastámara y sus consecuencias. 17A la afirmación citada de Rubio Tovar al comienzo, por tanto, habría que hacerle un añadido: las traducciones tardo-medievales reflejan también intereses políticos.
Es justamente dentro de este contexto de cambio que se comienza a traducir la Divina Commedia y los comentarios que sobre ésta circulaban. En un primer momento, entre 1429 y 1450, como fruto del círculo literario del Marqués de Santillana y de su curiosidad humanística. En efecto, de su biblioteca proceden tanto la versión de la Commedia de Enrique de Villena (ms. 10.186 BNM), como las traducciones anónimas de los primeros siete cantos del Comentum super Dantis Alighieris Comoediam de Benvenuto da Imola (ms. 10208 BNM) y de todo el Commentarium de Pietro Alighieri (ms. 10207 BNM) y también la que Martín de Lucena realizó a partir del Comentum del Purgatorio de Benvenuto da Imola (ms. 10196 BNM). 18En un segundo momento, entre 1502 y 1515 aproximadamente, el arcediano de Burgos Pedro Fernández de Villegas la traduce en esta misma ciudad a pedido de Juana de Aragón, hija natural de Fernando el Católico, mujer del condestable de Castilla Bernardino Fernández de Velasco. Esta traducción, que se divulga a través de la imprenta en 1515, emerge en el marco de la política imperial de los Reyes Católicos.
Antes de detenerme en la descripción y relevo bibliográfico de las problemáticas en torno a estos textos, resulta preciso aclarar cuáles fueron las inquietudes principales que me guiaron en mi primer acercamiento a las traducciones de la materia dantesca. Se desprenden, de hecho, del panorama previamente descrito: ¿De qué manera el contexto cultural y político de la España humanista influyó en su recepción y traducción? ¿Hasta qué punto podría concebirse la traducción medieval, en cuanto práctica hermenéutica y recreadora, como reescritura y nueva «puesta en obra»? El interés por abordar estas cuestiones determinó un recorte del objeto de estudio, que en los comienzos de esta investigación pretendía abarcar todas las traducciones recién mencionadas.
2. La suerte de Dante en Castilla: relevo bibliográfico
Se dedican a estudiar específicamente la suerte que tuvo tanto la Commedia dantesca como sus comentarios en Castilla, Penna, Morreale, y, a modo de breve apartado en trabajos más amplios sobre la traducción en Castilla, Alvar y Lucía Megías. 19Todos estos estudios, sin embargo, son más bien descriptivos: le dedican pocas líneas a cada texto y, en la mayoría de los casos, hacen referencias muy breves a su contexto de producción. Resulta importante señalar que todos estos críticos concuerdan en que las dos traducciones más importantes, sea por la envergadura del trabajo —pues son las más completas— o por la presencia de glosas, son las de Enrique de Villena (1428) y Pedro Fernández de Villegas (Burgos, 1515). Desarrollaré brevemente, por tanto, el estado de la cuestión acerca de estos dos textos.
La traducción de Enrique de Villena es una versión extremadamente literal, por lo cual se ha aducido —teniendo en cuenta sus otras traducciones, como la de la Eneida , y su manera de trabajar— que podría ser una versión intermedia, borrador, y que la final nunca se completó. 20El interés que suele despertar el texto de Villena se debe a que la traducción se presenta en los márgenes del folio donde se trasmite el texto italiano, cual apostilla, y dispone de un articulado aparato de glosas en latín y en castellano. El manuscrito trilingüe (ms. 10.186 BNM) fue objeto de muchos estudios, entre los cuales el más importante es el trabajo de José Antonio Pascual sobre el Infierno , que releva y afronta problemáticas fundamentales de la traducción, concluyendo que es una versión latinizante y literal. 21Los otros estudios al respecto de Devilla, Zecchi y Cátedra, al ser ediciones del texto traducido, dejan de lado una de las cuestiones fundamentales para la recepción: cómo las glosas influyeron en la traducción y cómo los tres estados de lengua —el italiano, las glosas y la traducción— interactuaban en la recepción. 22Un aspecto de este problema es estudiado por Paola Calef, quien advierte que muchas de las glosas del manuscrito de Madrid no han sido todavía objeto de estudio y que el papel intermediario que desempeñaron entre el original y la traducción ha estado sobrevaluada hasta ahora. 23El estudio de Calef, dedicado a esta cuestión, me ha resultado fundamental para revisar algunas de mis hipótesis, relacionadas con las pautas ideológicas que determinaron las elecciones léxicas en aquellos pocos lugares donde el texto se aparta del original. Calef prueba que tanto las traducciones anómalas o de términos que el traductor no podría comprender por su competencia lingüística, como los casos de amplificación donde la traducción no contiene elementos deducibles del texto dantesco, proceden de la tradición exegética dantesca y, por tanto, no son huella del contexto particular español. Además, la crítica demuestra fehacientemente que las glosas en latín que influyen muchas veces en la traducción se realizaron en un período bastante previo en el que el manuscrito se encontraba todavía en Florencia. En cuanto a las glosas castellanas, por un lado, Calef prueba que algunas son del Marqués y generalmente corrigen la traducción o aclaran cuestiones oscuras sirviéndose de comentarios con los que contaba en su biblioteca (por ejemplo, Benvenuto da Imola y Pietro Alighieri). Por el otro, las glosas anónimas son, ya intentos de traducción o notas preparatorias (si es que son de Villena), ya aclaraciones históricas de personajes. Ninguna, pues, ofrece datos particulares sobre la recepción. Este primer acercamiento a los estudios específicos sobre la traducción de Villena me llevó, por tanto, a descartarlo como objeto de estudio, al considerar que todo lo que se podía decir al respecto ya ha sido dicho.
Читать дальше