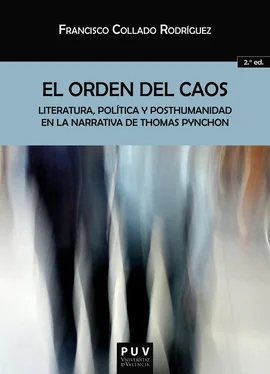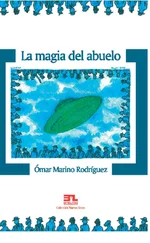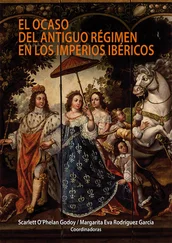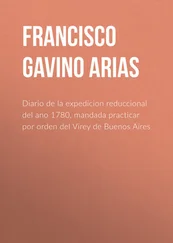Muchos biólogos y neurólogos creen todavía hoy en día que el funcionamiento de sistemas como el cerebro humano puede ser explicado por medio de procesos de reducción. En el trasfondo de convicciones de este tipo está la creencia de que la habilidad del conocimiento científico reside en su capacidad de analizar relaciones de causa que llevan a la predicción de sus posibles efectos. En consecuencia, la ciencia, en esta concepción clásica y newtoniana, tendría como uno de sus cometidos más importantes la predicción de los acontecimientos, algo irónicamente definido como “the founding myth of classical science” de acuerdo con la opinión de Prigogine y Stengers, dos de los más conocidos popularizadores del discurso científico de las últimas décadas: “We find ourselves in a world,” dicen estos científicos, “in which reversibility and determinism apply only on limiting, simple cases, while irreversibility and randomness are the rules” (1984: 8). Estos autores, junto con muchos otros como los conocidos James Gleick o Benoit Mandelbrot, se han dedicado a indagar en el funcionamiento de aquellos sistemas y comportamientos cuyos efectos y desarrollo no parecen ser muy previsibles de acuerdo con los postulados clásicos.
Como nos recuerda Pierre Buser (2001), fue el eminente matemático francés Henri Poincaré la primera autoridad moderna de la que se conoce que puso en entredicho las nociones deterministas, incluso las de aquellos sistemas más predecibles estudiados por la ciencia clásica. En su obra Science et Méthode (1908), señaló la posibilidad de que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales de un sistema llegasen a producir grandes diferencias en el resultado final. Si nos concentramos en las matemáticas, ello significaría que un pequeño error al comienzo de una ecuación se expandiría enormemente, llevándonos a unos resultados abultadamente erróneos. La previsión exacta sería imposible y, señalaba Poincaré, habríamos llegado al denominado “fenómeno fortuito.”
De esta manera, si extendemos la posibilidad del fenómeno fortuito a otras áreas de conocimiento, podemos encontrarnos con que la previsión que caracteriza la noción newtoniana de la ciencia se encuentra rodeada de espacios habitados por la incertidumbre, lo contingente, lo imprevisible; por valores, en definitiva, asociados a la tradicional noción del caos. Este último término nunca pareció ser del gusto del burgués ni del carácter experimental de la Ilustración: la vida tenía aún muchos aspectos misteriosos para el ilustrado del siglo XVIII pero éste insistía en creer que el uso de la razón llevaría finalmente a la comprensión total de ese Universo que Newton se imaginase como un perfecto mecanismo de relojería. Una vez conocidas las leyes de la gravitación universal, se podrían anticipar eclipses, por ejemplo, varios miles de años antes de que sucedieran. O tal pensaron científicos como el famoso Laplace, que en su Essai philosophique sur les probabilités (1814) llegó a afirmar que la casualidad no era más que el término que dábamos a nuestra ignorancia sobre las diferentes causas que motivaban el desarrollo de los eventos.
A partir de las ideas de Poincaré, distintos planteamientos sobre el caos existente en el mundo físico se fueron sucediendo a lo largo del siglo XX. Unas dos décadas antes del final de la centuria las teorías del caos, en sus diversas variantes, se habían puesto de moda incluso en el terreno de la crítica literaria. El caos llegó entonces a constituirse para algunos casi en una religión alternativa a aquellas más tradicionales que insistían en encontrar un Logos humanizado como garante de sus creencias (Hayles 1991). En el mundo de la literatura creativa, el caos o la “caótica” como modo de entender la vida se fue consolidando sobre todo entre ciertos escritores postmodernistas ligados entre sí por su interés en las teorías científicas. Fenómenos como el cyberpunk , variante postmodernista de la cienciaficción, fueron progresivamente cambiando la sensibilidad de una serie de lectores interesados en temas relacionados con la ciencia y la tecnología y, poco a poco, se fue olvidando la noción de realidad que habían retratado tanto los autores realistas como los modernistas. Característico del postmodernismo fue ya la incertidumbre, la casualidad, lo aleatorio y la creencia en la teoría de las catástrofes. Del realismo tradicional, pasando por el psicológico modernista, la novela norteamericana de finales del siglo XX continuó su camino para experimentar con un paradójico realismo postmodernista donde el centro de conocimiento, el sujeto representado a través de la voz narrativa o el papel de personaje, no era ya ni estable ni, a veces, cabía denominar siquiera como sujeto (Collado 1999b).
En términos generales, la caótica distingue dos tipos básicos de condiciones que estudiar: por un lado están aquellos fenómenos que parecen ser asistemáticos pero de los que se sospecha que contienen un orden escondido que es preciso descubrir (Gleick 1987), por otro están aquellos fenómenos caóticos que, en su desarrollo, generan nuevas estructuras ordenadas (Prigogine y Stengers 1984): la mayoría de los lectores de la obra de Thomas Pynchon probablemente convendrán conmigo en que lo caótico es un criterio fácilmente aplicable a su producción creativa y en que es posible que exista un orden escondido en medio de tanto caos narrativo; asimismo, sus novelas parecen generar continuamente nuevos mensajes o, en términos científicos, áreas “negentrópicas,” de estructuración expansiva, donde en principio sólo parecería haber confusión y desorden comunicativo (White 1991).
Si la teoría del caos se puso de moda en las últimas dos décadas del siglo XX, sin embargo, ¿hay que entender que la novelística de Pynchon precedió en unos años a la misma cultura desde la que interpretó la realidad o, por el contrario, que es la actual perspectiva de la crítica contemporánea la que ahora “encuentra,” desde los postulados de la caótica, elementos de estructuración de un orden oculto en la obra del autor norteamericano? El siempre complejo objeto de análisis que nos ocupa se hace aún más problemático si a la noción de un supuesto orden en el aparente caos narrativo unimos otro conjunto de factores también conectados con la ciencia y de marcada importancia en la obra pynchoniana. A saber: el ya mencionado concepto de entropía y el paso de lo animado a lo inanimado como símbolo de la conversión de lo humano en lo post-humano o, en otras palabras, la importancia de la cibernética y del lenguaje como ente categórico, elementos ambos que llevan a la deshumanización de la sociedad contemporánea y al triunfo de la máquina sobre el ser humano.
Volviendo a los planteamientos anteriores sobre el cerebro humano: ¿será posible llegar a conocer su funcionamiento por medio de un proceso reductivo o habrá que tener en cuenta factores de la caótica para una mejor comprensión del mismo? Ciertamente, el cerebro es un ente muy complejo y el que generó obras como V., Gravity’s Rainbow o Mason & Dixon parece tener un componente añadido de complejidad, de ahí probablemente el hecho de que estos libros hayan generado una buena cantidad de crítica al respecto, crítica que va desde estudios meramente formalistas hasta, por ejemplo, el análisis de la incidencia de los ángeles en la narrativa pynchoniana. El mío es un intento nuevo de clarificar la narrativa del autor invisible pero mi objetivo principal es llegar a situar la obra pynchoniana en el contexto de la novela contemporánea como medio para poder estudiar los aspectos tanto ideológicos como literarios más notables que se desprenden de la particular interpretación de la realidad que en ella se percibe.
Читать дальше