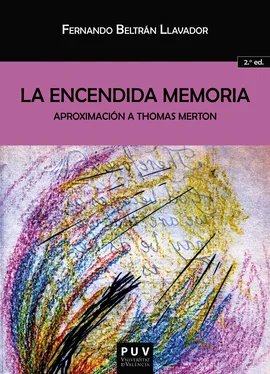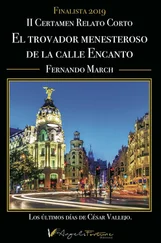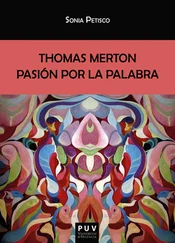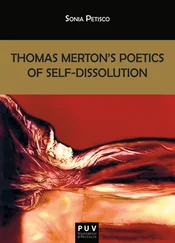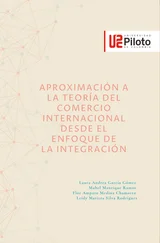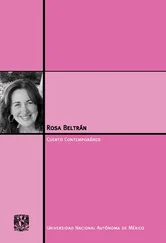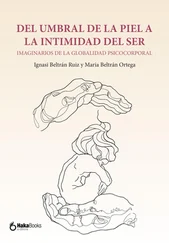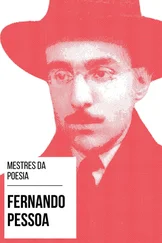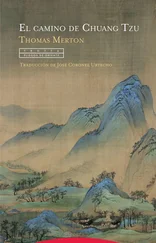Pese a la separación inevitable de los capítulos a efectos metodológicos y de exposición, cada uno de los aspectos que se abordan en el apartado genéricamente titulado “soledad” se corresponde con aquellos otros recogidos bajo el epígrafe de “sociedad”. De ese modo se sugiere que si la estructura monástica proporcionó a Merton un marco de soledad y autodescubrimiento, esta sería trascendida en un proceso dinámico, una auténtica peregrinación por los senderos del Espíritu; al monje, en su madurez, habría de resultarle ya difícil separar su preocupación religiosa de cuestiones políticas, éticas y culturales históricamente situadas. De la misma manera, en el claustro —crisálida de silencio, de contemplación, oración, ascesis y recogimiento abisal— se gestaron las alas que le llevarían a anunciar y multiplicar los frutos de la contemplación tan lejos de su recinto; esa fragua fue, no obstante, también el resultado de un incesante diálogo con numerosas personas que dejaron en él una impronta indeleble; no son pocos los autores que, a su vez, han reconocido la influencia que Merton ejerció sobre ellos, y su legado es de naturaleza múltiple, más allá del ámbito de la producción escrita. La noche del gran silencio, un periodo de “descreación”, de ocultamiento y de despojamiento de las máscaras ilusorias del falso yo, precedió al día de la proclamación, una nueva condición de presencia plena, de encarnación y participación comprometida con la suerte de las mujeres y hombres de su tiempo. Por último, iluminación y compasión —o satori y karuna , si se prefieren sus equivalentes homeomórficos en el budismo— son dos aspectos indisociables de ese nuevo alumbramiento en el que Merton sintió la llamada a hacer de sus semejantes partícipes de su descubrimiento más íntimo y más humano, a un tiempo personal y universal.
En lo que sigue vamos a intentar introducir a Thomas Merton en el paisaje de su siglo y en su país de adopción, presentando su relación con tres aspectos centrales en su pensamiento, a saber, las raíces puritanas de la nación norteamericana; su noción del “yo” y su relación progresiva de escisión, diálogo e integración de las vivencias de soledad y sociedad, y finalmente su visión del “hombre nuevo” como una tierra ignota y la más profunda seña de identidad religiosa.
Anthony Thomas Padovano 11 adscribe la identidad americana de Merton a esa tradición constitutiva de los Estados Unidos que es la experiencia colectiva del viaje; primeramente, a través de las peregrinaciones transoceánicas por el Atlántico, y después mediante el movimiento de expansión territorial hacia el oeste. A esa tradición pertenecen, por lo demás, los periplos personales, los desplazamientos de conciencia y los relatos del yo en obras tan representativas como Huckleberry Finn , de Mark Twain, Moby Dick , de Melville, o los testimonios autobiográficos de Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Henry Adams, Thomas Wolfe, Norman Mailer, Emily Dickinson, Walt Whitman, etc. Fiel también a ella, la obra de Thomas Merton, en su multiplicidad de expresiones, se organiza en su totalidad en torno a los dos ejes simbólicos del viaje y del yo, desde su primer libro reconocido, The Seven Storey Mountain , hasta su última crónica personal, The Asian Journal of Thomas Merton , publicada de forma póstuma. Padovano destaca la vinculación de la biografía de Merton con la tradición primera de la expresión literaria norteamericana, la de los puritanos, de carácter espiritual, recogida en los testimonios y relatos de conversión o progreso, o a través de los escritos en forma de sermones u homilías, que después se diversificarían en la voz secular o poética de Emerson y Whitman. Desde esa consideración, sostiene, “ The Seven Storey Mountain is an American Pilgrim’s Progress. It serves in this capacity not only because of the introspective character of the search but because it deals effectively with the American temptation to substitute secular experience for spiritual substance”. 12 Padovano continúa su argumentación aduciendo que Merton es heredero de las convenciones puritanas en el esquema narrativo de su autobiografía, que comprende la descripción de una atribulada juventud, una conversión adolescente que se ve pronto amenazada, un compromiso de fe posteriormente consolidado tras la superación de duras pruebas, y la necesidad de dar testimonio escrito — a mitad de camino entre la confesión y el diario— de su peregrinación, con un propósito deliberadamente pedagógico. Es interesante que recuerde que entre los puritanos se contaban poetas y ensayistas, predicadores y enseñantes, y que Merton reunió en su persona esas cuatro facetas. Así, señala entre sus precedentes la poesía autobiográfica de Anne Bradstreet, las confesiones públicas de los Mathers, las narraciones personales de Jonathan Edwards, etc.
Para abundar en la conexión íntima entre la suerte personal de Thomas Merton y el proceso de la formación ideológica norteamericana, se puede establecer cierto paralelismo entre su separación inicial —su primera etapa de contemptus mundi — y el fenómeno del separatismo religioso en la etapa de la colonización de Norteamérica. En efecto, diversos grupos de colonos sufrieron presiones de toda índole que les forzaron a cruzar el océano para comenzar una nueva vida en “otro mundo”. Su viaje entrañaba asumir una decisión surgida de una tensión difícil de explicar sin contradicciones internas, pues con su emigración emprendían a la vez una búsqueda y una huida, aunque sería impensable hablar de los colonos como de un grupo humano homogéneo y de la colonización como de un acontecimiento sencillo y uniforme. Tanto esa colonización bajo la forma de una búsqueda pastoral de lo que en su formulación más reducida podríamos denominar la “sociedad sencilla” como la colonización que se emprendía como una huida, iban a tener como consecuencia una gradual, pero inevitable, separación de la sociedad de origen, un distanciameiento a la vez geográfico, temporal, y psicológico. El separatismo religioso participa también, de una forma peculiar, de esta misma lógica —y podría decirse que el esquema descrito se aplica de manera similar a la distancia que el mismo Merton puso con respecto a la sociedad secular en la había crecido. Al igual que el fenómeno colonizador, no obstante, el separatismo religioso nunca habría de conocer un divorcio total. En el caso de Inglaterra, en sus primeras iniciativas colonizadoras, y en el del joven converso en sus primeros intentos de renuncia a su doble condición de escritor y de hijo de su tiempo, iban a ser tantos los vínculos con la sociedad de origen que podría pensarse que ningún ideal original pudo llegar a materializarse en tierras americanas, o que estos se modificaron con el decurso de los acontecimientos hasta integrar elementos no sencillos, urbanos, que habrían de dar paso a eso que Leo Marx denominó “pastoralismo complejo”. 13
En un extenso trabajo Perry Miller 14 traza una cartografía intelectual del siglo XVII en Nueva Inglaterra a partir de la definición y clasificación de los principales conceptos de lo que califica como “New England Mind”. Aunque el trabajo de Perry Miller ha sido objeto de posteriores revisiones y críticas 15 nadie ha puesto en duda su importancia, y es todavía una referencia obligada en cualquier incursión en el campo de las ideas del puritanismo. A pesar de la magnitud de su estudio, empieza por reconocer que, desde una perspectiva amplia, el puritanismo tan sólo supuso un capítulo minúsculo, aunque trascendente, en la historia del cristianismo. Miller sostiene que este no fue exclusivo de la Inglaterra del siglo XVII, en la que encontró su origen, sino que, si se le quiere hacer justicia, obedece a una búsqueda universal de respuestas espirituales a las cuestiones eternas acerca de la naturaleza humana. Desde otra perspectiva menor, el puritanismo puede ser considerado como una entre otras muchas manifestaciones de la piedad agustiniana. En cientos de diarios y sermones puritanos asoman los significados evidentes u ocultos de las Confesiones de san Agustín, y aquí resulta esclarecedor que en The Seven Storey Mountain , la propia autobiografía de Thomas Merton, se haya encontrado un correlato contemporáneo de esa primera magna confesión espiritual. Sería injusto, sin embargo, reducir la espiritualidad de Merton a su primera etapa inicial de conversión, y confundir la similitud que guarda con la ideología puritana original con su adhesión doctrinal a la misma. 16 Por el contrario, resulta obligado indicar que Merton adoptaría un deliberado distanciamiento muy crítico con el puritanismo, especialmente hacia el final de su vida monástica, cuando sometió a la sociedad americana a un fino escrutinio a partir de sus presupuestos ideológicos; 17 así, en “The Wild Places”, Merton examinó las implicaciones éticas del puritanismo:
Читать дальше