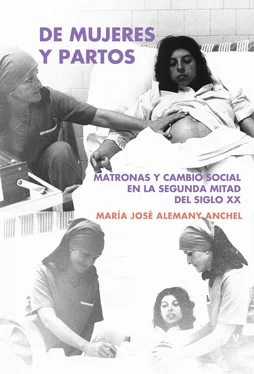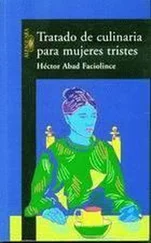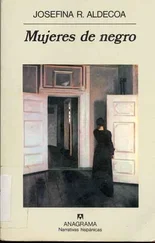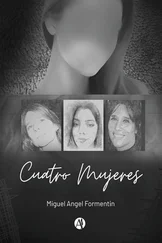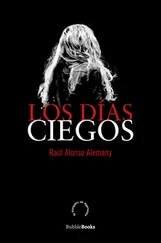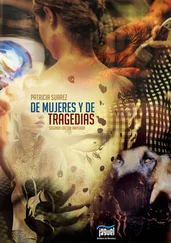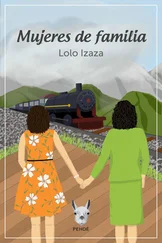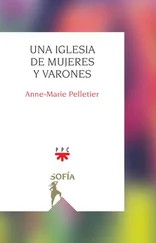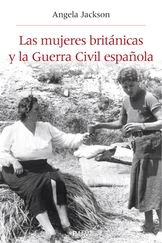En el ámbito de la sanidad uno de los conceptos más interiorizados es el de estereotipo. Un estereotipo de género es una creencia u opinión, sin base científica, según la cual algunas actividades, profesiones o actitudes son más propias de un sexo o del otro. Uno de los estereotipos más generalizado en el sistema sanitario es aquél según el cual las mujeres se dedican a cuidar mientras que los hombres se centran en la tarea de curar. La jerarquización en las instituciones sanitarias recuerda el reparto de papeles en la familia tradicional, donde el maridovarón –y en este caso médico–, es quien toma las decisiones y la esposa-mujer –y en nuestro ejemplo enfermera o matrona–, tiene una posición subalterna. Subyace una concepción evidente, que atribuye al sexo masculino el dominio de la técnica y de la ciencia, mientras que las mujeres cuentan con una serie de destrezas y capacidades innatas que las convierten en mejores cuidadoras. La presencia o la ausencia de las mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito de la salud está asociada a varios factores, entre los que cabe destacar uno que está relacionado con otro de los estereotipos de género: el que niega la capacidad de ejercer autoridad a las mujeres. La autoridad es una cualidad que se vincula con lo masculino –tal y como hemos argumentado anteriormente– mientras que, tradicionalmente, el papel de las mujeres ha sido asociado al de la sumisión. Tanto es así que –a la hora de acceder a responsabilidades de dirección– a las mujeres se les exige mayor demostración de conocimientos, saberes y habilidades profesionales que a sus compañeros hombres.
Además, el peligro de naturalizar el cuidado como algo propio del sexo femenino es que se tiende a percibir el cuidado como algo vinculado a lo doméstico aunque se desarrolle en el contexto hospitalario. La propia naturalización de los cuidados implica una desvalorización de éstos, ya que lo natural es innato, no conlleva esfuerzo y, por lo tanto, no es valorado.
Finalmente, la categoría más trascendental de la que vamos a ocuparnos en este texto es la del prestigio , entendido como un valor y un reconocimiento otorgado a partir de las relaciones sociales que, en contadas ocasiones, tiene una relación directa con el poder material.
Este último concepto es de especial relevancia en el caso de uno de los oficios realizados tradicionalmente por mujeres. Nos referimos al hecho más trascendente para el mantenimiento de la especie, como ha sido desde tiempos inmemoriales la asistencia a las mujeres en el momento de su parto. Este trabajo ha sido durante siglos, doblemente devaluado; en primer lugar, sencillamente, por ser realizado por mujeres y en segundo lugar por ser un trabajo manual. Sin embargo, fue a partir del siglo XVII, con la llegada de los cirujanos –varones– al mundo de la obstetricia, cuando ésta se convirtió en un trabajo de enorme prestigio porque la dirección del mismo iba a ser ostentada por varones y porque ellos iban a aportar el conocimiento científico que, como sabemos, hasta el siglo XX estuvo monopolizado por éstos.
Es verdad que desde los albores del siglo XX la situación empezó a cambiar, y las mujeres comenzaron a ganar tímidamente cierto espacio en el ámbito público, especialmente de la mano de las valerosas mujeres republicanas y laicistas. No lo es menos que siguieron encontrando muchas resistencias incluso entre sus correligionarios varones, algunas fundamentadas en las barreras que se alzaban para la autonomía de las mujeres en tanto que tradicionalmente se las consideraba muy influenciables por la Iglesia Católica. Sin embargo, como dice Ana Aguado, esta prevención nacía de cuestiones más profundas, ya que entroncaban: “en la ancestral misoginia patriarcal, y en sus discursos y mecanismos de control social, de los cuales no estaban exentos ni mucho menos los republicanos” (Aguado, 2002, p. 107).
Con el siglo XX, también a partir de la primera década –como veremos más adelante–, las mujeres matronas comenzarán a tener un espacio de mayor visibilidad tanto en el ámbito de la formación académica como en el del reconocimiento profesional. Hablamos de cambios suaves pero significativos, siempre –eso sí– desde una concepción definida por la necesaria tutela de los hombres médicos.
1.2. ANDROCENTRISMO, GÉNERO E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA CIENCIA
La construcción de la ciencia moderna a lo largo de los siglos XVII y XVIII se sustentó en una epistemología positivista que propugnaba la objetividad absoluta, la neutralidad axiológica y la voluntad de independencia de cualquier contexto social o político. Como sabemos, sin embargo, no existe tal objetividad libre de discrepancias o influencias.
En materia de salud, el papel ejercido durante siglos por la Iglesia como generadora y guardiana de las verdades incuestionables pasó, poco a poco, a detentarlo la emergente ciencia médica cuyas recomendaciones y criterios llegaron a convertirse –en tanto que nuevos paradigmas objetivos– en los dogmas de estricta observancia para los ciudadanos.
El androcentrismo tiene una especial incidencia en las ciencias que tienen como objeto de estudio al ser humano. Al identificar lo humano con lo masculino las mujeres quedan fuera de su campo de estudio, a excepción de los aspectos reproductivos. Por otra parte, como en cualquier otra rama de saber, en las ciencias de la salud se invisibiliza la aportación de las mujeres que ha sido enorme y constante a lo largo de la historia, tanto en la praxis cotidiana como en los saberes acumulados a través de la misma.
Somos conscientes de las limitaciones que en ocasiones se han derivado de una utilización poco crítica del género como categoría de análisis: uso del término género en lugar de mujeres o sexo; hacer referencia a los dos géneros, masculino y femenino, reforzando las dicotomías y los roles asignados al hombre y a la mujer; hablar de las relaciones de género queriendo significar relaciones de complementariedad olvidando en el discurso el componente jerárquico que de ellas se deriva; usar la palabra género en lugar de feminismo como estrategia de despolitización; o, por acabar aquí, la tendencia a desligar la perspectiva de género de otras categorías como clase, etnia o raza 3 . Estos errores, no obstante, han permitido avanzar hacia una re-conceptualización o re-definición del mismo.
En la investigación relacionada con las prácticas de salud se hace indispensable la utilización del concepto género por varias razones. En primer lugar porque la historia de la ciencia se ha construido desde posiciones androcéntricas, dejando en la invisibilidad la mayoría de las prácticas de salud que, secularmente, han sido realizadas por mujeres. También porque las enfermedades que afectaban al aparato reproductivo de las mujeres eran cuidadas y curadas por otras mujeres, siendo consideradas estas actividades de una categoría inferior. En sentido más estricto, el acompañamiento y la asistencia a los partos era una actividad que, tanto el discurso médico como el religioso, desaconsejaban –cuando no prohibían– realizar a los varones. Otra razón que avala la necesidad de recuperar la historia de las mujeres es que, desde tiempos inmemoriales, la realización de determinadas prácticas de salud ha sido patrimonio de las matronas, quienes se han situado fuera de la ciencia institucionalizada en función de que fueron pocas las mujeres que pudieron transmitir sus conocimientos por escrito y mantener su posición ante el saber hegemónico de los varones médicos o cirujanos.
La historia de la ciencia no ha sido ajena al comportamiento general de la historiografía y también ha construido su saber al margen de los conocimientos sobre salud, tanto científicos como profanos, que circularon en distintas épocas y en diferentes contextos sociales, sin preguntarse quiénes y cómo se habían elaborado, aplicado en la práctica y difundido entre la sociedad de su tiempo. No es extraño que algunas autoras al hablar de la invisibilidad de las aportaciones de las mujeres a la ciencia los denominen saberes excluidos.
Читать дальше