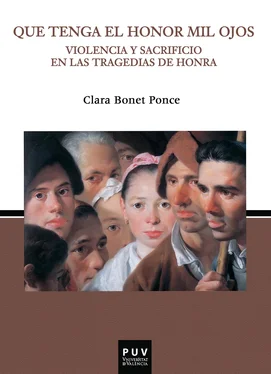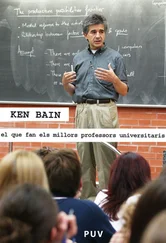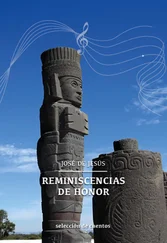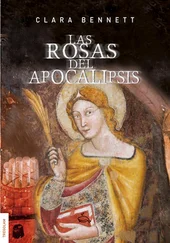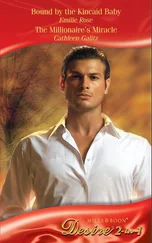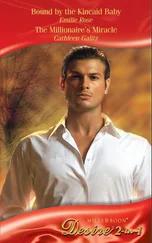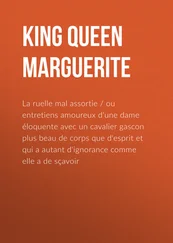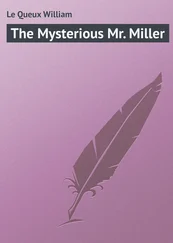En efecto, se dan varios problemas teóricos cuando se asume trabajar, así sea parcialmente, con la intención de un autor o su contexto histórico, en la medida en que lo literario es precisamente aquello que ha sobrevivido a un autor y a su origen y no necesita de una permanente mención a su contexto de referencia para ser interpretado. Por tanto, trataré de mantener una posición intermedia entre considerar estas tres tragedias de honra como una intención lúcida y consciente de Calderón y analizar el sentido del texto como un fruto de la mera contingencia del género (opción igualmente inverosímil). Para ello, trataremos de dilucidar aquello que Umberto Eco denominaba «la intención de la obra» ( intentio operis ), que es otro modo de abordar la misma cuestión eludiendo la problemática presencia del autor. A través de una lente hermenéutica que toma los trabajos de Girard como punto de partida, trataré de mantener el equilibrio entre la contingencia del entonces histórico y el ahora de nuestra recepción. En consecuencia, al tratar de entender el significado de estas piezas en su contexto histórico resulta imposible obviar la referencia mimética de estas obras, es decir, la referencialidad a los crímenes conyugales por honor en la España del XVII y la decisión estética de representarlos.
Así, debemos determinar en la medida de lo posible el grado de verosimilitud del texto en relación con lo representado, cuestión que se va a abordar en el segundo capítulo, donde se hará un breve recorrido por la historiografía de la recepción crítica de la tragedia de honra. La abundancia de esta literatura da cuenta de su condición de género crítico prácticamente autónomo, cuya variedad y falta de consenso en ciertos conceptos clave supone una de sus mayores particularidades. De hecho, la interpretación de las tragedias de honra estaría muy imbricada con la opinión del propio crítico en torno al grado de verosimilitud de lo representado, aunque en la actualidad ya se ha abandonado la opinión de que la mímesis en estas obras fuera de tipo «realista», al modo del tópico latino ut pictura, poesis , del mismo modo en que se descarta que la referencialidad fuera exacta. Por tanto, tras realizar un breve recorrido por la historiografía dramática del honor conyugal, nos detendremos en las particularidades del molde genérico escogido, esto es, la tragedia de honra. Así, la forma elegida determina en gran medida la recepción de unas piezas cuya interpretación estará vinculada al horizonte de expectativas de su público y al pacto de lectura establecido, distinto en cada género.
No obstante, el corazón de este trabajo se encuentra en el tercer capítulo, en el análisis pormenorizado y razonado de las tres tragedias de honra de Calderón desde una perspectiva «girardiana». Trataré de no forzar esta lectura que, sin embargo, parte de la firme convicción de que las teorías de Réné Girard pueden resultar iluminadoras en casos complejos como es el caso de la honra calderoniana. Asimismo, el análisis simultáneo de estas tres piezas se verá jalonado por alguna reflexión sobre otras obras del mismo subgénero, contemporáneas a las de Calderón y que también tuvieron un importante éxito de público. Las piezas de Lope de Vega, ( El castigo sin venganza , 1631), Rojas Zorrilla 3( Del Rey abajo, ninguno , ca. 1640) y Moreto ( La fuerza de la ley , ca. 1644) funcionarán pues a modo de contrapunto del modelo calderoniano de la honra conyugal en momentos concretos de estas reflexiones, aunque no conforman el corazón de este trabajo.
En consecuencia, trataré de determinar las principales particularidades del género que, sin embargo, se producen de un modo más enigmático e incómodo en el caso de Calderón. Como es habitual, la técnica básica será la comparación de los pasajes problemáticos con pasajes paralelos en su contenido, es decir, que basaré el análisis no tanto en la identidad de las palabras literales como en la similar estructuración dramática de la acción en estas tres obras de Calderón. En efecto, nadie como el propio autor puede aclarar el sentido de su obra, objetivo al que aspiramos mediante la comparación del pasaje opaco para la crítica con un fragmento lo más contemporáneo posible (y, en el caso que nos ocupa, del mismo género dramático).
De este modo, se trazará un mapa de las relaciones entre los distintos personajes de estas tres obras de Calderón para determinar qué tipo de dinámicas se dan entre ellos y si se pueden calificar de imitativas y violentas, tal y como Girard describe el deseo en sus primeros estadios. Asimismo, y al margen de los evidentes triángulos entre el marido, la mujer y su antiguo amante, discerniremos si Calderón también establece modelos de acción que se superpongan a estos. En este sentido, la figura del chivo expiatorio caracterizada por Girard será de gran utilidad para poner una nueva luz sobre los resbaladizos problemas de la culpabilidad y la responsabilidad en las tragedias de la honra. Por otro lado, se abordará también la cuestión del sentido de estas piezas mediante la observación de las mecánicas sacrificiales, si las hubiere, y los rituales que adopta la violencia en el cierre de sus argumentos. En el análisis pormenorizado de la escenificación de los asesinatos y su comparativa con otras piezas contemporáneas del mismo subgénero espero hallar no tanto la respuesta definitiva a la cuestión de la intención del autor como una clave interpretativa argumentada y plausible de las piezas.
1. Como se verá, este subgénero va a ser caracterizado en términos de «tragedia de honra», es decir, dentro del paradigma neoaristotélico de lo trágico, aunque se use en ocasiones y de forma indistinta el marbete crítico clásico de los dramas de honra u honor , términos que, como señalaba Chauchadis (1982), se usaban entonces de modo indistinto y, en realidad, más en atención al ritmo y a la rima de los versos que contenían dichos términos que en virtud de diferencias semánticas operativas.
2. Se verá asimismo, en el segundo capítulo, las implicaciones de estudiar la trilogía canónica de la honra de Calderón de la Barca (a saber, El médico de su honra, A secreto agravio secreta venganza y El pintor de su deshonra ) y el interés de su estudio conjunto en razón, principalmente, de la coherencia interna de estas piezas que ha señalado la tradición crítica.
3. Del rey abajo, ninguno ha suscitado importantes dudas de autoría que Germán Vega ha tratado en sendos trabajos de 2008 y 2009. Destaca el problema de la datación de la obra, pues la obra habría sido probablemente compuesta entre 1629 y 1630, ya que consta una impresión de 1635, avalada por el éxito que le habría dado el llevar 4 o 5 años representándose. Otros críticos apuntan a la posibilidad de la obra escrita en colaboración, puesto que hay factores internos del texto que apuntan a ello. Ya Emilio Cotarelo (1911: 72) recogía el testimonio de Pellicer de una representación de la obra en el Retiro del 2 de julio de 1640, cuyos autores serían Solís, Rojas y Calderón. No obstante, y en virtud de la tradición, se hablará de Rojas Zorrilla como del autor de la obra a sabiendas de que, probablemente, no fuera el único.
1. Una propuesta antropológico-literaria
1.1. La antropología literaria en Réné Girard
Réné Girard (1923-2015) es el autor de la llamada teoría mimética, conocida principalmente por sus explicaciones en torno a la figura del chivo expiatorio o del mecanismo del ritual sacrificial. Sin embargo, Girard comenzó teorizando sobre literatura en su obra de 1961 Mensonge romantique, vérité romanesque , 1en concreto, sobre la gran novela europea que va desde Cervantes a Dostoievski, pasando por Stendhal, Flaubert o Proust. Curiosamente, el armazón teórico en Girard se construye progresivamente, a lo largo de veinte años de lecturas muy variadas pero que beben, en todo momento, de la convicción de que hay en la literatura una potente fuerza explicativa de la realidad antropológica del ser humano, eminentemente violenta y sacrificial. Dicho de otro modo, a pesar de que el concepto girardiano que haya hecho más fortuna sea el de los mecanismos sacrificiales que aparecen en La violence et le sacré (1972), la fuente primaria sobre la que se construyen las teorías girardianas es el material literario del cual extrae una serie de leyes que considera que se ponen de manifiesto en los grandes hitos literarios. Como afirmaba el propio Girard en su introducción a la principal recopilación de sus trabajos publicada hasta ahora (2007: 9), todas sus tesis posteriores se fundan sobre la concepción del deseo que elaboró en su primera obra. Así, recorreré brevemente cuatro de sus principales obras de cara a elaborar un corpus metodológico de análisis que contenga sus ideas esenciales y, en concreto, aquellas aplicables al campo teatral barroco.
Читать дальше