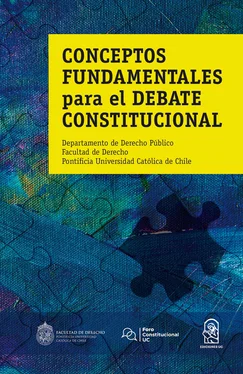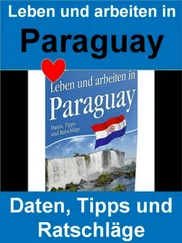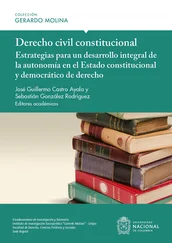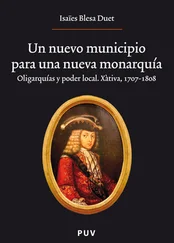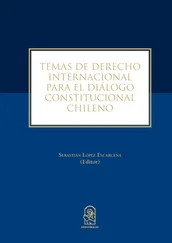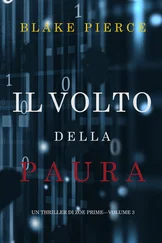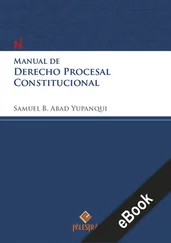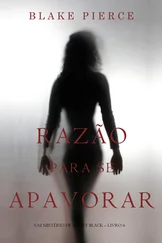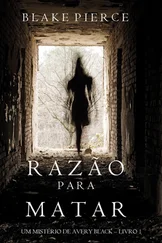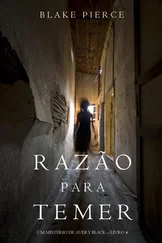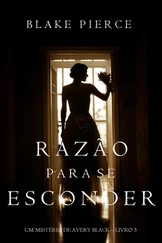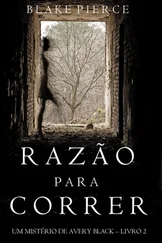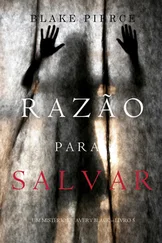Esta extraordinaria herencia de los antiguos alcanza un nuevo despliegue —y unas nuevas tensiones— en su encuentro con el cristianismo: cuando comienza a tomar forma la república cristiana, aquella centralidad política de lo espiritual aparece íntimamente vinculada a un bien común sobrenatural, y la unidad política parece depender de la unidad religiosa. Pues bien, la seña genética más clara de la modernidad política radica, precisamente, en el esfuerzo por reconstruir la concordia política cuando se ha perdido la unidad religiosa. Pero la división moderna no fue solo religiosa, sino que implicó un progresivo eclipse —lento pero irrefrenable— de toda unidad espiritual: poco a poco se fue resquebrajando la “comunión” cultural, jurídica, filosófica, artística, moral… La teoría y la práctica políticas siguieron empeñadas en posibilitar la convivencia, pero lo hicieron de un modo en que la disgregación era ya un dato constitutivo de la sociedad, y no un obstáculo cuya superación desafiaba a la política. De este modo, el bien común de los clásicos fue reemplazado por el conjunto de las condiciones para que sea posible el bien privado, a pesar de la vida social; y la unidad política se hizo formal y extrínseca, intensificando, con ello, la disgregación social. Este es —si se permite tan extrema simplificación— el factor integrador de los contractualismos liberales, de Locke a Rawls, pasando por Rousseau y Kant. Y a esta privatización liberal de la vida humana no se opusieron más que construcciones teórico-prácticas totalizantes, donde la unidad no se recupera por el rescate de lo común y comunicable, sino por la destrucción de la singularidad de las partes, como duramente nos enseñaron los totalitarismos que emergieron el siglo pasado y perduran hasta hoy.
Abstracción ideológica y crisis política
¿Qué tiene que ver esta historia con la discusión constitucional presente? Mucho, porque somos actores de un drama político —que amenaza tragedia— cuyo núcleo argumental es la más profunda, intensa y beligerante disgregación social que hayamos visto nunca. Nuestra vida social está marcada por fracturas que exceden con mucho las naturales e inevitables diferencias que toda sociedad lleva en su interior: se trata de visiones —ideológicamente distorsionadas— de lo verdadero, lo bello y lo bueno que, lejos de manifestar su esencial comunicabilidad, aparecen como discursos excluyentes, destructivos de la diferencia y el disenso, cerrados a todo diálogo, prestos a adoptar nuevas y sofisticadas formas de violencia comunicacional (y aun física, como tristemente nos ha tocado ver). El diagnóstico es duro, pero realista. Y, ante esta realidad, ¿cómo podríamos integrar la consideración del auténtico bien común —ese que se funda en la comunicabilidad de la perfección espiritual de la persona— en nuestra discusión constitucional? Desde luego, no podemos esperar que un texto legal obre un milagro: una Constitución puede, eventualmente, manifestar la unidad política y colaborar en conservarla y perfeccionarla, pero no la produce.
¿Entonces no tiene sentido —podrá preguntarse alguien— volver, en este contexto, sobre la idea de bien común? Las referencias a este bien, en la discusión constituyente y en el nuevo texto constitucional que resulte de ella, ¿son meras fórmulas retóricas vacías de todo contenido real? Lo serán, desgraciadamente, si es que permanecen en el ámbito de las ideologías abstractas, pues allí es donde los sistemas son irreductibles, las fracturas incurables y los abismos insalvables. Pero el bien común no es un principio ideológico, sino el único fin que causa una auténtica unidad social. Por ello, es posible que tenga un sentido para nuestro momento presente. Pero, para ello, hay una condición indispensable: es necesario sacar a la discusión política de las burbujas de la abstracción ideológica y devolverla al ámbito de las relaciones concretas, pues ellas son las que constituyen la verdadera vida política. Pero las relaciones concretas solo existen en comunidades a escala humana, porque solo en ellas emerge un bien real que diluye la inexpugnabilidad de las posiciones ideológicas: los vecinos se unen —y dialogan políticamente— cuando lo que está en juego es la seguridad de sus hijos en las calles y plazas del barrio, o cuando la paz cotidiana se ve amenazada por la arbitrariedad de un poder extrínseco (el mismo Estado, el crimen organizado, una gran industria, etc.).
Bien común y nueva Constitución
¿Y cómo se vincula esto con la Constitución? ¿Se trata, acaso, de un cosismo legalista exacerbado que pretende constitucionalizar hasta la vida del barrio? Nada más lejos de ello: se trata de mostrar, simplemente, que la abstracción ideológica se revela impotente cuando la discusión política —y el ejercicio del poder— se refieren a un bien común real. De lo que se trata es de que, para que el bien común vuelva a operar como un principio realmente orientador de la política, es necesario que esta recupere su cauce natural, que es el de la comunidad real. Y para esto hace falta que el Estado mengüe —especialmente el poder estatal centralizado—, ¡no para que crezca, en su lugar, el mercado! (esta es una dialéctica reductiva, mentirosa y paralizante), sino para que reaparezca la comunidad política auténtica: la de los vecinos, el pequeño municipio, las múltiples asociaciones que cruzan su vida cotidiana… Lo que en primer lugar deberíamos esperar de este reordenamiento político a que nos fuerza el proceso constituyente es una descentralización real del poder, profunda, no solo administrativa, sino verdaderamente política.
Pero tal descentralización será solo el punto de partida, porque la supresión estatal de la comunidad real ha generado una monstruosidad: un individuo que se desentiende de su propio bien —al menos en lo que tiene de común y comunicable con el bien del vecino— y se encierra egoístamente en su mundo privado, del que sale solo para exigir al Estado que se haga cargo de aquellas de sus necesidades que exceden sus fuerzas. Precisamente a causa de esta patología —que hemos sufrido ya por demasiado tiempo—, el retorno del flujo sanguíneo de la política a las comunidades reales será la condición que posibilite una lenta y difícil regeneración del tejido social. Solo desde allí podrá recuperarse una visión común de lo verdadero, lo bello y lo bueno, y solo entonces será posible una concordia política profunda, firme y duradera. ¿Puede un texto constitucional colaborar en esta regeneración? Sí, pero solo si se abandonan los utopismos que aspiran a una sociedad y un hombre nuevos, y se usa esa ley para el limitado propósito de proteger las semillas de la concordia.
En Chile, hoy, esas semillas no son otras que el reconocimiento de la dignidad personal (¿cómo podrá haber comunicación y comunidad si el otro es reducido a un objeto que puede ser usado y descartado?); el carácter insustituible de la familia fundada en el matrimonio (no se trata de cerrar los ojos a la crisis contemporánea de la familia tradicional, ni de desentenderse de las realidades que han emergido como consecuencia de esta crisis, ¿pero es que cabe esperar la reconstitución de un sano tejido social sin la recuperación de ese núcleo esencial en el que se forja la personalidad de todo ciudadano?); el deber y derecho educativo de los padres (que sea, quizá, el más clamoroso ejemplo de un Estado que incrementa su poder más allá de toda medida razonable); la propiedad como medio —y solo medio— al servicio de lo anterior (la demonización de la propiedad y de su uso productivo no es la respuesta al abuso de la misma y a la transformación del mercado en regla definitiva y superior de justicia. La respuesta a la ideología capitalista es el retorno a las exigencias de la justicia legal, conmutativa y distributiva).
Читать дальше